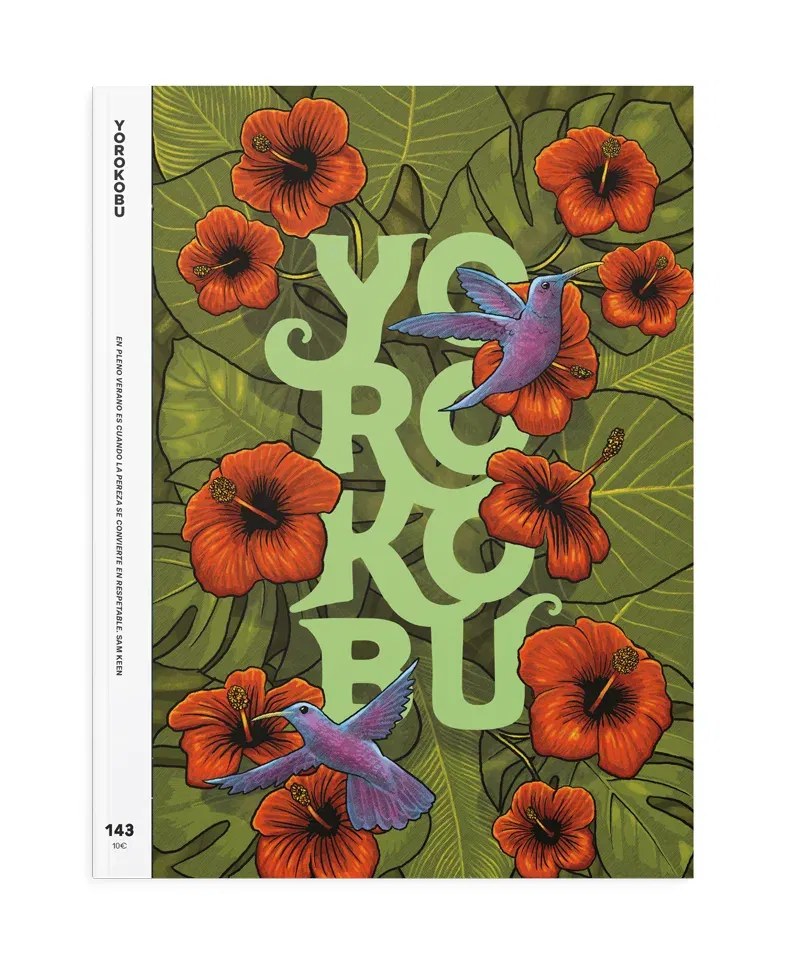Imagina una aldea remota, siglos atrás, sin leyes escritas, sin tribunales ni policía. Una comunidad pequeña donde nadie manda realmente, pero todos saben lo que se espera de ellos. No hay Estado, no hay constitución. Sin embargo, si alguien roba, lo paga. Si alguien miente, lo arrastra la desconfianza. Y si alguien actúa con generosidad, gana prestigio. ¿Quién pone las reglas entonces? ¿Quién decide lo que está bien y lo que está mal?
Esa escena, aunque parezca alejada de nuestro mundo moderno, encierra un misterio que seguimos sin resolver del todo: ¿de dónde viene el poder? ¿Por qué obedecemos normas que nadie parece haber impuesto de forma directa?
En Minds Make Societies, el antropólogo cognitivo Pascal Boyer nos obliga a replantear una intuición profundamente arraigada: que las normas sociales y el poder provienen de «algo» superior —el Estado, la cultura, el grupo—, como si fuesen entidades sólidas y omnipresentes que rigen nuestro comportamiento desde las alturas. Pero ¿y si ese algo no existiera como creemos?
Boyer propone una visión distinta, casi inquietante por su sencillez: lo que llamamos poder no es una fuerza que se ejerce, sino un efecto que aflora. No es una mano que empuja, sino una danza de expectativas. Cada uno de nosotros actúa no en el vacío, sino calculando —consciente o inconscientemente— lo que los demás esperan que hagamos. Y como ellos hacen lo mismo con nosotros, se forma un bucle de anticipaciones mutuas tan complejo que ninguna mente humana puede seguirlo del todo.
Toda esta complejidad emergente, incomprensible para nuestros simples cerebros, es sustituida entonces por atajos mentales, por ficciones útiles: pensamos en grupos que deciden como si fueran personas, imaginamos normas externas que nos gobiernan, y hablamos del poder como si fuera una fuerza física. Esa «sociología popular» es, hasta cierto punto, funcional, pero profundamente falsa.
Los espejos especulares del estatus
Gran parte de la existencia humana —esa trama inacabable de aspiraciones, gestos y rivalidades— se articula en torno a tres formas esenciales de juego, tres sendas arquetípicas hacia el estatus: el dominio, la virtud y el éxito. Estas no son meras categorías funcionales, sino verdaderos moldes anímicos, máscaras que alternamos en el teatro de la vida.
En los juegos de dominio, el estatus se impone como se impone una tormenta: por fuerza, intimidación o la mera amenaza de quebranto. Es el reino del látigo y la mirada fría; allí el poder no se negocia, se arrebata. Mafias, ejércitos y bandas callejeras constituyen sus templos: espacios donde la jerarquía se escribe con sangre o se pronuncia con el estruendo de un disparo. Aquí, la autoridad se gana como el animal alfa en la manada: por la contundencia de la presencia y la disposición a infligir daño.

En los juegos de virtud, en cambio, el estatus se concede, no se toma. Es la recompensa que se entrega al que se muestra públicamente obediente, moral, disciplinado. Son juegos de luz: de santidad, devoción o servicio. Las religiones, las casas reales, las burocracias eternas, todas viven del aura de este juego. No se vence, se es reconocido; el mérito aquí no es la fuerza ni el logro tangible, sino la ejemplaridad, la fidelidad a un código.
Y luego están los juegos de éxito, donde el estatus emana del logro concreto, verificable, a menudo cuantificable. No basta con ser fuerte ni moralmente íntegro: hay que ser eficaz. Estos juegos son el terreno del ingenio, del talento desplegado ante metas precisas. Las corporaciones, los deportes de élite, las olimpiadas del conocimiento son sus arenas. Aquí el estatus es un trofeo, ganado por méritos tangibles, y no una medalla invisible otorgada por la tradición o el temor.
Sin embargo, en virtud del principio de la complejidad humana, conviene dejar paladina constancia de que estos juegos rara vez se presentan en estado puro. Al igual que un buen guiso no se define por un solo ingrediente, sino por la armonía de sabores que lo componen, todo juego humano tiende a ser una mezcla, una emulsión de las tres formas de lucha por el reconocimiento.
Una pelea callejera, por ejemplo, podría parecer a primera vista un juego de dominio —una danza brutal de músculo y amenaza—, pero incluso allí hay códigos tácitos, reglas no escritas que insinúan una ética rudimentaria: no se golpea por la espalda, no se ataca al indefenso. Hay, pues, trazas de virtud. Y desde luego, también hay competencia: la victoria no es solo del más fuerte, sino del más hábil, el más rápido, el más astuto.
Apple, paradigma del capitalismo moderno, juega al éxito al innovar, al seducir al mercado con diseño y funcionalidad. Pero también al dominio, al acallar competidores mediante litigios, y a la virtud, al presentarse como portadora de una misión casi redentora: «hacer del mundo un lugar mejor». Así, cambia de forma según el momento, adaptando su estrategia al contexto.
Los chefs de restaurantes con estrellas Michelin, como los boxeadores de elite, encarnan un equilibrio singular: sus juegos exigen ferocidad (dominio), respeto a la tradición y al código del oficio (virtud), y una excelencia técnica incuestionable (éxito). Se baten en un duelo donde cada plato o cada puñetazo es una tesis sobre el arte de competir.
Y lo mismo ocurre con nosotros, los jugadores invisibles. El alma humana no es unívoca: está formada, ceteris paribus, por la confluencia de estas tres corrientes. Podemos ser un Idi Amin, que subyuga por el miedo; una Madre Teresa, que conquista corazones por la entrega; o un Albert Einstein, que asciende por la vía del genio. Pero la mayoría somos una amalgama, a menudo incómoda, de los tres. Un político puede orar como un santo, negociar como un banquero y aplastar como un dictador. Un profesor puede enseñar por vocación, competir por una cátedra y manipular por poder.
En el tablero de la vida, todos jugamos a algo. Y casi siempre, a muchas cosas a la vez. Y del fermento de todo ello surge una suerte de autoorganización.
Las fuerzas invisibles
Lo que sentimos como fuerza —como empuje o aplastamiento— suele ser, en realidad, la percepción borrosa de muchas decisiones individuales encadenadas. Decimos que el gobierno «aplastó» la resistencia de los tradicionalistas, pero lo que ocurrió fue otra cosa: cada persona, desde el vendedor de periódicos hasta el jefe de policía, calculó costes y beneficios. ¿Me arriesgo a seguir usando el fez? ¿Qué harán los demás si me ven? ¿Me denunciarán? ¿Me detendrán? ¿Qué pensarán mis hijos?
Este es el tipo de proceso que nuestras mentes etiquetan como «fuerza». Lo envolvemos en palabras pesadas y compactas —«el poder de la ley», «la autoridad del Estado»— porque nuestro cerebro no está hecho para manejar con claridad la maraña de expectativas recíprocas y contingencias sociales. Es demasiado. No nacimos para representar redes de decisiones interdependientes: nacimos para lanzar piedras, evitar depredadores y leer gestos en un rostro.
Por ello, cuando hablamos de poder, pensamos como si estuviéramos hablando de objetos físicos. De empujones, de pesos, de alturas. Decimos que alguien «está por encima» de otro, que una decisión «se impone», que una voluntad «se quebranta». Este vocabulario no es casual: activa lo que los psicólogos llaman física intuitiva, una serie de inferencias que ya están presentes en bebés humanos y que nos ayudan a entender el mundo físico —la gravedad, la solidez, la resistencia— mucho antes de aprender a hablar.
El lingüista Leonard Talmy lo explicó con claridad: lo que hacemos al hablar del poder es reclutar sin saberlo los esquemas mentales que usamos para imaginar objetos en movimiento. En nuestra cabeza, el poder funciona como una fuerza que parte de un agonista —el actor principal, el que empuja— y se encuentra con un antagonista, que resiste o cede. Esta dinámica de fuerzas no solo aparece en frases como «la policía aplastó la protesta», sino también en metáforas espaciales (estar en lo alto del poder) y sociales (ser arrastrado por la presión del grupo).
Pero nada de esto es real en el sentido físico. Nadie fue literalmente aplastado por un bloque de cemento llamado Estado. Lo que hubo fueron representaciones mentales de castigo, de premio, de reputación y un sinfín de decisiones individuales tomadas bajo incertidumbre.
Esta danza de expectativas no se ve. No se puede filmar. Por eso nuestra mente prefiere imaginar una gran mano que empuja. Es más sencillo.
El problema es que, aunque estas metáforas nos sirven para movernos por la vida cotidiana, fallan en momentos críticos. Cuando un régimen cae, cuando un orden se desmorona, seguimos pensando en términos de «la gente se rebeló» o «el régimen fue derrotado». Pero esas frases ocultan lo esencial: los mecanismos de coordinación. En los regímenes comunistas, por ejemplo, todos sabían —más o menos— que nadie creía ya en el sistema, pero nadie sabía cuántos más lo sabían. No había forma de intercambiar señales claras. Esa ignorancia pluralista mantenía el castillo de naipes en pie.
Del lado del régimen, en cambio, la coordinación era eficaz: sabían qué castigos aplicar, qué contar como disidencia, qué esperar unos de otros. Bastaba con esa asimetría de información para sostener, durante décadas, una estructura en ruinas. Hasta que un día, un gesto aislado —una protesta, un cartel, un silencio en el momento preciso— permite a muchos saber que los otros también están hartos. Entonces el régimen se derrumba como una carpa de circo a la que le quitan la última cuerda. No porque alguien lo empuje con fuerza, sino porque desaparece el pegamento invisible: las expectativas mutuas.
Lo fascinante es que seguimos contando esas historias como si fueran combates de boxeo. Porque así es como funciona nuestra mente. Como ya demostraron George Lakoff y Mark Johnson, nuestras ideas políticas, sociales y morales están estructuradas por metáforas profundas: el tiempo es dinero, el debate es una guerra, el poder es altura. Estas metáforas no son adornos, son la arquitectura cognitiva de nuestro pensamiento.
Aunque sepamos que, al rascar un poco, no hay tal sociedad ni tal ley, solo personas actuando en bucles de expectativas.
Y eso tiene algo de milagroso. Porque si realmente tuviéramos que calcular las cadenas de causalidad recursiva que explican el comportamiento humano —si tuviéramos que saber lo que A piensa que B piensa que C hará si D ve que E actúa así— simplemente colapsaríamos. Es demasiado. No hay cerebro que lo soporte.
Por eso las metáforas son también una forma de supervivencia. Aunque nos engañen, aunque oscurezcan la verdad, nos ofrecen un modelo funcional. Nos permiten actuar en un mundo que, de otro modo, sería inabarcable. En cierto modo, podríamos decir que el poder no reside en la fuerza, ni en el grupo, ni en la ley: reside en la ilusión compartida de que todo eso existe.