Los ascensores inventaron un nuevo tipo de distancia. Cortaron la raíz natural que unía el ser humano a la tierra. Fue un proceso gradual, de siglos. Hoy, la ciudad ha elevado a la gente a grandes alturas; las ciudades son kilómetros cuadrados de personas registradas que podemos rastrear en el catálogo de los buzones y cazar mediante fotografías de ascensores, rellanos, puertas. Madrid, Londres, Tokio: gigantescos archivos de personas a la intemperie.
La intemperie es lo único que diferencia a una gran urbe de los sótanos de una biblioteca. Somos humanos en macetero: descansamos sobre una impresión de suelo; no sobre el suelo.
Los ascensores convirtieron el cielo en habitable. Su método era orgánico. Devorar a las personas en las plantas altas y evacuarlas en la tierra, o al revés: son el único organismo con un tránsito digestivo bidireccional.
Trajes, maletines, mallas, tacones, cabellos crujientes de gomina, moños, gorritas de nietos, tejidos y carne y cartón, ruedas, hierros. Los ascensores son omnívoros. El ser humano los construyó, y ahora ellos deconstruyen a los humanos que traspasan sus puertas. Uno deja de ser, pierde su pasado y su futuro, se transforma, en el curso de unos segundos o minutos, en un bolo alimenticio inerte.


El fotógrafo español afincado en Bangkok Xavier Comas fue, durante seis años, un peculiar trozo de comida. Visitó cientos de elevadores de Tokio. «El viaje es un momento de suspensión absoluta, metafísica. Es una pausa incontrolable en nuestra vida. Es aislamiento. Estamos muy cerca de otros, pero hay una alienación con quien tienes al lado, una lejanía emocional. La solución de la verticalidad ha creado esta forma de negación», reflexiona.
La cápsula vertical nos arrincona más visiblemente que el metro o el autobús: no da tiempo a leer, en algunos desaparece la cobertura. El acto de ignorar al otro no puede maquillarse. Fascinado por estas cabinas en trance, Comas inició el proyecto fotográfico Tokio Up Down.
Es un ejercicio de voyerismo del vacío. El trabajo se sustenta en el concepto japonés del Ma. «Podría traducirse como intervalo; es una percepción del espacio más allá de lo físico, de la sustancia en el vacío, de las relaciones entre los elementos, del blanco entre las líneas de un haiku», explica.


El fotógrafo quería captar el Ma de los ascensores: «Entre las personas que comparten el lugar, aunque no haya una interacción verbal o física, el silencio y el espacio se manifiestan con mucha fuerza». El Ma habita en esos segmentos vivos e irradiantes; percibirlo es no rendirse al sentido de la vista.
Este polizón vertical se topaba cada día con personas que dejaban su identidad en una planta y la recogían en otra (la identidad siempre utiliza escaleras), y era tal el estado de bloqueo que provoca el viaje vertical que muchas no se percataban de que un tipo occidental los apuntaba con una cámara.
«Yo era un no pasajero, era alguien que estaba ahí como una partícula, una bacteria extraña. Era una sensación rara y tremendamente liberadora en un mundo como el de hoy, en el que todo tiene que tener sentido», recuerda.


Los otros viajeros no detectaban la presencia del agente extraño, pero los ascensores, con su conciencia hecha de cámaras de seguridad, sí lo advertían. Debían notar en su esófago un raro latido, un movimiento de extremidades, lo mismo que sentiríamos nosotros si engulléramos un animal vivo.
Comas era sospechoso. Caminaba por la calle, elegía un edificio, entraba, se colaba en la boca del elevador, apretaba cualquier botón. «A veces, pasaba horas en ascensores. Muchos eran edificios de oficinas; yo era la excepción, no iba vestido como un salary man. En alguna ocasión me vieron subiendo y bajando, y me llamaron la atención, pero acabé aprendiendo cómo actuar y qué tiempos emplear». Tenía que hacerse el zombi para parecer una persona normal.
De día acudía a las zonas más comerciales, con rascacielos y sofisticados ascensores de alta velocidad. De noche, frecuentaba lugares como el distrito rojo: allí descubría la otra cara de los oficinistas de la mañana.
Se zambullía en edificios inquietantes. Había bares de alterne, de chicas y chicos de compañía, donde los japoneses cuentan lo que nunca contarían en sus casas. Van allí a ser otros. «Bares donde caben diez o cinco personas, muy pequeños, decrépitos, oscuros, abigarrados», detalla.
La noche revelaba fallos, verdades. En una sexta planta, se abrieron las puertas del ascensor y surgió una tapia de ladrillos: no había salida. De pronto, en otro piso, aparecía un restaurante ensordecedor; después, un bar cerrado y dos platitos de sal y un espejo para barrer los malos espíritus; o un pasillo de puertas inarmónicas, de metal, de madera, altas, bajas, con diseños incompatibles.
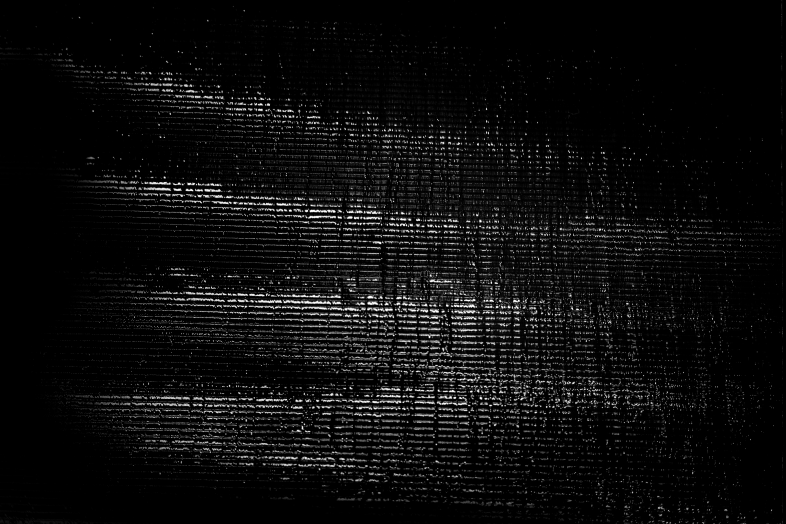

Tokio Up Down retrataba a los individuos como personajes secundarios del vacío; esas presencias confirmaban la existencia del Ma. Pero, con el tiempo, Comas prescindió de los cuerpos. Se propuso fotografiar la pureza del «espacio liminal». El proyecto desembocó en Six: un imposible, una derrota de antemano, una búsqueda de lo metafísico a través de la física de la fotografía.
Buscó el tejido invisible de lo visible. En Six desaparecen las personas y los ascensores como unidades identificables, y brotan patrones de luz, polvo de interferencia, partículas subatómicas, eventos celestes; todo extraído del vientre cotidiano de los elevadores. «Aquello se volvió más difícil; cuanto más buscaba esas imágenes, menos las encontraba», reconoce.
Esos caleidoscopios cósmicos pueden entenderse como la última frontera. A fuerza de hacinamiento, de velocidad, de homogeneidad y de verticalidad, el ser humano acaba perdido, evaporado.
Pueden pensar algunos, los que hablan del regreso a lo rural y de la humanización de los espacios urbanos, que el arraigo es algo parecido a baldear el fragmento de acera que ocupa tu casita de planta baja: tener un tramo de calle, de espacio público y compartido, del que te sientas responsable. Esta tarea se subcontrata en las ciudades.


Tal vez, a fuerza de tanto subir y bajar, la raíz que nos une al suelo [quizá el Ma] ha terminado partiéndose. Esa raíz ha sido sustituida por los cables de los ascensores. ¿La prueba de que hemos perdido algo es que existen tecnologías para sustituirlo? ¿Puede ser la tecnología un inventario de pérdidas? Sea como sea, esto no es ni mejor ni peor: es solo un cambio.
En época del emperador romano Tito, en el año 80 d.C., se construyó una plataforma para transportar a los gladiadores y las bestias al foso. El artefacto subía a quienes sacrificaban su vida para inflamar una épica de la que solo disfrutarían otros (aunque ellos pudieran sentirse a veces contagiados –convencidos– por ella). Ni los guerreros ni las fieras decidían ese viaje; eran, de nuevo, comida.
En el siglo XIX, Elisha Otis solucionó el mayor problema que padecían los montacargas del momento: implementó un sistema de frenado seguro. Los ascensores dejaron de derrumbarse cada tanto. La gravedad dejó de ser un problema. Los edificios se convirtieron en rascacielos.
Los ascensores son una proeza técnica, pero las grandes fortunas siguen buscando la cercanía de la hierba: se establecen en barrios residenciales a las afueras, en urbanizaciones de chalés de pocas plantas, abarcables a pie. Vivimos en un mundo fascinado con la tecnología, pero en el caso de los ascensores, parece que el poder reside en no necesitarlos.
También te puede interesar:
La inigualable levedad del ascensor neumático
¿Cuál es la mejor opción para sobrevivir a un ascensor en caída libre?















Los mejores ascensores del mundo están en Taiwan
Genial…!!!! excelente asesores
🙂 sigan así
Es mejor que subir las escaleras.