«Nos convertimos en lo que contemplamos. Damos forma a nuestras herramientas y, a partir de ese preciso momento, nuestras herramientas nos dan forma a nosotros».
Marshall McLuhan
En mayo de 1978, las autoridades californianas publicaron un informe de 279 páginas titulado La sequía de California de 1976 y 1977. Una evaluación. El segundo párrafo del prólogo comienza así: «Ahora que los dos años de sequía han pasado, no debemos permitir que las abundantes reservas de agua de 1978 nos adormezcan en una falsa sensación de seguridad. Las sequías no ocurren en secuencias históricas predecibles ni con igual severidad».
Aparte de recopilar los datos y determinar los efectos de la sequía, el objetivo del informe era, precisamente, no bajar la guardia en los periodos de bonanza hídrica. Es decir, considerar que las medidas que se habían tomado, en algunos casos por ordenanza gubernamental, no tenían que ser excepcionales, sino que debían formar parte de esa suerte de conciencia respecto al agua que, de algún modo, los californianos habían tomado en los dos años de escasez. Porque después de 1977, las cosas nunca serían igual que antes.
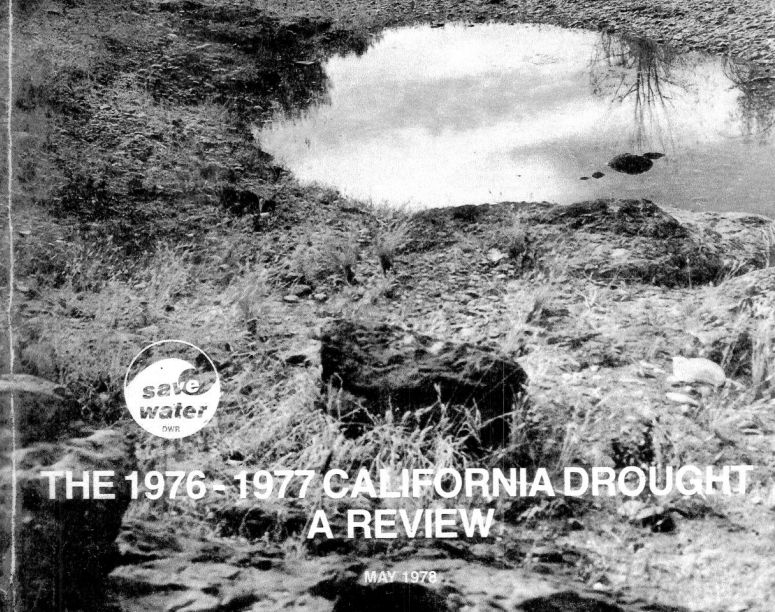
Con todo, el cambio más explosivo que trajo la sequía no está relacionado directamente con el consumo o el despilfarro; tiene que ver con la arquitectura del agua cuando deja de haber agua. En la página 105 del informe hay un párrafo que enumera algunas de las actuaciones, bien obligatorias, bien recomendadas, que se adoptaron.
Dice así: «Casi todos los programas aprobaron restricciones en el uso exterior del agua, tales como lavado de coches, remojado con manguera de aceras y pasos de carruaje o regado de césped y arbustos». Como se ve, el consumo de agua se acotaba al estrictamente necesario para la salud y la higiene personal. Por tanto, y aunque en el informe no hay ninguna mención específica, entre las limitaciones había una evidente: el llenado de piscinas.
Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la relación de los Estados Unidos con las piscinas privadas siempre ha sido muy voluptuosa. En prácticamente todos los chalets de todas las urbanizaciones de clase media o media-alta –lo que ellos llaman suburbio– había una piscina. Ya en su relato de 1964, El nadador, John Cheever narraba el vínculo onírico, casi mágico, entre el país y sus piscinas, aunque fuese como telón de fondo. Claro que la historia de Cheever, al menos en su versión cinematográfica de 1968, se desarrollaba en Connecticut, y las piscinas que aparecen son, como es lógico, para nadar. Esto es, son más o menos rectangulares y de paredes rectas.
Las piscinas de California no eran —ni son— así. Tal vez por el espíritu hedonista del Estado Dorado, el tipo de piscina que asociamos a California tiene formas redondeadas, tanto en planta como en la sección del vaso.
La realidad es que este tipo de piscina de uso meramente recreativo, que relacionamos con señores bronceados y señoritas en bikini, no es exclusivo de California y ni siquiera de los Estados Unidos. Es más, la más famosa la construyó Alvar Aalto en Finlandia nada menos que en 1938. El estanque de Villa Mairea ya apostaba por la forma orgánica –de riñón– y el encuentro curvo entre el fondo y las paredes no respondía a ninguna decisión estética sino a una puramente estructural: cuantos menos encuentros en ángulo, mejor se reparte la carga del agua sobre el vaso y menos posibilidades de fisuras y escapes hay.

Tanto el centro de Finlandia como Connecticut son territorios más o menos húmedos, así que sus piscinas no corren el riesgo de vaciarse. En cambio, California, pese a que su nombre no proviene exactamente de su temperatura, digamos que no se llama Frigolandia. En el Golden State hace mucho calor y las piscinas se mueven entre el lujo y la necesidad, algo tan contraintuitivo como antiecológico. Porque, como ya las hemos definido, son un objeto de recreo, y ante situaciones cada vez más frecuentes de sequía, se convierten en artefactos arquitectónicos inútiles.
A finales de 1976 y durante todo 1977, los patios traseros de las zonas residenciales de Los Ángeles, San Diego o San Francisco formaban un desperdigado cementerio de piscinas vacías. Sin embargo, no eran inútiles. Para unos cuantos chavales, esas curvas de hormigón eran un campo para explorar, una silueta donde experimentar el mundo como no se había hecho nunca.
Como dice Avery Trufelman en el estupendo podcast The Pool and the Stream: «Los skaters tienen una apreciación única por la arquitectura». Nadie entiende la arquitectura como un skater porque nadie disfruta la arquitectura como un skater. Son cirujanos con un microscopio que buscan y encuentran perfiles y ondulaciones imperceptibles para el resto de nosotros. Si Bruno Zevi afirmaba que el espacio solo es comprensible recorriéndolo en el tiempo, los patinadores lo recorren en el tacto. Solo rodando por encima detectan lo suave o lo rugoso del hormigón, lo firme o lo flexible de la madera, lo dulce y lo chirriante del acero cromado.

Los críos de Los Ángeles se colaban en las piscinas vacías en actos de vandalismo esencialmente inocuo; ellos solo querían navegar ese paisaje artificial. De una curva a la otra, arriba y abajo, en horizontal y contra el sol en maniobras de ingravidez instantánea. A veces eran piscinas privadas, a veces eran públicas como la del Pacific Ocean Park de Santa Mónica, al que llamaban «Dogtown». Entre esos chavales estaban Stacy Peralta, Tony Alva y Jay Adams; juntos se hacían llamar Z-Boys. También estaba por allí el fotógrafo Hugh Holland, que documentaria la escena del skateboarding y la recopilaría veinticinco años después en el magnífico volumen Locals Only: California Skateboarding 1975-1978.
Con la atención de los fotógrafos y, después, de los medios, los Z-Boys y muchos otros de los skaters de Los Ángeles acabarían alternando con estrellas del rock y actores de Hollywood. El skate aéreo era tan espectacular que aparecía en las pantallas de televisión, en los periódicos y en las revistas. Era una tormenta perfecta, pero sin agua.

Se creaban torneos y se editaban magacines especializados. El skateboard dejaba de ser una actividad vinculada a la delincuencia juvenil para comenzar a transformarse en el deporte masivo y multimillonario que es en la actualidad. El propio Peralta, ya dedicado fundamentalmente a la producción audiovisual, filmaría en 2001 el documental Dogtown and Z-Boys para narrar la historia de esa época, que también era su propia historia. La película, por cierto, recibiría el premio a la mejor dirección el festival de Sundance.
A día de hoy, en casi todos los barrios de casi todas las ciudades del mundo hay un skate park. En esos skate parks hay barandillas, hay rampas y hay escalinatas. Y todos tienen una piscina de hormigón, suave, redondeada y en perpetua sequía. Se llaman skate pools y, desde luego, no están diseñadas para nadar.

Imagen de portada: Brian Auer (CC)















Pedro,
Bonito es el artículo y bonita es la coincidencia de haberlo leído esta mañana. Hace muy poco, justamente se nos ocurrió en HerraizSoto&Co conmemorar los orígenes del skate de la mano de la marca californiana de gafas, Arnette, y llevamos las olas del mar a uno de los skateparks más emblemáticos de España, el de Sopelana. Se involucraron riders y un artista urbano, y el resultado fue este: http://www.arnette.com/es/back-to-origins
A ver si te gusta 🙂 Es bonito que las marcas se atrevan a llevar a cabo ideas bonitas que aporten algo más a las personas, que no solo les hablen con un blablabla, sino que les dejen un buen legado para disfrutar su día a día. Sería súper si te apeteciera hablar sobre ello en Yorokobu 🙂
Un abrazo,
Andrea Gusart
La intervención de Arnette me parece preciosa. Muchas gracias 🙂
Interesantísimo artículo.
Es importante preciar cómo otras personas sienten lo urbano, la arquitectura.
Sin duda son ellos los que se apropian de las formas arquitectónicas, como sucede en la pequeña plaza del museo de arte contemporáneo de barcelona, un auténtico espectáculo donde cada elemento arquitectónico es percibido para los no-skaters como un elemento que simplemente tratamos de esquivar y que guían nuestros recorridos. Sin embargo, para los skaters, cada elemento es una oportunidad y casi que crean un vínculo de aprecio.
Gracias por compartir tu visión, Pedro.