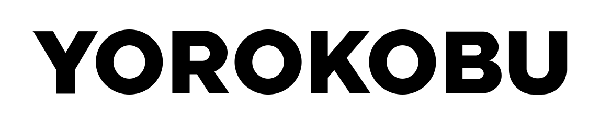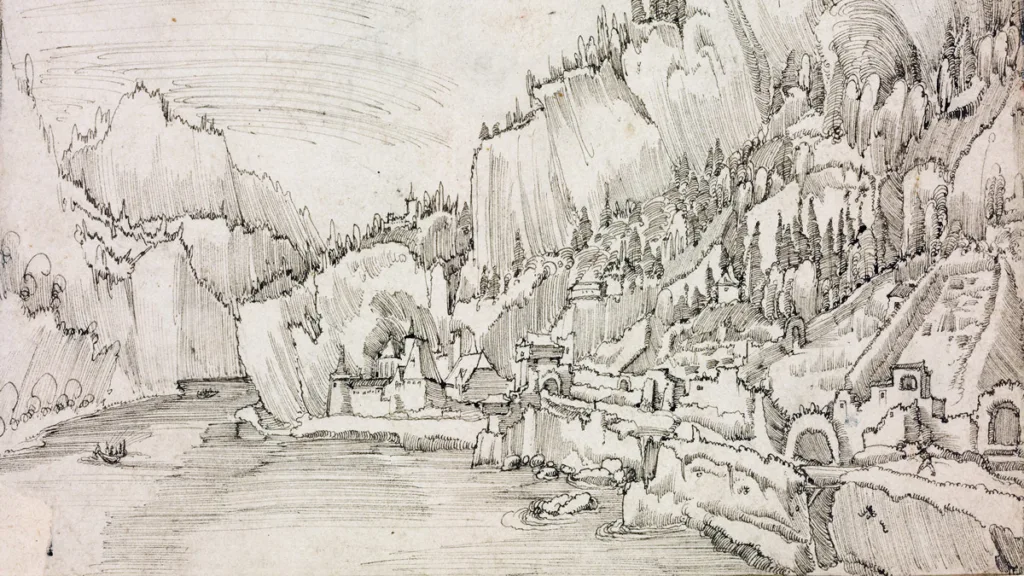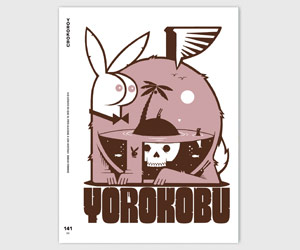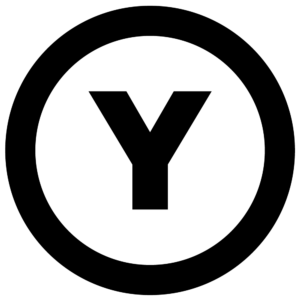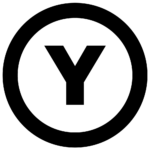Cuando se encienden las luces de la sala, observo detenidamente a las tres parejas de valientes que me han acompañado en la sesión golfa del estreno de Her. Dos de ellas se hacen arrumacos con los ojos semicerrados. Parece que acaben de despertarse, que hayan abandonado el mundo del otro lado de la pantalla para volver a la acolchada seguridad de sus butacas. La tercera pareja está en crisis.
¡Atención! Contiene spoilers
[pullquote]La película que obliga al espectador a cortar con su pareja durante los títulos de cierre[/pullquote]
Los miro con placer vouyerista, preguntándome si tendrían dudas sobre su relación antes de entrar en el cine o todas han estallado durante la película. Sería maravilloso que la respuesta correcta fuese la B. Una vez, una escritora me confesó su deseo de publicar una novela no erótica que impulsara al lector a follar como un condenado. Ella defendía que todos los males de este mundo desaparecerían si follásemos más. Su proyecto literario era ambicioso y altruista a la par. Puede que Jonze -¿premeditadamente?- haya filmado la película que obliga al espectador a cortar con su pareja durante los títulos de cierre.
Vale, no todos los espectadores. Solo aquellos susceptibles de somatizar la ruptura del protagonista. Solo aquellos, como la ya expareja que ocupaba dos asientos centrales en la fila once –ella con los brazos y el mentón apoyados sobre la butaca delantera; él estrujando el abrigo sobre el regazo con la mirada perdida, sin saber qué hacer con las manos–, sensibles a las certezas del guion. Certezas que responden a preguntas generacionales. O mejor aún: certezas que responden a inquietudes humanas, que inquietan particularmente a nuestra generación 2.0.
Una de las claves del filme, radica en una escena menor que intentaré parafrasear: «Después de ocho años, todo se acabó por culpa de una discusión ridícula. Llegué cansada de trabajar y me quité los zapatos para tumbarme en el sofá. Él me insistió en que los colocara en su sitio.Yo le dije que solo quería tumbarme y no ponerme a colocar los putos zapatos. Él me dijo que intentaba crear un hogar. Yo le dije que me iba a la cama y que ya no quería estar casada». Cuenta la vecina, confidente y amiga de Joaquín a Joaquín, mientras se abraza a un cojín. Y yo pienso en mis abuelos maternos que discutían diariamente. Porque discutir era, de alguna forma romántica, su forma de relacionarse. Discusiones en la mesa por cualquier gilipollez concerniente a la ensalada. Discusiones en el salón por el dominio del mando a distancia. Discusiones en la playa por la distribución de la sombra de la sombrilla. Cuando mi abuela estaba terminal, mi abuelo dejó de discutir con ella para calentarle los pies bajo las sábanas. Es una imagen que no podré borrar jamás de mi memoria: mi abuela entubada, adormecida, cada vez más hundida en la cama del hospital, y su marido acariciándole los pies para que no se le enfriaran. Ojalá los aneurismas se curasen como los resfriados, y mi abuelo no hubiese esperado al lecho de muerte de su mujer para darle muestras de dulzura.
[pullquote align=»right»]«Después de ocho años, todo se acabó por culpa de una discusión ridícula».[/pullquote]
Desde entonces, el mismo abuelo, en las comidas familiares, suelta alguna perlita que me hace intuir otra versión de su vida amorosa que yo no conocí. Hay dos confesiones que son mis favoritas: «Tu abuela y yo no nos besábamos nunca porque nos desgastamos los labios de jóvenes». Y: «Nos casamos en seguida. ¿Qué íbamos a hacer si nos conocimos y estábamos hechos el uno para el otro?». Me sorprende la sinceridad de una afirmación que echa por tierra el mito de estamos juntos porque no había nada mejor en el pueblo. Me sorprende porque, dos generaciones después, yo me veo tan incapaz de llegar a pronunciar una frase así como de aguantar durante ocho años, u ocho días, a una tía que me diga dónde tengo que colocar mis putos zapatos.
¿La evolución tecnológica va ligada a la emocional? ¿La famosa obsolescencia es trasladable a nuestra concepción del amor? Cada vez somos más impacientes, egoístas e infantiles en nuestro consumo de caricias. La ley de la oferta y la demanda rige también el mercado de los bienes afectivos. En esta espiral del capitalismo amoroso, no parece tan lejano el futuro en el que nos enamoraremos de nuestro sistema operativo. Solo él nos ofrecerá una réplica perfecta, programada, alejada de las vicisitudes humanas o el calzado.
Her no cuenta la historia de amor entre un hombre y su ordenador –como mi padre dice que oyó en la radio–; Her cuenta una historia de amor. Punto. La ambientación avanzada sirve de contexto, y la moraleja, la que golpea a las parejas en los títulos de crédito finales, es de lectura actual. ¿Qué adultescente que se precie no suma una dilatada racha de desastres afectivos desde 1999? Solo hay que fijarse en cualquier buena conversación de cañas: siempre, siempre, se termina ahondando en el amor. Todos buscando algo que no tenemos o no entendemos. Todos profundamente cínicos. Todos profundamente perdidos. Las noches que estoy muy clarividente o muy borracho, suelen ir a la par, sentencio estas tertulias con una cita de un relato de Carver (del número de cervezas depende que logre sonar ingenioso o jodidamente pedante; nunca he logrado lo primero): What We Talk About When We Talk About Love. En él, Carver nos presenta a cuatro amigos cenando. Uno de ellos, cardiólogo, dice: «Hubo un tiempo en que creí que amaba a mi exmujer más que a la propia vida. Pero ahora la aborrezco. De verdad. ¿Cómo se explica eso?». Es brutal. La prosa editada de Carver, tan sencillamente compleja, consigue aproximarse más y mejor que nadie al concepto universal relativo a la afinidad entre seres, para decirnos que no tenemos ni puta idea.
Para decirnos que en el amor todos somos principiantes. Pese a que podríamos recitar de memoria el ideario político que queremos en nuestra relación. El mismo conjunto de tópicos utópicos a los que aspiran Joseph Gordon-Levitt y Zooey Deschanel, porque nuestro ideal romántico, ¡por mucho que intentemos renegar de él!, ha sido engendrado por otro guion de Hollywood. El espíritu de Noa late en nuestro inconsciente colectivo junto a condicionantes externos: si eres hijo o hija de un matrimonio roto, católico practicante, acomodaticio o vegano. Y la desilusión llega cuando no encontramos un solo modelo fuera de foco que realmente funcione.
[pullquote]Nuestro ideal romántico ha sido engendrado por otro guion de Hollywood[/pullquote]
Un protocolo que está bien definido en la película de Jonze: 1. Atracción mutua. 2. Deseo. 3.Compañía. 4. Plenitud. 5. Dudas. 7. Celos. 8. Primera ruptura. 9. Miedo. 10. Ruptura final. Y sí, hay quienes no recorren todos los pasos, quienes se los saltan o quienes se los cuentan al revés; quienes se quedan en el 5 y quienes no pasan del 9; pero,¿quién vive en Plenitud? ¿Es una aspiración ficticia hacerse semejante pregunta? Para contestar, existen desde estudios de la Universidad de Sebastopol a versos tristes. Pero es lo mismo leer en voz alta a Rilke que referir cifras hormonales, y para el caso, volvemos a Carver: no tenemos ni puta idea del amor. Por eso nos pasemos la vida jugando al ensayo-error de los exámenes tipo test, sin que las respuestas sean mutuamente excluyentes.
Spike Jonze nos ha hecho un favor aniquilando el viejo ideario romántico para narrar la verdad del viaje amoroso, en el que lo menos importante es el destino (aunque todos queramos que nos calientes los pies al final del camino). Ahora que ni el cine tiene finales felices, quizá dejemos de ser infelices buscándolos para nosotros.