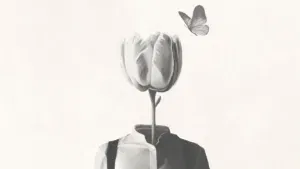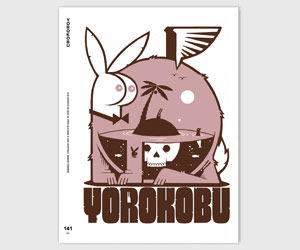Uno nace siendo de un equipo de fútbol y, seguramente, morirá siendo del mismo. Te puede gustar más o menos un entrenador, un portero o un presidente, irás o no irás al estadio… pero si sientes esos colores, los tendrás tatuados en el alma hasta el fin de tus días. Da igual que los jugadores nada tengan que ver con la esencia del mismo: es tu equipo y con ellos ganas o pierdes, lloras o ríes. Sin embargo en política no es así: ahí no nos casamos con nadie. Y mucho menos si eres activista.
Mírate a ti mismo: ¿has votado siempre al mismo partido? Quien más y quien menos no puede decir que sí. Puede que algún candidato no le gustara, y decidiera no votar, o quedarse en casa. Puede haber sido votante de toda la vida, pero en algún momento, como protesta por la gestión, no hacerlo. Pasa, sobre todo, cuando un partido da un bandazo ideológico o cuando se van a perder unas elecciones y la erosión del poder abre un periodo de travesía en el desierto.
De hecho, bien pensado, es casi deseable: ¿qué nos dice de alguien el hecho de que durante décadas haya votado siempre a los mismos? ¿No importa el candidato, las propuestas o el contexto? Alguien incapaz de variar el sentido de su voto, aunque sea para abstenerse sin dar su apoyo a otro, puede parecer acrítico, sectario y, por tanto, de una ideología poco razonada.
Eso lo toleramos para los ciudadanos, ¿pero y para los políticos y -más o menos- militantes? La historia reciente está llena de políticos pisando las líneas rojas, desde ‘progres’ en el PP (bueno, miren a Gallardón, igual la línea roja estaba mal puesta) a ‘españolazos’ en el PSOE (como Bono o Leguina). De hecho, esos ‘versos sueltos’ suelen aglutinar amores y odios casi a partes iguales, tanto dentro como fuera de su formación. Pero, ¿qué pasa cuando alguien salta la línea?
Miren a Rosa Díez. Ahora lidera UPyD, una formación nacida hace poco más de un lustro y que peleaba por ser la tercera o cuarta fuerza del país hasta la irrupción de Podemos. Ella, que desde el PSOE optó a ser candidata a la lehendakaritza (y fracasó) e intentó luego ser secretaria general del partido (y fracasó de nuevo, siendo la candidata menos votada).
Sus críticos (que no son pocos) dicen que lo de montarse un partido siete años después fue una forma de conseguir ganar algo, y que por eso la formación ha sufrido no pocas bajas desde su fundación entre acusaciones de que el poder se ejerce de forma unilateral desde la cúpula que ella dirige. El último ejemplo, el eurodiputado Sosa Wagner, que cuestionó la línea del partido desde un artículo en la prensa y fue sustituido a cuenta de un posible pacto con Ciudadanos, partido al que alguno de los guardias pretorianos de Díez llamaba «movimiento tertuliano» (a ver cómo se digiere eso si al final hay pacto).
¿Tanto cambio hay por saltar desde el PSOE hasta UPyD? Los primeros, de centroizquierda y ahora federalistas; los segundos se dicen progresistas, antinacionalistas y defensores de un modelo de estado federal pero con devolución de competencias, un modelo ideológico de difícil clasificación. Como muestra un botón: hace quince años de esta entrevista, pero enseña cuánto puede cambiar la visión de alguien sobre un mismo asunto -y ejemplos similares hay por doquier–
Esto decía Rosa Díez en 1999 a La Vanguardia. La aparición de su partido es una de las peores cosas de esta crisis. pic.twitter.com/WcXABL3XAx
— Ángel Iturriaga (@anituarco) septiembre 22, 2014

Rosa Díez es la más conocida, pero ni mucho menos la única. Miren a Francisco Álvarez Cascos, otrora férreo halcón del gobierno de Aznar, ese que demonizaba a los nacionalismos tras auparse hasta el poder pactando con ellos. Al final, cuando quiso firmar un retiro dorado siendo cabeza de lista por el PP en Asturias, se le cambió de golpe la ideología: era un momento en el que aún humeaban los rescoldos del aznarismo, con Zaplana y Acebes a punto de recolocarse, Mayor Oreja desubicado peleándose con Rajoy a cuenta de ETA y con Rato haciendo currículum por el mundo.
De pronto, y contra pronóstico, Cascos se volvió regionalista. Como Rajoy no le dejó ser candidato, se salió del PP y montó una formación a su imagen y semejanza llamada Foro Asturias aunque con unas siglas que -fíjate- coincidían con las de su nombre: FAC.
Como Cascos tenía tirón consiguió ganar las elecciones de 2011 con un escaño de ventaja sobre el PSOE y seis sobre el PP, que se negó a pactar con él aun a costa de no tumbar a los socialistas. El resultado: un año después tuvieron que volver a celebrarse elecciones porque Asturias era ingobernable y, ahí sí, ganó el PSOE con cinco escaños de ventaja sobre el partido de Cascos, que quedó igualmente por encima del PP aunque fuera sólo por dos escaños.
FAC, además, ha conseguido escaño en el Congreso -cosas de la Ley d’Hont, ya saben, al que le gustan más los minoritarios que a un gafapasta de la malasaña profunda-. Así que aunque la cuota de poder sea pequeña, bien parece que el viaje del centralismo al regionalismo asturiano le ha salido bien al ‘ex’ de Aznar.

Un caso algo menos conocido es el del miembro del PP valenciano Rafael Blasco. Bueno, exmiembro, porque dejó el partido en mayo del año pasado, unos meses antes de que le condenaran a ocho años de cárcel y veinte de inhabilitación por el conocido como ‘caso Cooperación’, por el que se llevó dinero público destinado a los colectivos desfavorecidos mientras estuvo en el gobierno de la Comunidad Valenciano.
Con semejante expediente, y dada su edad, es complicado que Blasco vuelva a militar en un partido político, pero la verdad es que se ha dejado pocos palos por tocar: empezó siendo comunista durante el franquismo, por lo que tuvo que exiliarse; pasó a ser militante del FRAP (por sus siglas, Frente Revolucionario Antifascista y Patriota), una especie de brazo armado del PCE que atentó contra varios miembros de las fuerzas de seguridad del régimen franquista durante la transición.
Cuando sentó la cabeza se pasó al PSPV, la rama valenciana del PSOE, y participó en el gobierno de Joan Lerma (el último socialista que dirigió la Comunidad Valenciana, allá por la década de los ’80 y principios de los ’90) como consejero de Obras Públicas y Urbanismo. Diez años después cambió de bando y entró en el gobierno de Eduardo Zaplana, y siguió con Francisco Camps. Hasta hace dos años era el portavoz del PP en les Corts.
¿Cómo definir ideológicamente a alguien que ha pasado del terrorismo marxista a uno de los gobiernos más liberales que ha conocido nuestro país? Posiblemente la mejor forma es la de alguien «hechizado por el poder«, como resumían en uno de sus perfiles póstumos (políticamente hablando).

Ahora que, para saltos mortales, los de algunos que tienen que ver con la política pero sin ser políticos. Por ejemplo, Federico Jiménez Losantos. Seguramente sabrás que antes de estar a la derecha de la derecha y cargar con veneno dialéctico contra casi todos cada mañana desde los micrófonos de la radio era maoista, militó en algo llamado Bandera Roja y llegó a ser candidato por el Partido Socialista de Andalucía en Cataluña.
De hecho, esto último fue uno de los detonantes de su cambio: en aquella época histórica, los albores de la Transición, la inmigración andaluza era enorme en Cataluña, lo que hizo que la formación lograra una representación que era el equivalente al PP o a Ciudadanos actualmente: los únicos que a veces usaban el castellano en sus intervenciones como reflejo de la pervivencia del castellano y la pertenencia a España.
El grupo terrorista independentista Terra Lliure -que acabó diluyéndose y muchos de sus miembros se integraron en lo que hoy es ERC- le retuvo, le ató a un árbol y le pegó un tiro en la pierna precisamente por su postura al respecto y ahí cambió todo: abandonó Cataluña y, junto a las secuelas de por vida que le dejó el atentado, quedó para siempre una marca ideológica característica que le hizo como es. Si has visto las tres primeras películas de Star Wars (cronológicamente hablando en la saga) será fácil que hagas un silogismo.
El cambio de Losantos no sólo tuvo que ver con la ideología: antes del atentado colaboraba en El País, y después lo hizo en aquel Diario 16 que dirigía Pedro J Ramírez, con el que décadas después defendería a capa y espada la teoría conspirativa del 11M.

Si cuesta imaginar hoy en día a Losantos escribiendo en El País, casi tanto cuesta imaginar que Hermann Tertsch fuera subdirector del diario a mediados de los ’90, responsable de Opinión del mismo y, hasta 2007, columnista.
De hecho, la trayectoria de Tertsch tiene alguna similitud con la de Losantos: como él tuvo orígenes comunistas, aunque de muy joven, y a pesar de (o quizá a raíz de, vete a saber) que su padre fue un diplomático nazi que acabó siendo investigado y recluido en un campo de concentración.
A pesar de sus orígenes tan a la izquierda, y su trabajo durante más de una década en El País, también tenía lazos al otro lado -y no sólo por su padre-: familia de las exministras populares Ana y Loyola de Palacio, Tertsch acabó escorándose hacia su posición actual, desde la que ha tenido enconados enfrentamientos con representantes de la izquierda.
De un extremo al otro, porque al otro lado también hay casos llamativos. Posiblemente el mayor salto mortal sea el del etarra Iñaki de Juana Chaos, que fue miembro de la primera promoción de la Ertzaintza antes de convertirse en uno de los miembros de ETA que mayor número de asesinatos acumula en sus manos, no pocos de ellos pistola en mano.
O Jorge Vestrynge, que pasó de asesorar a ministros franquistas y a tener contacto con el fascismo a nivel internacional a meterse en el PP, ser candidato a la alcaldía de Madrid, ser expulsado del PP, ingresar en el PSOE y, en los últimos años, asesorar a líderes comunistas y de IU como Francisco Frutos, apuntarse a protestas post-15M o acercarse a Podemos y Julio Anguita. Casi nada.
El tiempo, en fin, que hace que haya ríos que cambian de trayectoria. Como Euskadiko Ezkerra, que pasó en unos años de estar en el entorno de las escisiones políticas de ETA a integrarse en el socialismo vasco, o UCD y muchos de sus miembros provenientes del franquismo, que acabó desembocando en el PP de hace dos décadas.
La cosa es, si nosotros cambiamos varias veces el sentido de nuestro voto según las circunstancias, ¿por qué vemos mal que algunos políticos -o aledaños- cambien su ideología? Quizá en la propia pregunta esté la respuesta.