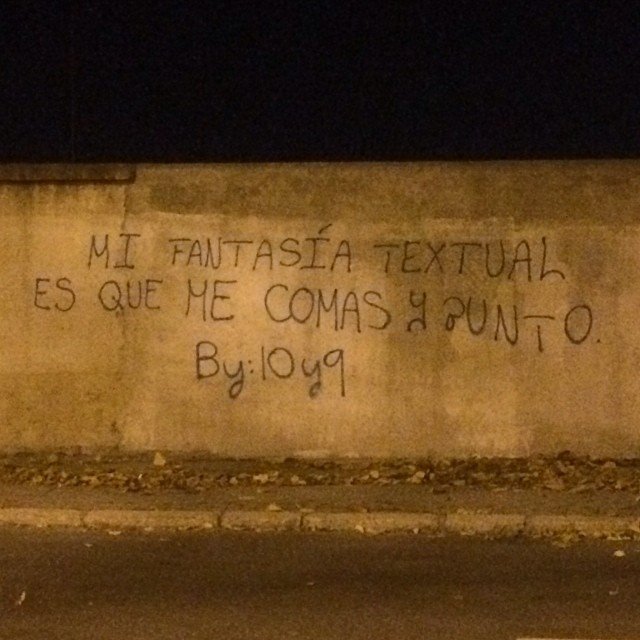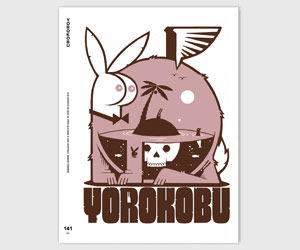Me confieso un ‘hater’ y un ‘lover’ de la RAE. Más ‘hater’ que ‘lover’, para qué mentir, porque nunca me dejarían usar ‘hater’ o ‘lover’, considerando que usar palabras extranjeras que existen en castellano es una forma de empobrecer la expresión. Pero decir ‘el que odia’ no tiene tanta fuerza. La palabra es ‘hater’, y punto, aquí y en Twitter, que es donde pasa todo y donde, en realidad, no pasa nada.
Servidor de ustedes es periodista, y vive -entre otras cosas- de escribir. Para mí las palabras son ladrillos, y no hay torre que aguante si no se empasta bien la estructura. No entiendo un periodista de la palabra que no sepa escribir, ya sea hilando un discurso, ya sea utilizando la ortografía correcta. Sencillamente, no es posible.
La cosa es, ¿cuál es la regla correcta? Lo que dice la RAE, que para algo es la RAE, claro. Pero lo que dice la RAE… ¿cuándo?
Confesaré que en primero de carrera suspendí un examen por una falta que la gramática de unos años atrás aceptaba, pero que había dejado de aceptar. Casualmente, por mi apellido, mi examen era de los últimos y mi error estaba al final del texto. La profesora me dijo que mi examen era de sobresaliente (lo cual era bastante inusual, debo decir), pero que nos veríamos en septiembre. No recuerdo qué palabra era. Años después no pocos alumnos a los que suspendí por no pocas faltas de ortografía encajaron con bastante menos templanza la decisión, pero esa ya es otra historia.
La cosa es que siempre he tenido, a pesar de ser periodista y ‘escribidor’, una cierta manía a la RAE. Fundamentalmente por esa tendencia a castellanizarlo todo, que a fin de cuentas es para lo que les pagamos, para que limpien, fijen y den esplendor defendiendo que esa palabra que dices en otro idioma existe en el nuestro. Sí, pero no tiene la misma carga, o la misma sonoridad. Pero a ellos les da igual: es su trabajo. Lo dicen hasta en su perfil de Twitter: «La Real Academia Española (RAE), fundada en 1713, vela por el buen uso y la unidad de la lengua española, patrimonio común de 500 millones de hispanohablantes».
En realidad, lo que me da más rabia es el paso siguiente: si una palabra extranjera no existe, hago una adaptación chusquera al idioma e intento que se utilice. Zum por zoom, cederrón por CD-ROM o güisqui por whisky. Lo siento, con esto no puedo. No es que no vaya a escribir «zum» en mi vida, es que -personalmente- me parece ridículo. En mi humilde opinión, aceptar extranjerismos no sólo es una cuestión de traducciones, sino de significados: ‘grandeur’ no sólo es ‘grandeza’; ‘saudade’ no sólo es melancolía.
Hasta esos días teníamos un equilibrio de respeto profundo por su trabajo y cierta rabia por lo que, a mi juicio, eran excesos de celo que empobrecen los ladrillos con los que trabajo (que oiga, no son míos, ni mucho menos, y ellos saben mucho más de todo esto que yo). Pero la cosa fue degenerando.
Supongo que todo empezó cuando uno de los escritores y periodistas más llorados de nuestro tiempo, Gabriel García Márquez, la lió en el primer congreso de la lengua que se organizaba en Zacatecas. Dijo todo esto, y aquí tienes el fragmento más llamativo
«Una lengua que desde hace tiempo no cabe en su pellejo», dijo, y no le faltaba razón. Joaquín Sabina no tiene tanto glamour intelectual como García Márquez, dónde va uno a parar, pero gusta de juegos similares. Igual que Andrés Calamaro (ya perdonaréis las comparaciones). Su «mi sierra eléctrica no cierra los feriados» lleva aparejada una sonrisa tarantinesca que, imagino, no todos los hispanohablantes entenderán. Porque el castellano es como Dios, pero a lo bestia: no es uno y trino, sino uno e infinito. Del ‘mi arma’ al ‘la hostia’, del ‘feriado’, al ‘choclo’.
Más de 500 millones de personas hablando un idioma acaban hablando lenguas diferentes. El Babel de Cervantes, que por ser diverso difiere hasta en el nombre del idioma con un océano de por medio. Porque… ¿es español o castellano?
La cosa es que finalmente la RAE empezó a relajar reglas. «Sólo» dejó de existir, como las tildes en los pronombres demostrativos. Cuando yo estudiaba, que tampoco hace tanto de eso, la tilde era diacrítica, distinguiendo el adverbio (solamente) del adjetivo (que indica soledad). Luego dijeron que el acento era opcional. Al final, lo prohibieron. «Sólo» se ha quedado solo, y sin acento. Como guión, que ya no tiene guión encima de la ‘o’ porque es «guion».
Tan duros contra los verbos invasores, tan descuidados con nuestras propias reglas.
Así que decidí declararme a mí mismo insumiso ortográfico. A mí, qué queréis, se me hace raro no escribir Rey en mayúscula (y eso que no soy monárquico). No puedo escribir «sólo» sin acento, ni jamás usaré «zum» o «güisqui». Tampoco soy de «carné», sino de carnets. No sé qué es el «pudín» (así, agudo), porque yo soy de pudding (y eso que, como el whisky, no me gusta).
Mientras todo esto pasa y combatimos contra enemigos lingüísticos que nos inventamos -como si las abreviaturas en el móvil tienen consecuencias negativas en cómo escriben los estudiantes-, pasan cosas mucho más graves. En Selectividad se relajaron las exigencias ortográficas hace años y ahora los universitarios muchas veces no saben escribir correctamente. Eso es de ser un truhán lingüístico (así, con acento, que duele más).
Mientras, en Latinoamérica, muchas veces los titulares de la prensa copian el estilo estadounidense de usar mayúsculas en cada palabra o de escribir sin preposiciones. Mientras, aquí, los correctores automáticos de los móviles cambian nuestros errores (y a veces ponen otros). Mientras, muchísima gente (incluso profesionales de la escritura) tienen serios problemas con los signos de puntuación y no aciertan ni una: comas separando sujeto y predicado, párrafos sin puntos finales…
No seré yo quien diga que nunca he cometido una falta, porque no es verdad: he cometido muchas. Tampoco seré yo quien diga que este artículo esté perfecto desde el punto de vista de un corrector profesional (seguro que no). Pero sí diré que no conozco a nadie que escriba «zum», que le resulte normal que se quiten acentos porque la gente se líe o que sea capaz de leer un texto en voz alta correctamente si las comas están mal puestas.
Así que ya ves, yo, que defiendo a capa y espada las normas ortográficas, acabo siendo incorrecto por errores propios… y por propia voluntad. Lo bueno es que en esta batalla no estoy solo (sin acento): muchos otros han seguido acentuando los «sólo» y los «éste». Las lenguas, en fin, se hacen, no se dictan. Y ahora, por favor, quítenme el carnet (con «t» final) de periodista.