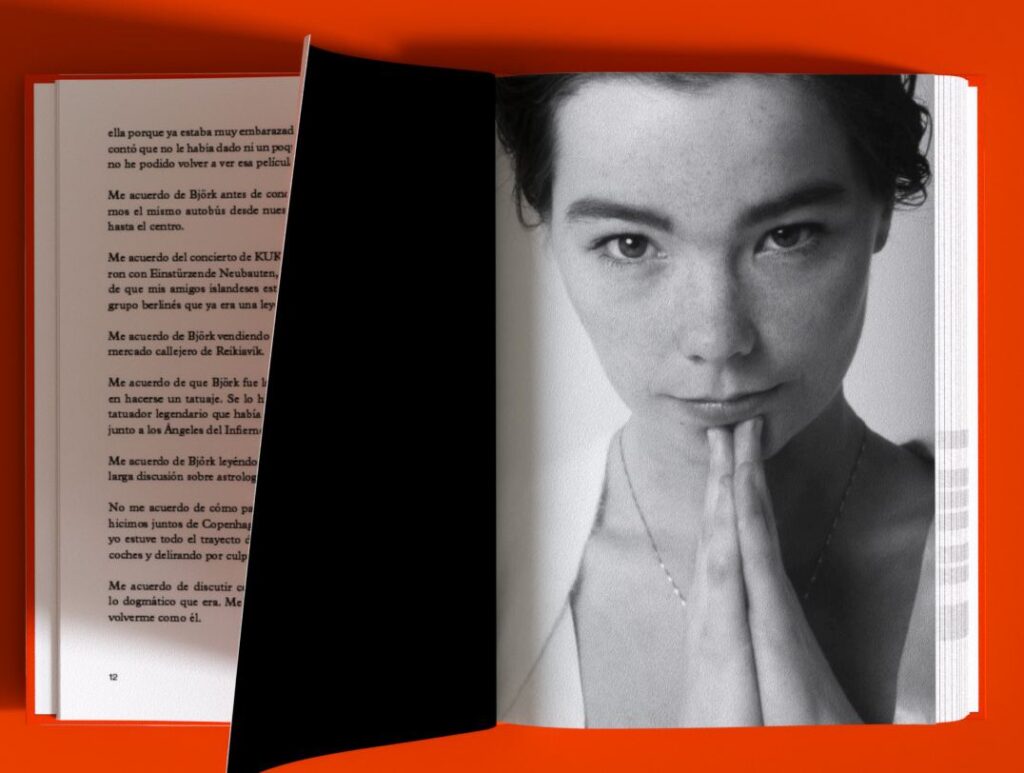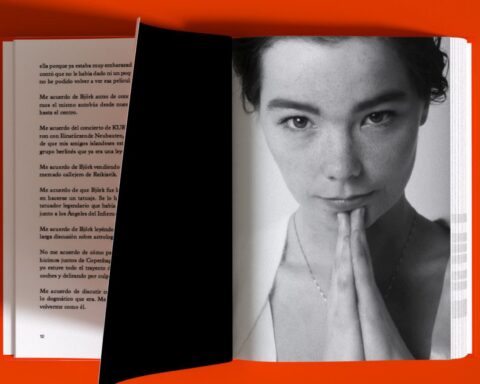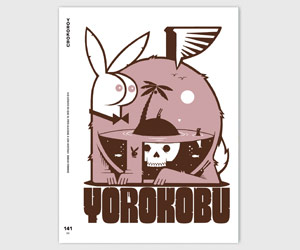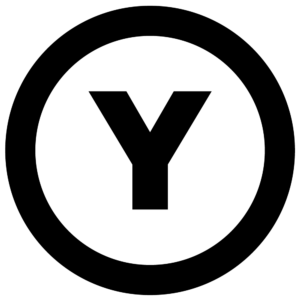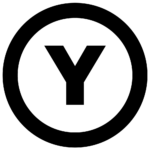A pesar de que una vez más la prensa fue demasiado rápida y Peret no estuvo muerto -aunque tampoco de parranda-, lo cierto es que el gigante de la rumba catalana ha emprendido camino a más verdes praderas. Y cuando muere un rumbero, un pedacito del corazón de Yorokobu se queda triste y apagado. Os vamos a contar por qué Peret nos hacía y nos sigue haciendo felices.
Porque uno vale lo que vale según lo que valen sus amigos. Y Peret recorría el mundo con sus dos palmeros, que valían un potosí. Bigotón y gafas. Unos hipsters adelantados a su época.

Porque aun siendo más joven que Chiquito de la Calzada y viviendo en Barcelona, a mil kilómetros de la Málaga del ‘fistro duodenal’, ya hacía, hace cuarenta años, el apiticán, ese irresistible paso más propio de alguien totalmente incapaz en términos psicomotrices que de un rumbero bailón.

Por su incansable pelea a favor de la alfabetización.Vale, no entramos ni en logaritmos ni en la lógica trascendental de Kant, pero el que no se sabía las vocales era porque no prestó ni puñetera atención durante 40 años.

Porque, ojo, el rumbero, por definición natural, por herencia genética, es un mojabragas. Si Alfredo Landa no fue algo, fue un monopolista. Por eso, el mismo Peret no tenía problema en derretir los corazones de las mozas de escandinavas hechuras al igual que el macho inventor del landismo. Miradita, rasgueo y TRIUNFO.

Porque desde que su fulgurante carrera brotó en el barcelonés barrio del Raval, Peret ha sido el típico tío que no caía mal a nadie. ¿Podéis decir lo mismo? Yo no. A él le aclamaban las masas. Yo, con un poco de suerte, acabo mi vida sin que me den una paliza por bocazas.

Porque se han necesitado 79 años y un cáncer de pulmón para acabar con el monstruo de la rumba. Primero no estaba muerto, estaba de parranda. Tampoco fueron capaces de cargárselo al fusilarlo y el tío, además, se lo tomó con este buen humor. Buen viaje, Peret.

Peret: es preferible reír que llorar