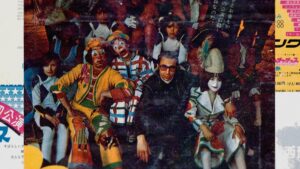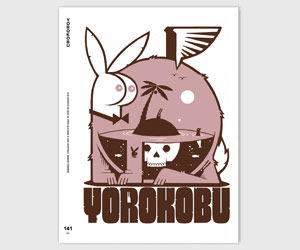La mayoría de las personas han pasado de criticar la videovigilancia a aceptarla, así como a considerar que otros sistemas de control son necesarios para mantener el orden público. «A mi no me importan las cámaras porque no hago nada malo», dicen unos. «Es un atentado contra la intimidad», dicen otros. Hay tantas razones a favor como en contra de la grabación de imágenes en los espacios públicos y de su uso.
Sin embargo, cada vez se escuchan menos voces críticas. Las redes sociales, los telediarios y las series de televisión han contribuído a cambiar la idea de que la videovigilancia es el diablo. Algunos se muestran críticos con la vigilancia institucional y/o empresarial justo un minuto antes antes de subir a las redes sociales las fotografías del cumpleaños de su hija o la despedida de soltera.
I.
Poco a poco desaparece el miedo a lo que puedan hacer los demás con nuestras imágenes, nuestros datos y nuestras palabras escritas. Es curioso que en paralelo a esto surjan cada vez más artículos sobre cómo crear y gestionar la reputación online. Será porque aún no estamos acostumbrados a aceptar que ciertos comentarios privados se hagan públicos en tuits y blogs. Una frase en Twitter sobre la inmigración o la homosexualidad o la religión no muy diferentes a las realizadas por Peter Griffin o su perro, puede generar una polvareda. Sea como fuere, el poder destructivo o molesto del dato o la anécdota desaparece ahogado entre un millón de tuits.
II.
Nuestro comportamiento con las redes es esquizofrénico. Tenemos miedo de mostrar, pero nos exponemos; queremos saber de los demás y que los demás no vean por dónde andamos; criticamos las normas de privacidad de Facebook, pero seguimos suscritos a la red. Julian Assange parece tenerlo claro: «Facebook es algo abominable y extremadamente peligroso. Es gente poniendo literalmente millones de horas de trabajo gratuito al servicio de la CIA». Aunque a continuación aclara, que Facebook no es la CIA, pero que no sabe a dónde podrían ir a parar tantos datos nuestros y de nuestros amigos.
III.
Es curioso que las distopías de vigilancia fueran concebidas en épocas con la tecnología en pañales.
La serie británica The Prisoner, creada por Patrick McGooghan, presenta en 1967 una modelo de democracia ilustrada: hay elecciones, cultura, pleno empleo, se permite la disencia, pero se castiga cualquier acción contra el régimen. Todo transcurre en una isla como cárcel de oro. Para impedir conjuras está Rover, un globo blanco que sigue cada uno de los movimientos de los ciudadanos. Rover sería hoy un elemento obsoleto de vigilancia, aunque más de un político querría tenerlo para «modular» manifestaciones. La geolocalización, los sistemas que recogen fotografías al instante, los tuits y los estados de Facebook hacen el trabajo de Rover.
De cualquier manera, el miedo a perder la intimidad se ha perdido. Hubo un tiempo en el que las personas temían que las administraciones cruzaran datos, y nos reconocieran por la calle al subir un retrato como avatar a un foro. Ahora, muchas personas exponen sus datos en varias redes sociales, de manera que es relativamente sencillo hacer un perfil de su personalidad y un seguimiento de sus movimientos.
Puede que la televisión haya contribuido a cambiar la idea de la vigilancia como invento diabólico. En el cine tenemos al héroe de acción (Will Smith, Bruce Willis o Matt Damon) perseguido por una CIA dentro de la CIA. Por contra, la CIA aparece en la televisión como una pieza necesaria en la lucha contra el terrorismo árabe, y con esto se pretende justificar el uso de métodos cuestionables.
IV.
Se podría pensar que Person of interest es una serie de televisión diseñada de manera sutil por la CIA. Aunque los protagonistas no son miembros de la agencia, utilizan una tecnología similar. Mr. Finch, el creador del sistema que conecta cámaras y móviles es un científico y millonario que primero se asusta de su creación, y después toma conciencia de cómo podría ayudar a prevenir el crimen.
El concepto toma como referente una lista de superhéroes millonarios: Bruce Wayne (Batman), Tony Stark (Ironman), Reed Richards (Mr. Fantástico). Sólo que Mr. Finch no usa capa ni propulsores, y tiene a John Reese, ex agente de la CIA, como brazo ejecutor. (Curiosamente, Reese está interpretado por Jim Caviezel, protagonista a su vez del desafortunado remake norteamericano de The Prisoner).
Aquí vemos cómo la filantropía toma la forma de una justicia alternativa que se adapta a la cultura estadounidense que desconfía de las instituciones y valora la iniciativa personal y la autodefensa. (Tampoco es novedoso que el héroe sea patrocinado por una fundación). De este modo, las aventuras de Mr. Finch y Reese, se introduce en los espectadores la necesidad de la videovigilancia, siguiendo la estela de Alias o 24. Lo que siempre queda fuera es la crítica al justiciero similar a la que en su día hiciera Alan Moore con The Watchmen.
Resulta curioso cómo la televisión estadounidense expone el control como un mal necesario, mientras que la televisión británica lo considera siniestro. Puede que la herencia de Orwell pese demasiado. A la mencionada The Prisoner podemos añadir la saga Black Mirror creada por Charlie Brooker. En concreto, el denostado segundo episodio de la primera temporada: 15 millones de méritos, que muestra una sociedad constantemente monitorizada en el trabajo y en el ocio.
Realmente, ya está aquí la sociedad imaginada por Orwell para 1984, en la que unos se vigilaban a otros. Cambia que no estamos en una dictadura y que se comparten en las redes sociales los estados emocionales, las fotos de las mascotas y las barbacoas con los amigos.