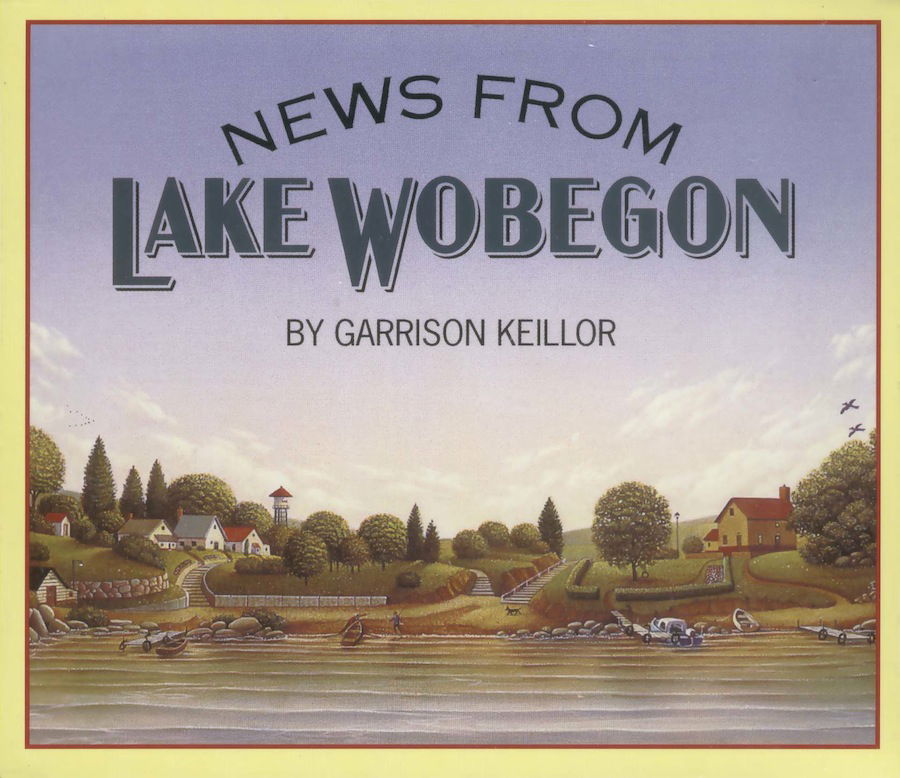“A mí dénmelos jóvenes, hambrientos y estúpidos. En poco tiempo, los haré ricos”, asegura el estafador de cuello blanco Jordan Belfort, escondido tras el rostro de Leonardo Dicaprio en El lobo de Wall Street. La película ya se ha cobrado muchas críticas: “Qué grosería”, dicen unos; “una apología al materialismo”, manifiestan otros. Ahora observen la dinámica del mundo laboral, a ver si acaso es menos chabacana. En la cúspide de la vorágine capitalista, por supuesto, la bolsa de Nueva York. Pero, un momento, no hace falta irse tan lejos. Detengámonos para observar a cámara lenta la ambición humana transformada en jungla. Retrasemos artificialmente el funcionamiento caótico de cualquier empresa con un poco de pedigrí, para aumentar así el impacto emocional.
“¿Por qué Juan o Pedro tienen un trabajo que yo no tengo si estoy mucho más cualificado que ellos? Pues te lo voy a decir clarito. Porque se lo montan mejor que tú. Porque han entendido que lo de la marca personal no es tema de grandes consultores vestidos de Armani, sino del hombre de a pie que busca un bien tan escaso como el trabajo –dice el escritor Sergio M. Gil Puy, profesor de Marketing y asesor de empresas multinacionales–. Y es una lucha darwiniana por la supervivencia. Si no lo has entendido, vas a estar en la mesa del sótano mucho, mucho tiempo”.
Estas palabras son demoledoras para aquel que no tenga una jeta prominente. También para aquel que no sea de los de Belfort: hambriento o estúpido. Para el que válido, pero prudente, sea incapaz de sobrevalorarse y, por ende, de nadar con soltura entre tiburones.
Sin embargo, sí se sentirán alentados por estas palabras los residentes de Lake Wobegon, una población ficticia del estado de Minnesota. Allí, “todas las mujeres son fuertes, todos los hombres son guapos y todos los niños están por encima de la media”.
Esta urbe, cuyo efecto también se conoce como ‘ilusión de superioridad’ o ‘sesgo optimista’, fue creada por el escritor estadounidense Garrison Keillor para representar la nueva religión mundial del narcisismo. Sus adeptos sobrestiman sus capacidades y vislumbran méritos propios allí donde no han puesto un dedo. Se pasean a sus anchas por un mundo laboral obsceno y desvirtuado, por los despachos de sus superiores, a quienes ven como iguales, sin atisbo de cautela. Sin cuestionarse, siquiera, la importancia de su presencia en territorios ajenos.
Los psicólogos sociales llaman ‘sesgo egoísta’ a esta conducta; los expertos del mundo laboral, por su parte, lo llaman ‘estar al loro’: “Si podemos entender qué es lo que mueve a nuestro jefe (la juerga, la entrega, los perros, el esquí) y nos posicionamos en ese área, está hecho”, afirma el profesor Gil Puy.
Aseguran Volker Kitz y Manuel Tusch en su manual La lógica de la psicología, que “cuánto más bajo es el cociente intelectual de una persona o menos aptitudes tiene para algo, más tiende a sobrevalorar su inteligencia o el dominio de una habilidad. De modo que los más tontos se toman por los más listos y los peores conductores se ven participando sin problemas en la próxima carrera de Fórmula 1”.
En un mundo de bárbaros que redimensionan sus virtudes, estas teorías explican por qué, precisamente, a veces son los candidatos más inapropiados los que ascienden dentro de una empresa. Así, existe un pequeño enclave de civilización frustrada. Allí anidan los que constatan sus talentos con humildad real y no pueden empaparse de la banalidad y la avaricia circundantes. Condenados a ocupar en un mundo injusto un papel de comparsa, sueñan con un trabajo idílico a sabiendas de que no se los ofrecerán nunca porque les falta carisma, morro, valor. Les falta todo menos la espantosa lucidez de los fracasados.
En ese enclave de precariedad laboral están también los que no tienen una lista de contactos suculenta. “El 80% de los puestos se cubren por contacto directo. Eso quiere decir que alguien presenta a alguien. Ocúpate de que alguien te tenga en su lista y problema resuelto. Ir a reuniones no te sirve de nada. Aprovecha la reunión para hacer luego un uno a uno y ahí es donde tienes que venderte. Nadie coloca a alguien a quien no conoce. Así que haz que te conozcan (o que crean que te conozcan). Y si no, miente. Esto es la selva”, concluye el profesor Gil Puy.
Sketch frecuente en miles de empresas: verano, 100 becarios nuevos, cándidos, ojipláticos, llegan a la oficina. Algunos de ellos se han dejado riñón y medio en un máster previo, exclusivamente para acceder a esas prácticas. Termina el verano, fin de la beca, el jefazo pasa a despedirse: “Ojalá pudiera contar con todos vosotros, pero ahora mismo no puedo hacer ni un solo contrato, sabéis que anda mal la cosa”.
En mitad de esta sociedad turbia, donde el paro arrecia y el amiguismo resurge como nunca, ocurre algo poco insólito. Un mes después, ya hay un contrato firmado. El beneficiario, sin mérito evidente ni valía desmedida. Ha habido una llamada previa de no sé qué ministro: ‘Oye, sabes que no me gusta hacer estas cosas, pero la carrera de mi sobrino ahora tiene poca salida, a ver si nos lo puedes colocar’.
“Cuando se piensa en contratar a una persona, un criterio dominante es el máximo beneficio que el contratante pueda obtener en sus relaciones personales –asegura Xabier Etxeberría, catedrático de Ética en la Universidad de Deusto–. Por ello, se elige al que mejor satisface los compromisos implicados en ellas, aunque se trate de un incompetente. Eso es la discriminación, es decir, el enchufismo. Siempre partiendo del supuesto, que desgraciadamente es muy compartido socialmente, de que los responsables de la empresa son libres para actuar como quieran. Así se expulsa totalmente a la ética de la empresa”.
Si hay un hecho evidente es que las contrataciones laborales son escenario de grandes instrumentalizaciones. La vida es injusta y los hombres, desiguales: más o menos guapos, más o menos dotados, más o menos descarados. La diferencia está en cómo cada uno de nosotros se adapta a esa realidad.
Emmanuel Carrère dibujó en su libro ‘Vidas Ajenas’ esas dos formas de aclimatación: por un lado, los que ansían convertirse en uno de esos tiburones sin escrúpulos que gangrenaron el sistema. Por otro, los que, tras observar la dinámica, han tirado la toalla y ya no quieren formar parte de la legión de sectarios:
«Otra cosa que compartía con Jérôme y que es rara en un muchacho de su edad: esa forma de mirar ligeramente socarrona, sin malevolencia, a esa gente que se agita y se estresa e intriga, que tiene sed de poder y de ascendiente sobre el prójimo. Los ambiciosos, los jefecillos, los siempre insatisfechos. Jérôme y él eran más bien de esas personas que hacen bien su trabajo, pero una vez lo han acabado, ya ganado el dinero, lo aprovechan tranquilamente en lugar de cargarse con más trabajo para ganar más dinero. Tenían lo necesario para estar contentos con lo suyo, no todo el mundo tiene esa suerte, pero ante todo tenían la sabiduría de conformarse, de amar lo que tenían, de no desear más. (…) Así lo entiendo y lo siento mientras habla, yo, tan alejado de esta sabiduría, yo, que vivo en la insatisfacción, la tensión perpetua, que persigo sueños de gloria y destrozo mis amores porque siempre me imagino que en otra parte, algún día, encontraré algo mejor».