A Juan José Ibarrtexe le pasó algo parecido a lo que le pasó a Artur Mas: seguramente no eran independentistas, pero las circunstancias les empujaron a parecerlo. Unas circunstancias bien distintas, eso es cierto, pero que condujeron a un punto similar: un proceso soberanista de tensión absoluta con el Estado que en el caso del primero fracasó y en el caso del segundo le acabó echando de su cargo.
El primero llegó a la lehendakaritza en un ambiente de enorme tensión: el Pacto de Estella dividió a los partidos políticos, quiebra que subió de escala tras su ruptura por parte de ETA y, dos años después, con el asesinato del vicelehendakari socialista Fernando Buesa y su escolta. Las calles vascas entonces se dividieron entre manifestaciones de dos signos, unas contra ETA y contra la tibieza del lehendakari, que había aceptado el apoyo de la izquierda abertzale en el Parlamento, y otra contra ETA y contra lo que entendían como un ataque de los partidos ‘nacionales’ contra el líder del nacionalismo vasco.
Al final PP y PSOE se unieron contra el PNV en las urnas y los resultados fueron elocuentes: Ibarretxe pasó de tener de 21 escaños en 1998 a 33 en 2001. Ningún lehendakari ha logrado jamás un apoyo tan alto. Ese mismo año inició la tramitación de su proyecto soberanista, bautizado para la posteridad como Plan Ibarretxe.
Más reciente ha sido el procés catalán, que sigue en marcha aunque sin su principal valedor. Todo empezó cuando la crisis económica acuciaba y Cataluña se quedaba sin liquidez sin tener que pasar por el Estado. Empezaron entonces a aflorar los discursos del desequilibrio entre lo que la región aporta a España y lo que podría tener para sí si no tuviera que hacerlo. Ahora Mas, calcinado por su pulso, ya no está al mando, pero su legado permanece: CiU desapareció después de que Unió se escindiera por no estar de acuerdo con el devenir del argumentario independentista.
Hace unas semanas Mas e Ibarretxe coincidían en un acto en San Sebastián donde, arropados por un público muy distinto al que les votó la primera vez que alcanzaron la presidencia, entablaron un diálogo acerca de cómo conseguir la independencia. Ambos, productos de su contexto y circunstancias, acabaron siendo políticos defendiendo ideas muy distintas a las que tenían.
El gatopardismo de ‘Isidoro’
¿Acaso no es posible evolucionar en política y cambiar de parecer? Evidentemente sí, y la política está llena de ejemplos, pero cuando el cambio de parecer viene precedido de un problema acuciante y tiene como consecuencia un aumento del rédito electoral, suena a hábil giro político. Un giro político que evidentemente comparten, pero que no sería tan atractivo si no fuera rentable.
Eso sucede incluso aun cuando no se busca un gran poder, sino de una pequeña vía de supervivencia pasando de ser ‘colas de león’ a ‘cabezas de ratón’. Es el caso de Rosa Díez, que dejó el PSOE tras quedar última en la carrera hacia su secretaría general y fundó UPyD para aterrizar en el Congreso; o de Álvarez Cascos, que abandonó el PP posaznarista para montar FAC y lograr un fugaz gobierno en Asturias. Ejemplos de ese tipo hay miles, como por ejemplo el trasvase de UCD al PP tras la llegada del socialismo, o de UPyD a Ciudadanos tras la disolución de los magentas.
Otro político nacional que sabe mucho de lo oportuno y rentable que puede resultar cambiar de idea es Felipe González. Tras ingresar en el PSOE y ser uno de sus líderes más destacados en el exilio, construyendo una imagen desde la lucha antifranquista, acabó propiciando un cambio de rumbo para la formación: sacó al partido de la línea marxista para abrazar la incipiente socialdemocracia, lo que hizo posible que se convirtiera en un partido de Gobierno en un tiempo récord tras la dictadura.
Sus historias son las de tantos políticos que se adaptan a las circunstancias y navegan las aguas de las circunstancias adaptándose a ellas. Y si eso supone verse envuelto en algo bien distinto a lo que en teoría iban a hacer no importa: el fin último —mantener el poder, acallar las críticas, lograr exposición— se impone al relato.
En la política más reciente, cada vez más rápida y cambiante, hay ejemplos por doquier. Pedro Sánchez pasó de ser un beneficiario del aparato socialista a venderse como un outsider perseguido por la aristocracia andaluza que alza el puño y canta la internacional en los mítines. Ciudadanos ha pasado en apenas dos años de definirse como ‘socialdemócrata’ a eliminar tal concepto para abrazar el liberalismo en una revisión de su ideario. Hasta Rajoy, el prototipo de político constante e inalterable, ha movido sus posiciones. Por ejemplo, respecto al matrimonio homosexual: de secundar un recurso contra él a participar el la boda de su flamante vicesecretario Maroto.
Los ‘bandazos’ internacionales
Lo de cambiar de ideas no es patrimonio nacional, ni de lejos. Hace apenas unas semanas Mark Rutte, un conservador moderado acuciado por el auge ultraderechista, lograba una importante victoria electoral en Holanda. La clave del éxito, entre otras cosas, vino por el súbito endurecimiento de su discurso cuando los representantes del gobierno turco quisieron montar mítines en sus ciudades. Al hacerlo, dejó sin un posible argumento a su rival, aunque eso supusiera dar un paso hacia su encuentro.
La siguiente parada de la caravana electoral europea es Francia, donde la gran esperanza blanca de las instituciones europeas es Emmanuel Macron, un pretendido centrista que se hizo un hueco en la escena política como asesor primero y ministro después del Ejecutivo socialista al que ahora ha canibalizado en apoyos. Del socialismo al centrismo hay sólo un paso cuando el objetivo es liderar el camino hacia el Elíseo.
En un Reino Unido donde Theresa May es vista por muchos nacionalistas británicos como la nueva Margaret Thatcher, resulta que su nueva premier no sólo hizo campaña contra el brexit, sino que en una filtración revelada por The Guardian se la veía defendiendo con fervor la ventaja que supondría una posición de dominio de su país en un bloque comercial de 500 millones de habitantes como es la UE.
En EEUU Hillary Clinton también hizo lo propio, aunque sin demasiada fortuna. Es cierto que ha llovido mucho desde aquel año 2004 en el que se mostró contraria al matrimonio homosexual. Pero también es cierto que trece años después necesitaba los votos de la comunidad gay para intentar llegar a la Casa Blanca. Al final, cosas de la política, ellos ya pueden casarse en todos los Estados, pero ella no logró seducir a los votantes.










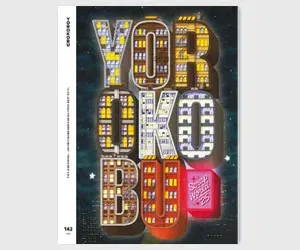




[…] Camaleonismo político: cuando sobrevivir depende de cambiar de opinión […]