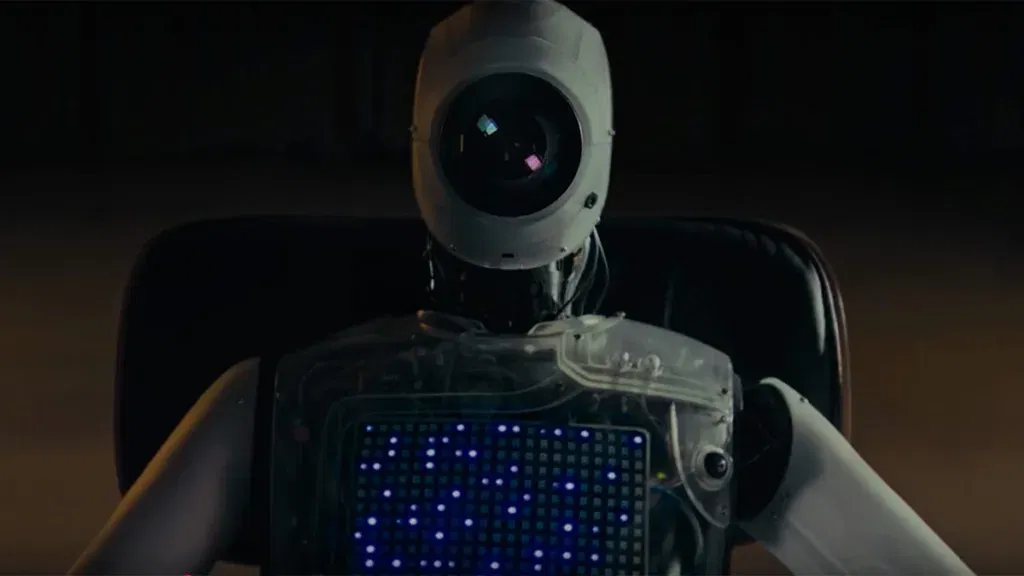En la cultura china se entreteje, con insólita armonía, un tríptico espiritual de honda raigambre: el confucianismo, el taoísmo y el budismo. El confucianismo provee el andamiaje ético y la arquitectura social; el taoísmo, por su parte, se orienta hacia la comunión con la naturaleza y el fluir sereno del equilibrio; mientras que el budismo introduce una mirada trascendente, centrada en la liberación del sufrimiento y la comprensión de la impermanencia. Estas corrientes no se perciben como doctrinas antagónicas, sino como hebras complementarias que se imbrican —al alimón— en la cotidianidad y en la visión del mundo de muchas personas, conformando una cosmovisión plural y profundamente integradora.
Una cosmovisión que, desde nuestras visión, apenas resulta comprensible. Como si estuviéramos contemplando un planeta marciano. Porque, por más que la examinemos con ojos europeos, China se escapa a nuestras categorías. No es simplemente una nación gigantesca con un régimen autoritario y un PIB colosal. Es, como refrenda Rafael Dezcallar, «una civilización entera» construida sobre cimientos culturales y filosóficos distintos.