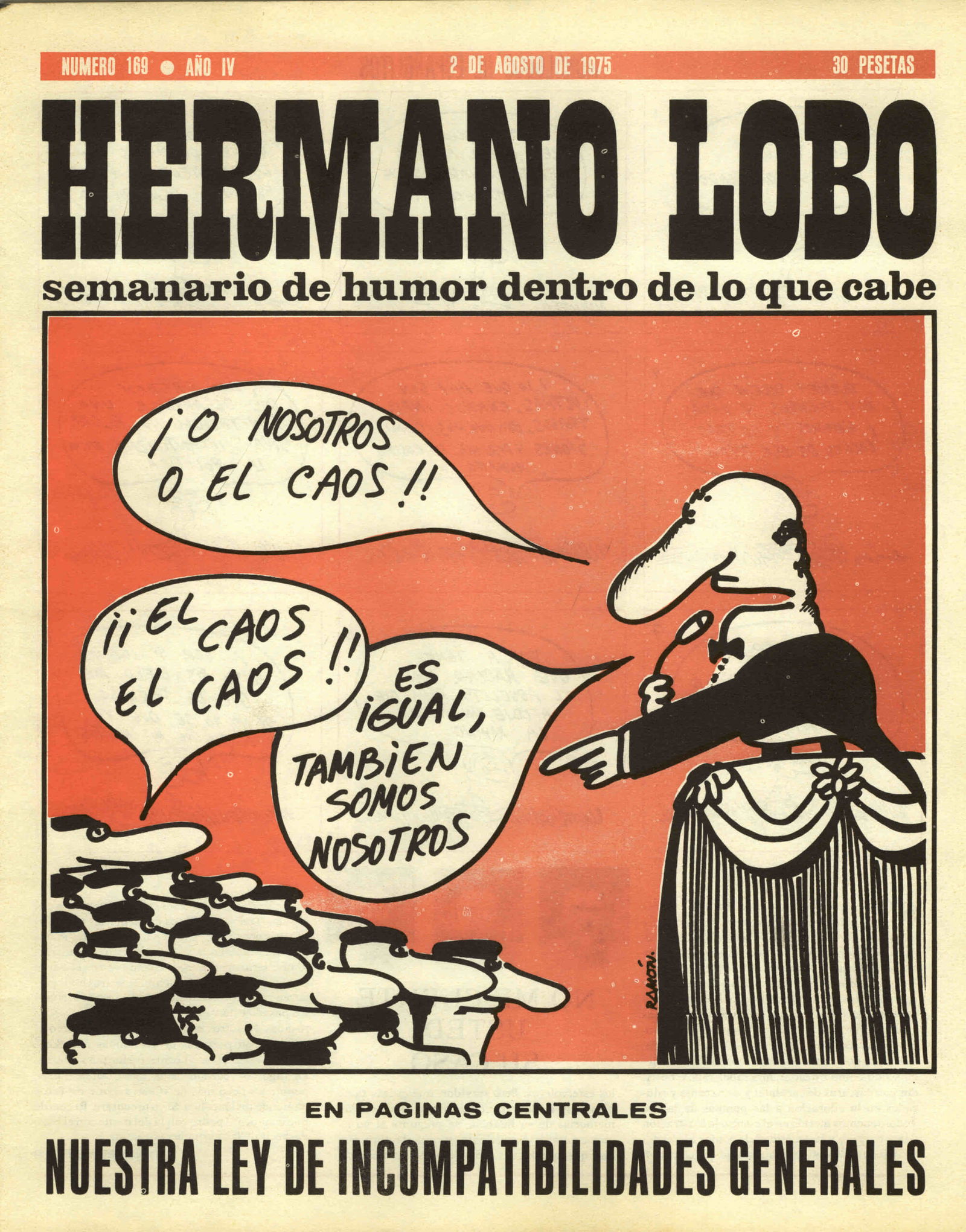La política está de moda. Quién nos lo iba a decir, cuando hace unos años todo el mundo pasaba porque era un rollo y no interesaba a nadie. Cansados de advertir a los conciudadanos que pasar de la política es lo mejor que le puede pasar a los políticos (básicamente, porque harán lo que quieran sin que la ciudadanía les controle), quienes llevan años siguiendo la a veces extraña vida política patria ven ahora florecer por doquier a expertos diversos. Que si tertulianos, que si gentes ajenas al mundillo político que se meten en listas, que si nuevos políticos venidos de organizaciones remotas o –lo mejor– ciudadanos que ahora ven lecturas políticas en todo. Nada más radical que un converso.
Si eres uno de esos que ahora se interesa, de pronto, por lo que acontece en la política de tu país bienvenido y enhorabuena. Pero, ojo, este mundillo no siempre es fácil. Lo que ayer criticabas de unos hoy descalifica a los tuyos, la hemeroteca es así. Esto es un circo hostil en el que combaten leones que llevan años de práctica y se las saben todas; ¿acaso crees que lo que ha sido el chiringuito privado de unos pocos te iba a dar la bienvenida? No tan rápido.
A la vez, la política es marketing (que se lo digan a Obama), y en ese perverso pensamiento no sólo hay que pensar, sino también hacer; es más, más que hacer hay que decir que se hace; es más, más que decir que se hace tiene que parecer que se hace. Así que vamos a hacer que parezca que sabemos de política con algunas ideas para meternos en el mundillo.
La lectura de cabecera recomendada para semejante aventura (sólo comparable a las poco exitosas lecciones de «economía en dos tardes» del exministro Sevilla al expresidente Zapatero) será El libro de la política, que edita Akal. Es un recorrido por los hitos históricos de tan magna disciplina, con sus citas, sus ideas, sus autores y muchos dibujitos y diagramas: ideal para un acercamiento didáctico y sencillo a este nuevo fenómeno pop. Tuitear como Errejón está ya al alcance de todos.
La hegemonía se mueve en la tensión entre el núcleo irradiador y la seducción de los sectores aliados laterales. Afirmación – apertura.
— Íñigo Errejón (@ierrejon) junio 19, 2015
Los siete reinos existen
Nada más ‘pop’ que unir política y Juego de tronos. Pero la verdad es que los siete reinos existen o, mejor dicho, existieron. Fue en China, y hace veinticinco siglos. Tras una época de armonía, prosperidad y desarrollo intelectual conocido como ‘el periodo de primaveras y otoños’ (fíjate que no había invierno, lo que le hubiera gustado a los Stark), vino el periodo de los ‘reinos combatientes’. Claro, ya se sabe que las cosas buenas no duran y al final las siete grandes naciones chinas se enfrascaron en una gran guerra para dirimir quién era el ganador.

Una de las grandes herencias de esta época (476-221 aC), que marca cómo cambió la forma de pensar, fue la obra de El arte de la guerra, que supuestamente escribió el general Sun Tzu, y que introducía la idea de lo importante que es lo militar en la política. La historia le da la razón, pero dos datos le replican desde el presente: uno, que el libro hoy esté en las secciones de autoayuda, y dos que su rey (el de Wu) no fuera el vencedor, sino que fuera el de Qin, a la postre primer emperador de la china unificada.
De profesión, gobernante
Uno de los viejos debates sobre la política es la de los políticos profesionales o los profesionales políticos. Es decir, ¿debe un político ser alguien que se ha dedicado por entero a la carrera política, aun careciendo de experiencia profesional? ¿O por el contrario el político ideal es aquel que brilla en su dedicación y pasa a gestionar su ramo de conocimiento?
El ciudadano biempensante dirá seguramente lo segundo, pero hay dos dudas al respecto: primero, para atraer a un buen profesional hay que ofrecer un salario competitivo (y no queremos pagar grandes sueldos a los políticos); segundo, una vez terminada su época política regresará a su vida profesional… que es lo que abre el abanico de los conflictos de interés y las llamadas ‘puertas giratorias’.
Mientras resolvemos el dilema, una mirada a la Grecia antigua y a la política nacional actual: muchos de los miembros de las Cortes vienen del mundo del Derecho, y la inmensa mayoría de los miembros del consejo de ministros actual son abogados del Estado. Tiene lógica, por aquello de que son grandes conocedores de la Ley, pero no siempre fue así. En La república, Platón pedía «reyes filósofos» para Grecia, que tuvieran sabiduría y conocimientos para aplicar. Cabe suponer que al antiguo heleno le causaría sorpresa ver de pronto que la Educación (otra forma de filosofía, si lo piensas) está intentando su asalto al poder: desde los profesores universitarios de Podemos a los rectores socialistas en Madrid o Andalucía.
Arriola vivía en la Florencia del Renacimiento
Errores comunes: pensar que Nicolás Maquiavelo era francés (mal), o que vivió poco antes de la revolución francesa (mal), o no saber quién es Arriola. Eso sí, «Maquiavelo» suena a muy chungo. Se trata de un señor florentino que vivió en la cuna del Renacimiento, y se dedicó a poner negro sobre blanco lo que muchos políticos hacían y harían pero nadie se había atrevido a decir. En 1513 se publicó su célebre El Príncipe, donde decía cosas tan fantásticas como esta:

Maquiavelo era, a su forma, un poco Rasputin (el otro malo malote de la política): alguien que susurraba al oído del poderoso y, encima, le llenaba la cabeza de cosas chungas. Algo así como nuestro presidencial Arriola, el estratega del Gobierno que lleva años diciéndole a Rajoy que es mejor no hacer nada, que las cosas pasan solas. Ni que al presidente, tan gallego él, le hiciera falta semejante terapia. Pero en esas estamos. Maquiavelo –dicen– sentó las bases de la política moderna, mientras que Arriola es la posmodernidad hecha política.
La globalización
Si algo tiene la política ahora es que es global. Que se lo digan a Grecia, que la supervivencia de sus ciudadanos puede depender del voto del Parlamento alemán; o a EE UU, cuya economía depende de una potencia teóricamente enemiga a miles de kilómetros de distancia, como es China. Pero todo este rollo de lo global empezó mucho antes: no es ya cosa de la colonización, la independencia o la culturización de la Guerra Fría con el cine americano y otros ejemplos similares.
Todo esto empezó en 1602, cuando se fundó la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, a la postre la primera empresa multinacional de la historia. De hecho, era una empresa pública que funcionaba casi como un Estado –con su moneda y su potestad para declarar guerras incluidas– y a la que se concedieron 21 años de monopolio para operar en las colonias asiáticas. Era el momento de las rutas comerciales en la zona, con imperios europeos en expansión y poderosos territorios locales pugnando por el dinero. Vamos, como el FMI, Wall Street, Silicon Valley o El Club Bilderberg.
Papá capitalismo
En esta parte del mundo Benjamin Franklin sólo nos suena por las películas americanas como un presidente de hace un montón de años (aunque jamás fue presidente), cuando EE UU no era lo que es ahora (ni nosotros tampoco, claro). Pero la verdad es que bien podría ser un asesor económico de cualquier gobierno en crisis con ideas como que los emprendedores independientes hacen buenos ciudadanos.
A decir verdad Franklin no es el padre del capitalismo, pero es el precursor de determinada forma de pensar que caló en la cultura norteamericana. También caló la idea protestante de que la salvación no llega a través de ser bueno, sino a través del trabajo. Así que ahora une lo del trabajo y lo del emprendimiento y ya te haces una idea acerca de dónde viene la forma de concebir los negocios de EE UU. A él no le fue mal como comerciante (de jabones y velas) o inventor (del pararrayos, por ejemplo), pero como pensador político es más recordado. Su obra El camino a la riqueza ilustra mucho de lo que pasa hoy en día.
El momento en que decidimos dejarnos mandar
Todo esto del pensamiento político está muy bien, pero la política empezó mucho antes: cuando uno decidió que podía mandar sobre otros y estos aceptaron. Entonces las cosas serían a garrotazos, golpes y mordiscos, y ahora las formas de control y sumisión son algo más sutiles… aunque hay ciertas similitudes. Por ejemplo, el hecho de que alguien decida mandar y otro ‘alguien’ se deje. Esto es lo que se llamó contrato social, y venía a ser la idea de que un grupo de ciudadanos voluntaria y libremente decidían renunciar a su capacidad de defenderse para entregársela a otra persona (junto a otras cuestiones más medievales como el reconocimiento de soberanía, normas y demás).
A grandes rasgos, tú renuncias a vengarte de quien te hace algo malo y se crea una Justicia para todos que hace esas cosas, aunque también renuncias a hacer lo que quieras justamente para someterte a esas normas.
Todo esto se repensó en la Europa del siglo XVIII, y hubo dos señores de visiones meridianamente opuestas al respecto: Hobbes decía que todo era hostil y peligroso, por lo que un contrato social era imprescindible para la supervivencia y que la libertad era poco menos que una quimera porque existía la ley; Rousseau decía que nuestro estado natural era de felicidad y satisfacción, que el contrato social sólo hacía que perpetuar las desigualdades y que la libertad tiene cabida dentro de la propia ley.
Hay que reconocer que aunque suena un poco ingenuo, Rosseau mola más.

El lío del nacionalismo
Pensamos que en España sabemos mucho de nacionalismo, pero en realidad es en toda Europa donde sabemos un montón (incluso en el mundo del fútbol). Lo curioso de la cosa es que la exaltación de algo identitario (sea el idioma, las fronteras, la bandera o la religión) solía ser algo de derechas, pero ha acabado siendo también de izquierdas. Al final es anteponer la construcción de un Estado como centro de una concepción política y ciudadana, lo que hace posible que haya nacionalistas de ambas ideologías, con distintas visiones de la economía, la religión o hasta el medio ambiente. Lo que aglutina, al final, es lo identitario.
Ahora sabemos que esa idea de «soy distinto» puede degenerar en un extremo y peligroso «soy mejor», como pasó en la Segunda Guerra Mundial, pero también sabemos que el nacionalismo puede ser parte natural y normal de un sistema político mayor. La que lió el bueno de Johann Gottfried Herder, pruso él, cuando a principios del siglo XIX conceptualizó la idea. De su cabeza salieron expresiones como ‘volksgeist’ («espíritu del pueblo»), y tras él vinieron grandes críticos como Karl Marx, que veía en el nacionalismo una ‘falsa conciencia’ que impedía a los ciudadanos darse cuenta de que merecían algo mejor (eso sí, en su idea de que el Estado era el centro y gestor de todo). Un lío, vaya.
El origen turco del 15M
Igual en Podemos no lo saben (cabe suponer que sí, que de esto de las ciencias políticas saben un montón), pero la idea de que la soberanía no se concede sino que se toma es de Kemal Atatürk, padre de la Turquía moderna (bueno, la que ha sido hasta hace pocos años laica y ahora es un poco menos laica). La suya era una visión nacionalista de la democracia representativa y de la soberanía popular que tiene mucho en común con algunas de las consignas e ideas que florecieron en las plazas españolas (y también árabes, estadounidenses y mexicanas) hace pocos años.
Como el 15M, lo de Atatürk fue una visión moderna, pero también urbana, que no tuvo en principio la capilaridad que se esperaba. Eso sí, un siglo después sigue siendo una figura de referencia en su país, un padre de la patria de un territorio que fue un imperio y que lleva bastante bien el complicado papel de puerta entre dos mundos, con una Europa que no le acepta a un lado y un convulso Oriente Próximo al otro.
El rol de los medios
Una de las figuras del pensamiento político que más se cita es el de Hanna Arendt, una judía alemana que acabó emigrando a EE UU y vivió hasta hace cuatro décadas. Suya es la idea -entre otras muchas- de que la construcción de los relatos es la clave de la historia: como ella misma decía, se puede negar todo hecho conocido y establecido. Para muestra un botón: la propaganda y la aculturación ha hecho que pensemos que fue la entrada de EE UU en la Segunda Guerra Mundial lo que hizo que Hitler cayera, cuando gran parte del mérito lo tuvieron los soviéticos (a la postre enemigos de los norteamericanos en la guerra de ideas).
No es que Arendt en sus postulados estuviera pensando en los medios de comunicación, pero si te paras a pensar gran parte de lo que percibes (casi todo, de hecho) se debe a los medios y a internet: lo que no te cuentan no existe, directamente. Igual Julian Assange tiene algo de ella en la sangre.
¿A qué narices se refería Errejón?
Ahora, la pregunta clave que da pie a este repaso por algunas de las curiosidades del pensamiento político en formato ‘cuñado’: ¿a qué demonios se refería Errejón? Ni idea. Algunos dicen que a Gramsci; otros, que hablaba a las otras formaciones de izquierdas para que se aglutinaran en torno a su marca.
La mejor explicación, la de Galder González:
Os explico lo de @ierrejon con ejemplo practico casero. #TuiteaComoErrejon pic.twitter.com/lItt0bEWTa
— Galder Gonzalez (@theklaneh) junio 19, 2015