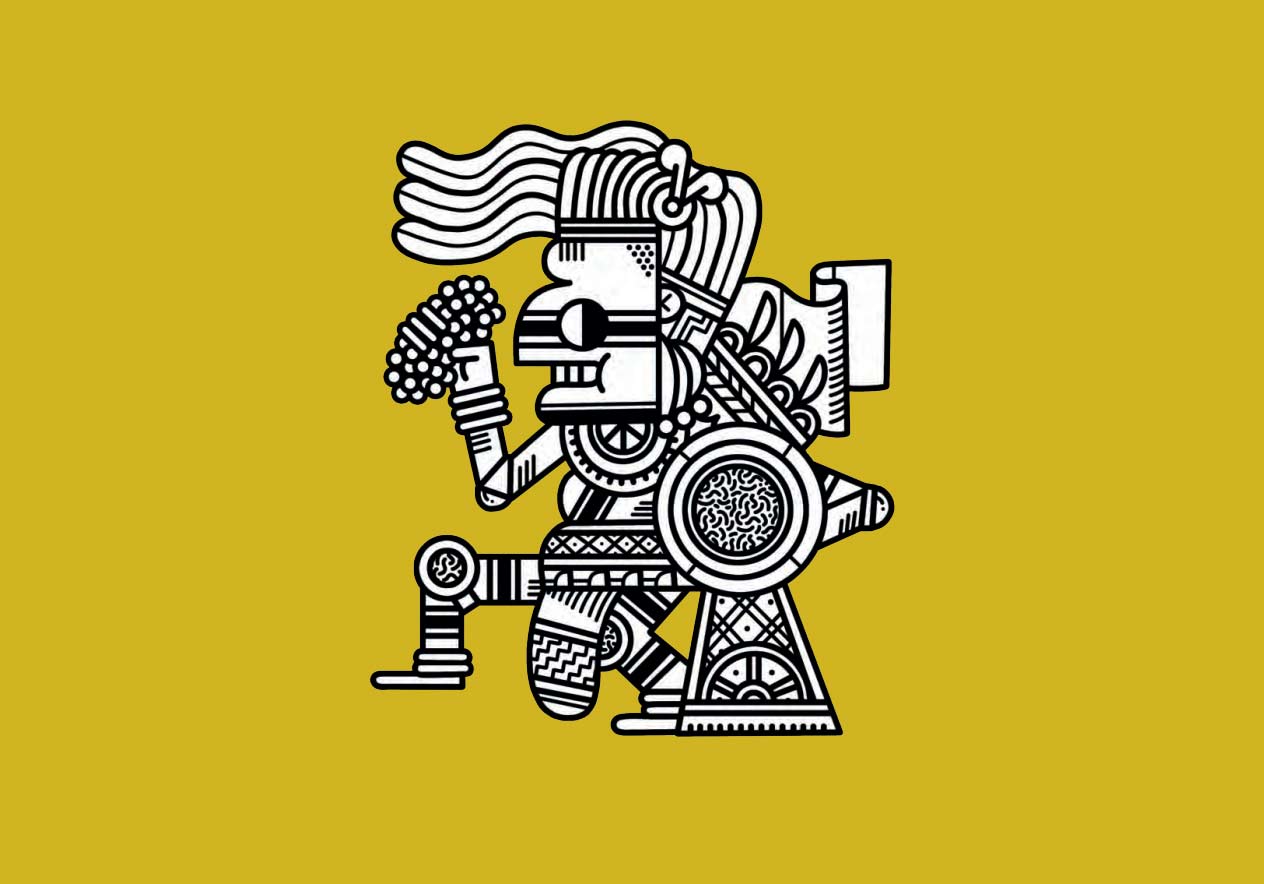El 24 de junio de 1433 los habitantes de Bantry, un pueblito de la costa oriental de Irlanda, amanecieron con una extraña visión, como si fueran cautivos de un sueño colectivo: una flota de diez barcos con casi «mil almas de tez carmesí y aspecto demoníaco» —según las crónicas de la época— arribaban a sus escarpadas costas. Los forasteros, semidesnudos, ataviados con plumas y armados con lanzas y flechas, constituían la avanzadilla de una expedición enviada por el Señor de los Hombres mexicanos Itzcóatl para buscar nuevas tierras de cultivo para su creciente y famélica población del Imperio.
A principios del siglo XV (año Tochtli —conejo— según el cómputo azteca), una durísima sequía había azotado Mesoamérica. Las cosechas de maíz se secaban y apenas alcanzaban para alimentar a los pueblos sometidos al poder de los aztecas, los cuales se vieron obligados a recurrir al saqueo y el canibalismo de los pueblos herederos del maya, sojuzgados por Tenochtitlan. En aquella época, la población de la capital azteca sumaba 500.000 habitantes, el triple que París —la mayor aglomeración urbana de Europa— y la mitad de Pekín, la capital del Imperio del Centro y mayor ciudad del orbe. Los oráculos que asesoraban a Itzcóatl solo vieron una salida a la penuria del pueblo: lanzarse a la inmensidad del mar del Este en busca de nuevas tierras. La flota capitaneada por el legendario guerrero Tlacaélel («el de corazón varonil») partió de Zempoala en marzo de 1433 y, arrastrada por la corriente del Golfo, avistó las costas irlandesas tres meses más tarde.
Irlanda era en aquel momento una isla paupérrima y casi despoblada. Sus escasos 200.000 habitantes se alimentaban de la pesca, una rudimentaria ganadería y las escasas hortalizas que el duro suelo permitía cultivar. El encuentro con los aztecas fue providencial: los visitantes traían consigo semillas de maíz, dátiles, cocos, unas enormes gallinas como jamás se habían visto a este lado del océano y un sabroso tubérculo que pronto se convirtió en el maná de la isla, la patata.
Los redmons («diablos rojos»), como les conocían los locales, también traían consigo la fiebre de Oroya y la sífilis, dos «armas bacteriológicas» que resultarían decisivas en la victoria de los aztecas sobre los ingleses veinte años más tarde. Inglaterra, que ya apuntaba maneras de potencia marítima a principios del siglo XV, vio enseguida a los aztecas como un pueblo invasor y rival potencial en la expansión inglesa hacia el oeste.
El rey Enrique VI movilizó a sus huestes y desafió a los aztecas en la batalla de Tipperary (1451), más conocida en la posteridad como The Big Defeat por los anglosajones. La escandalosa inferioridad numérica y militar de la coalición azteca-irlandesa fue suplida por la inesperada intervención de la fiebre de Oroya que aniquiló a las tropas inglesas «como un espíritu silencioso y letal», en los versos del poeta Geoffrey Chaucer.
La inesperada derrota inglesa despertó todas las alarmas en los reinos cristianos. Por aquel entonces, ya se contaban por decenas de miles los redmons llegados a Irlanda, animados por los relatos de los pioneros aztecas («una tierra verde y acogedora habitada por unos rústicos y pacíficos bárbaros»), y la geopolítica de Eurasia amenazaba con tambalearse. El rey de Inglaterra imploró al papa para que «toda la Cristiandad se uniera como un solo hombre contra aquellos enviados de Satanás». La Santa Alianza, integrada por Francia, Portugal, España, Roma, el Piamonte, Rusia y los territorios germánicos formó el ejército más formidable jamás conocido, la Armada Invencible, con el objetivo de derrotar y aniquilar a los invasores. Pero el dios de la Lluvia estaba con los aztecas y una terrible tormenta desarboló la flota cristiana. El mar de Irlanda engulló a la Armada Invencible. «No envié mis naves a luchar contra los elementos», se lamentó Enrique el Navegante.
A perro flaco, todo son pulgas. La llamada contra el invasor bajo el pendón de Cristo tuvo un efecto colateral indeseado: los fieles del Islam vieron en los aztecas unos hermanos, víctimas como ellos del «yunque y la Cruz» de los cristianos. El último bastión de resistencia de Al Andalus resistía en torno a Granada tras 700 años de Reconquista, cuando Boabdil el Chico se declaró «humilde servidor de Tlacatecuhtil, Señor de los Hombres». La Requeteconquista acababa de empezar.
El resto de la Historia es sobradamente conocida por todos. Aztecas y moros formaron una enorme pinza sobre la península ibérica, primero, y la península europea, en los siglos posteriores. Los musulmanes, desde Bagdad a Lisboa adoptaron el sistema político, la agricultura y la navegación aztecas, mientras los redmons («redemoros» para los hispanos) se convirtieron a la fe de Alá. El náhuatl se convirtió en la lengua vehicular del Islam al norte de La Meca. Allá donde llegaba el Libro Sagrado aparecía también la temible fiebre de Oroya diezmando la población y debilitando a los supervivientes, desarmadas sus defensas para una rápida conversión.
El 24 de junio de 1933 una comitiva de los más notables representantes de la Nación Azteca llegada de ultramar proclamó solemnemente el V Centenario del Descubrimiento de Eurasia. Alá es el único Dios y el Azteca, su enviado.
Futuros (im)posibles: La conquista azteca de Eurasia