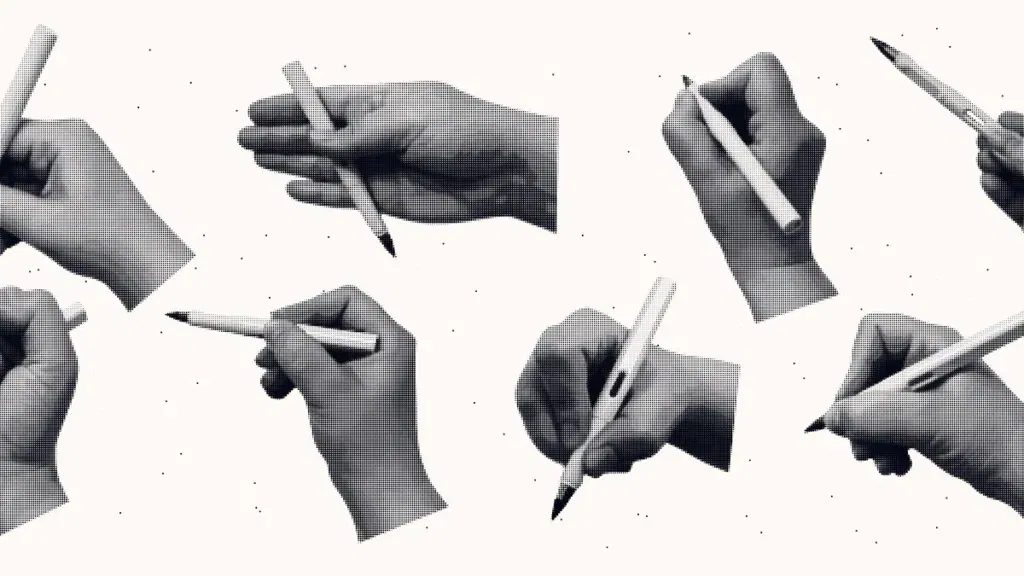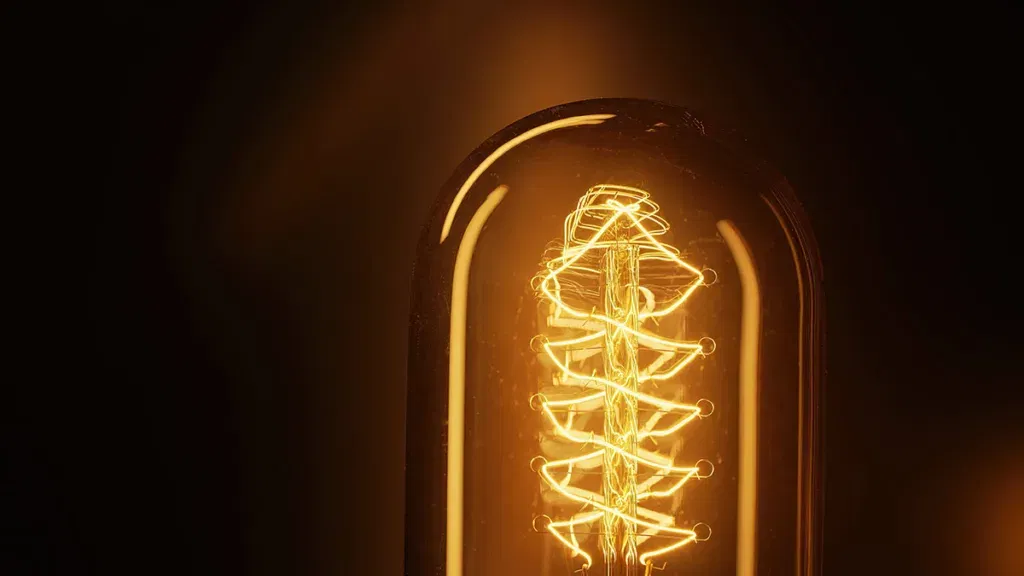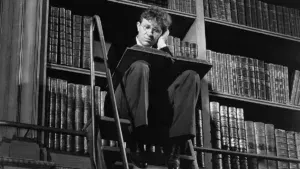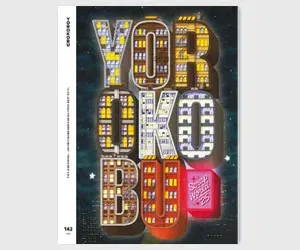Lo han llamado una locura, un chantaje y un capricho que Ecuador no se puede permitir. Alberto Acosta, su principal impulsor, dice que es la única forma para salir de la maldición de la abundancia que sufre el país desde que, en los años 70, se descubrió el petróleo en sus fronteras. Hablamos del ITT Yasuní, un plan para crear un fondo de desarrollo financiado principalmente por países extranjeros. A cambio, el gobierno se compromete a no explotar un paraje natural que cuenta con más de 850 millones potenciales de barriles de petróleo en su subsuelo.
¿Qué vale más? ¿Una selva impoluta que cuenta con una de las mayores reservas naturales en el planeta o los 850 millones de barriles de petróleo potenciales (valorados en más de 7.500 millones de dólares) que yacen en su subsuelo?
Voz en off: Alma de cántaro, el petróleo vale más sin duda…
Pero ¿qué pasaría si alguien alzara la voz y dijera lo contrario? Que el verdadero valor se encuentra en la selva y su continuada existencia. Que es mejor dejarlo donde está con la vista puesta en el futuro.
Voz en off: Pues que seguramente es un hippy…
Al contrario. Esta persona se llama Alberto Acosta, tiene 62 años y es ex ministro de Energía y Minas de Ecuador, además de economista. Durante muchos años trabajó en el departamento de marketing de la petrolera estatal de Ecuador. Su plan está siendo utilizado por el presidente del país, Rafael Correa.
La postura de Acosta, en opinión de John Vidal, comentarista de The Guardian, no es inusual, es insólita. “Creo que es el único ministro de Energía en la historia que ha propuesto dejar el petróleo en la tierra. Es como si Drácula renunciara a chupar sangre. Estas cosas, simplemente, no pasan”.
Voz en off: ¿Qué propone exactamente?
Crear un fondo pagado principalmente por países ricos, fundaciones y particulares para no explotar el Parque Nacional Yasuni en Ecuador. El objetivo es que a lo largo de los años el dinero recaudado llegue a cubrir la mitad de las ganancias que generarían el petróleo (alrededor de 350 millones de dólares al año). El dinero se utilizará para proteger una de las mayores reservas de biodiversidad del mundo y a su vez dejar de emitir alrededor de “410 millones de toneladas de CO2”. Los espacios aledaños a la reserva natural se habilitarán para abrir centros de investigación para farmacéuticas y fomentar el turismo ecológico. “Dejar el crudo en el subsuelo es una forma concreta para enfrentar la crisis del clima. El tránsito a una civilización postpetrolera ya no es una elección, es una condición indispensable”, opina Acosta.
Voz en off: No me convence nada. Ecuador es un país pobre que necesita ese dinero para mejorar su infraestructura y modernizarse. Además, se puede explotar el petróleo y dejar parte de la selva intacta…
Ecuador lleva más de 40 años explotando petróleo principalmente en la selva Amazónica. Este recurso lejos de mejorar la calidad de vida global de sus ciudadanos ha creado una desigualdad sin precedentes. “Sufrimos la maldición de la abundancia. En Ecuador, un país con una enorme dotación de recursos naturales, podemos decir que somos pobres porque somos ricos en recursos naturales. Por confiar en la renta de la naturaleza hemos descuidado nuestras potencialidades de creatividad, innovación y organización social. Hemos sido un país producto: país cacaotero, país bananero, país camaronero, país petrolero… No hemos dado el salto a país de inteligencia. Una de las muchas patologías que provoca dicha maldición es una elevada concentración de los ingresos en pocas manos”.
Voz en off: Esto suena un poco a chantaje. ¿Por qué tenemos que pagar nosotros la mala gestión de los políticos de Ecuador?
El problema es más complejo. Se cometieron muchos errores, pero el país sufrió muchas injusticias. Cuando la petrolera Chevron entró en el país en los años 70, aterrizaron prometiendo generar miles de millones de dólares para el estado y sus ciudadanos. Un negocio jugoso donde todas las partes supuestamente salen beneficiadas. Acosta insiste en que no siempre es así. “Se inflan los valores de los ingresos potenciales y se ocultan los pasivos ambientales. De esa manera se apura la aprobación de proyectos extractivistas, que no cumplen con las expectativas creadas. Luego la sociedad debe asumir los pasivos socioambientales. Recuérdese lo que hizo la compañía Chevron-Texaco en Ecuador. Esta empresa dejó pasivos que superan ampliamente los 27.000 millones de dólares, si tomamos las valoraciones más conservadoras. Aquí lo que se quiere es comenzar a cobrar la deuda ecológica que tienen los países ricos frente a los países pobres. Es un tema de justicia ambiental global”.
Voz en off: Realmente, ¿tiene alguna posibilidad de prosperar?
Conseguir que la propuesta salga adelante será complicado. El gobierno alemán, la primera nación en mostrar interés por el proyecto, parece haberse distanciado. Las petroleras cuentan con muchos recursos para luchar contra ella. El presidente Correa también ha dejado claro que, si no recauda el dinero necesario, explotará el yacimiento.
Unos años después de lanzar la iniciativa ITT-Yasuní, ¿en qué punto nos encontramos ahora mismo?
Definitivamente, en un punto crítico. Después de casi tres años intensos y muy conflictivos para cristalizar la propuesta, se consiguió la firma del fideicomiso con Naciones Unidas en agosto de este año. Lo que preocupa es que teniendo ese instrumento fundamental no se haya logrado concretar los principales apoyos ofrecidos. El gobierno alemán, un verdadero pilar internacional de la iniciativa, sorpresivamente da señales de que no está dispuesto a apoyar. Y lo que es más preocupante, el presidente Correa, tal como se registró en Cancún, sigue con el discurso de que si no se consigue el apoyo internacional se explotará el petróleo del ITT. Eso suena a una suerte de chantaje que da una señal de inseguridad a los contribuyentes.
Algunos comentaristas tachan la iniciativa exactamente de eso, de un chantaje. ¿Cuál sería tu respuesta a estas acusaciones?
No se trata simplemente de una compensación internacional para ayudar a que Ecuador cumpla con su responsabilidad de proteger esa región. Esta iniciativa se sustenta en el principio de la responsabilidad común compartida, pero diferenciada, que tenemos todos los habitantes del planeta. Sobre todo, los países desarrollados, causantes de los mayores problemas ambientales provocados por la acción humana, tienen un mayor compromiso con la humanidad. Aquí no hay chantaje alguno. Aquí lo que se quiere es comenzar a cobrar la deuda ecológica que tienen los países ricos frente a los países pobres. Es un tema de justicia ambiental global.
Si la propuesta prospera, ¿en dónde se empleará ese dinero? ¿Cómo puedes asegurar que se utilizará de forma transparente?
Los recursos que se obtengan se emplearán en la transformación de la matriz energética desarrollando el potencial de fuentes alternas y renovables de energía disponibles en el país, en la conservación de las áreas protegidas, en un masivo proceso de reforestación, en el desarrollo social sostenible, particularmente en la misma Amazonía, con especial participación de las poblaciones de la zona y en inversiones en ciencia y tecnología. Para garantizar la transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos, el Estado ecuatoriano ha suscrito con fideicomiso con Naciones Unidas, con el PNUD. Además, sería deseable que se constituya una veeduría ciudadana con representantes de la sociedad civil ecuatoriana e internacional para hacer un seguimiento del uso de los recursos que se obtengan.
¿Te ha creado enemigos?
Esta propuesta incomoda a quienes se lucran del petróleo: los dueños y representantes de las empresas petroleras, sus técnicos y trabajadores, sus abogados… Esta iniciativa dejaría sin posibilidad de negocios de todo tipo a esas personas, no solo por la no exportación del crudo, sino por la no realización de las inversiones multimillonarias necesarias para dar paso a su extracción.
Si Correa pierde el poder, ¿peligraría la propuesta? ¿Cómo se puede asegurar que futuros gobiernos la respetarán?
Si otro gobierno en el futuro explota el petróleo, Ecuador perdería el fideicomiso y tendría que devolver los aportes recibidos. Eso, además, le significaría una grave pérdida de credibilidad a nivel internacional. A la postre, debe quedar absolutamente claro que la real garantía de éxito de la Iniciativa Yasuní-ITT, que asegura la vida en esta región amazónica, radica en el compromiso de la sociedad civil de Ecuador y también del mundo, que están conminadas a apropiarse de este proyecto de vida.
The Economist señaló recientemente que el plan solo propone proteger un 15% del espacio total. También critica que el consumo de gasolina esté subvencionado en Ecuador…
Nunca estuvo en la mira de la Iniciativa la protección de todo el Parque. Solo se pensó en el bloque ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini). En ese punto nadie ha mentido, ni engañado. En lo que se refiere a la venta de combustibles, éstos se venden subsidiados. Es un tema muy complejo. Por un lado, el subsidio bordea los 3.000 millones de dólares. Y por otro, su eliminación (que apoyo), podría provocar una hecatombe política. Varios gobiernos lo han intentado en el pasado y, como consecuencia, sufrieron duras respuestas populares en su contra o incluso cayeron. De todas maneras, insisto en que hay que buscar una salida creativa y valiente al tema.
¿No resulta complicado conciliar ideas como esta con una visión largoplacista contra las visiones cortoplacistas de los políticos?
Ese es el gran reto político que tiene que asumir la humanidad. Empezar a repensar el mundo con acciones de corto plazo que tengan en la mira el largo plazo, es decir, la visión utópica de futuro. La acumulación material ¬mecanicista e interminable de bienes¬, asumida como progreso, no tiene futuro. Los límites de los estilos de vida sustentados en la visión ideológica del progreso antropocéntrico son cada vez más notables y preocupantes. Si queremos que la capacidad de absorción y resilencia de la Tierra no colapse, debemos dejar de ver los recursos naturales como una condición para el crecimiento. Y, por cierto, debemos aceptar que lo humano se realiza en comunidad, con y en función de otros seres humanos, como parte integrante de la naturaleza, sin pretender dominarla. En suma, debemos propiciar el reencuentro del ser humano con la naturaleza. De eso se trata esta iniciativa.
—
Este artículo fue publicado en el número de enero de Yorokobu.
La naturaleza millonaria