La ciencia, dicen, es la encargada de combatir y desterrar lo inexplicable, lo místico y esas creencias supuestamente fantasmales y apocalípticas que las grandes religiones han espoleado durante siglos. Lo que nos dicen menos es que también alimenta y crea sus propios mitos, su propia magia y su propio apocalipsis. A veces, incluso presta el rigor de sus argumentos a prejuicios deplorables.
Hay un apocalipsis religioso y hay un apocalipsis alimentado por la ciencia, cuyas características se pueden rastrear, por ejemplo, en las películas de ciencia ficción. Susan Sontag escribió en un ensayo memorable que el cine de monstruos galácticos y extraterrestres de los años 50 no se podía entender sin el miedo a la devastación nuclear que habían inspirado Hiroshima y Nagasaki. El ser humano había alcanzado, por fin, una tecnología capaz de destruir a toda la población mundial. La guerra fría y la innovación que supuso la carrera de armamentos nos conducían a una tragedia casi inevitable.
Ese apocalipsis asumía que los seres humanos debían plantar cara a tres enemigos mortales. Los primeros eran unas élites científicas que, en su sed de innovar por innovar, creaban máquinas o monstruos que hacían daño a la sociedad.
Los segundos se identificaban con una raza superior (extraterrestre) que, con un pensamiento racional y mecánico y una tecnología más avanzada, amenazaban a una población mundial que se unía para reivindicar los valores y las emociones que la hacían humana.
Los terceros consistían en unos sistemas políticos donde todo se resolvía por consenso científico y donde la supresión de los sentimientos permitía acabar para siempre con los conflictos y cualquier posibilidad de discrepar y desobedecer.
El apocalipsis bíblico comparte rasgos con el apocalipsis nuclear y el nuclear con el climático. Los tres enemigos de la raza humana en aquella ciencia ficción también tienen hoy sus propias versiones: las empresas que ‘juegan a ser dioses’ con la inteligencia artificial; los robots implacablemente racionales que no conocen ni el amor ni la ética, pero que pueden arrebatarnos nuestros empleos porque son más eficientes; y los estados que manipularán y vigilarán a su población gracias al internet de las cosas y los datos masivos.
La ciencia no solo es capaz de alimentar su propia versión del apocalipsis. También puede crear expectativas propias de un truco de magia. Francisco J. Ayala, profesor de Ciencias Biológicas en la Universidad de California en Irvine, experto en biología evolutiva y exasesor de Bill Clinton y expresidente de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, que es la que edita la revista Science, presenció uno de ellos.
En una entrevista que me concedió hace algunos meses, todavía afirmaba con asombro cómo muchos genetistas renombrados habían asegurado en los 90 que la descodificación del genoma les llevaría a descifrar nada menos que los secretos de la naturaleza humana.
Estas fueron sus palabras: «Las expectativas de algunos me parecían absurdas; nunca sabríamos identificar y explicar a un ser humano únicamente por sus genes. Aquello era conceptual y filosóficamente ingenuo». La realidad, no hay que decirlo, le dio la razón. Muchos científicos habían prometido lo que sabían que nunca podrían cumplir. ¿Tenía que ver con que se necesitaban grandes cantidades de financiación pública y privada para sus proyectos?
Mitología y barbarie
A veces, la comunidad científica no solo promete expectativas mágicas e interesadas, sino que, directamente, participa con sus investigaciones en la creación de un mito absurdo. Es el caso del Manuscrito Voynich, un texto del s. XV que enloqueció a algunos de los mejores medievalistas y criptógrafos del s. XX, porque contenía un lenguaje supuestamente desconocido.
No es ninguna tontería. El ejército estadounidense fundó un grupo de estudio para descifrarlo porque temía que las potencias enemigas en la II Guerra Mundial lo utilizasen para enviar información. Un profesor de la Universidad de Pensilvania llegó a causar conmoción afirmando que lo había traducido. El texto demostraba, según él, que el microscopio había servido para descubrir siete siglos antes los gérmenes y los espermatozoides. Muchos expertos se lo creyeron.
¿Por qué dieron por hecho que significaba algo y se tomaron en serio el manuscrito a pesar de no entender nada? Probablemente, porque era una época dominada por la búsqueda de significados ocultos en la culturas, que muchos antropólogos analizaban como si fueran lenguajes. Había que añadir también la típica atracción magnética de los misterios medievales y la edad de oro de la criptografía que trajeron las computadoras y las dos guerras mundiales.
Decenas de investigadores prestigiosos asumieron y defendieron con vehemencia que lo que había escrito en aquellas hojas eran palabras con sentido. Y eso a pesar de que, por ejemplo, las ilustraciones de las plantas que acompañan a los símbolos no se corresponden con ninguna de las especies que conocemos. Son pura fantasía. Hoy, ningún experto sensato se arriesga a afirmar que el Manuscrito Voynich esconde un lenguaje.
Como decíamos al principio, la comunidad científica a veces también confirma y ofrece argumentos a prejuicios odiosos y abre la puerta a la peor barbarie. Uno de los ejemplos más terribles es el del darwinismo social.
Como cuenta el profesor de la Universidad de Georgia Edward Larson en su soberbio libro sobre la evolución, el darwinismo social es la doctrina científica con la que se justificó desde la desigualdad extrema hasta negar la ayuda del estado a los pobres y los parados, establecer una escala de razas superiores e inferiores o la esterilización de los enfermos, delincuentes o marginados.
Resulta imposible imaginar la existencia de las leyes de eugenesia nazis sin el trabajo que habían realizado durante los 50 años anteriores los académicos y expertos darwinistas sociales británicos y estadounidenses liderados por Francis Galton y Richard Dudgale. En el momento en el que Hitler promulgó su primera ley eugenésica en 1933, muchos de los hoy admirados países nórdicos aprobaron las suyas.
Hemos señalado las debilidades de la ciencia por un buen motivo. Vivimos una época extremadamente crítica con las humanidades, consideradas cada vez más como una forma de entretenimiento, y demasiado laxa con la ciencia.
No se aplica el mismo escepticismo a la información política que a las noticias que prometen avances en tecnología o medicina. Asumimos, igualmente, que los estudios científicos o las investigaciones de grandes consultoras, think tanks y organismos internacionales describen la realidad desinteresadamente, con independencia de sus patronos y clientes. Nos hemos tenido que sorprender, últimamente, al comprobar que los algoritmos y la inteligencia artificial que analiza los datos masivos no solo no son neutrales, sino que reflejan los prejuicios racistas, clasistas y sexistas de sus programadores. Por supuesto, no sometemos al mismo grado de escrutinio las afirmaciones de un filósofo y de un biólogo molecular sean cuales sean.
No podemos idealizar ninguna disciplina y a ningún experto aunque nos hayan brindado oportunidades extraordinarias de progreso y bienestar. No hay que confundir la gratitud con la ignorancia. Cuando idealizamos la ciencia, la estamos traicionando, porque si tiene una misión sagrada y admirable, es que nunca deja de cuestionarse a sí misma.

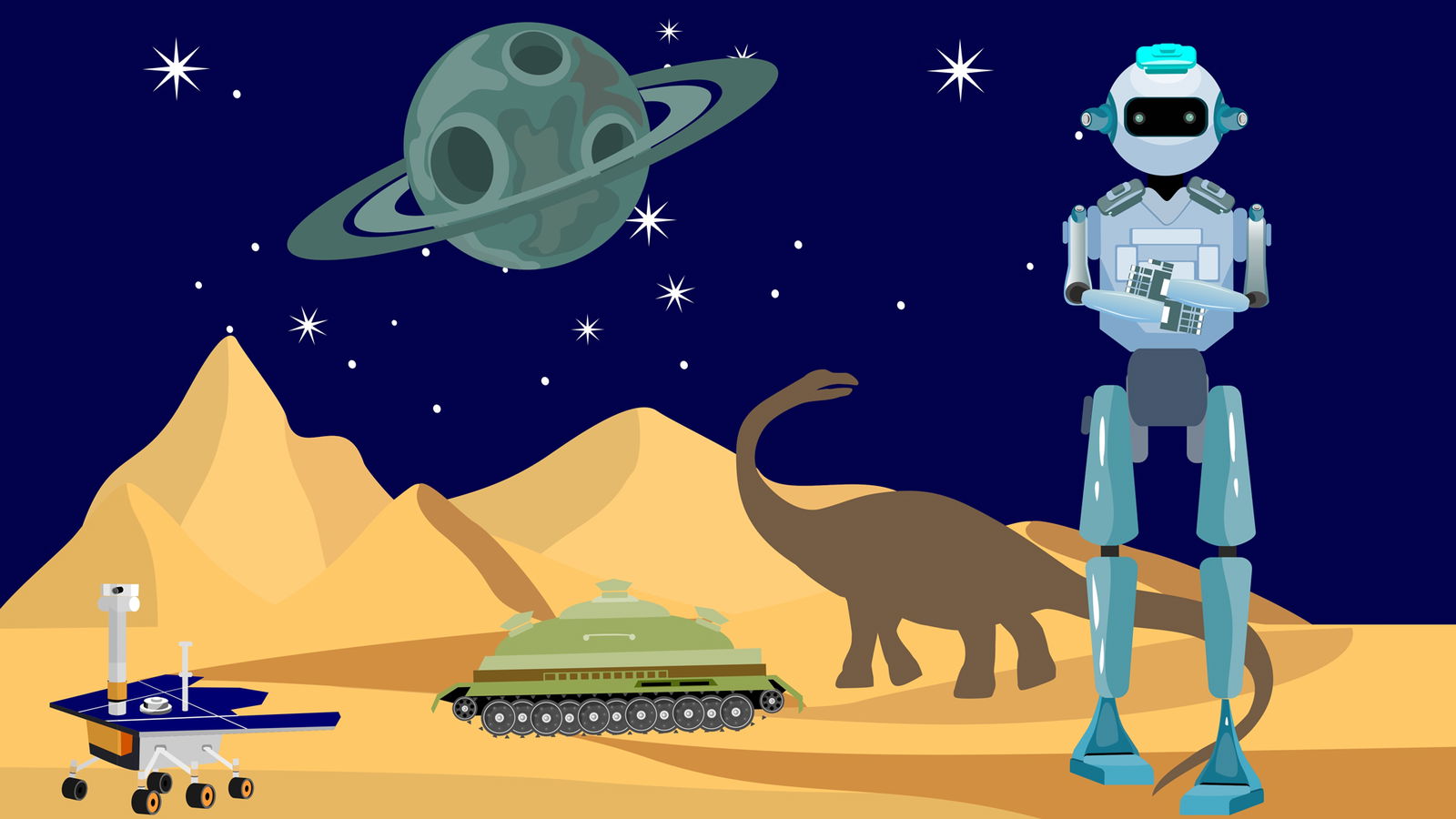













Llevo pensando en este tema sin haber leído algo así durante tanto tiempo que tengo que agradecerte, Gonzalo, que lo hayas escrito.
La ciencia nace de cuestionarse cosas (punto en común con las humanidades). Y parece que se nos olvida que hay que seguir cuestionando lo que vamos sabiendo, porque puede -menos mal- ir más allá de lo descubierto.
Ojalá se ampliasen las miras para considerar el todo, y no vivir en una era «extremadamente crítica con las humanidades, consideradas cada vez más como una forma de entretenimiento, y demasiado laxa con la ciencia.»
Afortunadamente es autocorrectiva, nada de esperar 2,000 años para reconocer que la tierra es redonda… como todo lo humano, la ciencia tiene nuestros defectos, pero aún así, creo, sigue siendo nuestra mejor herramienta.