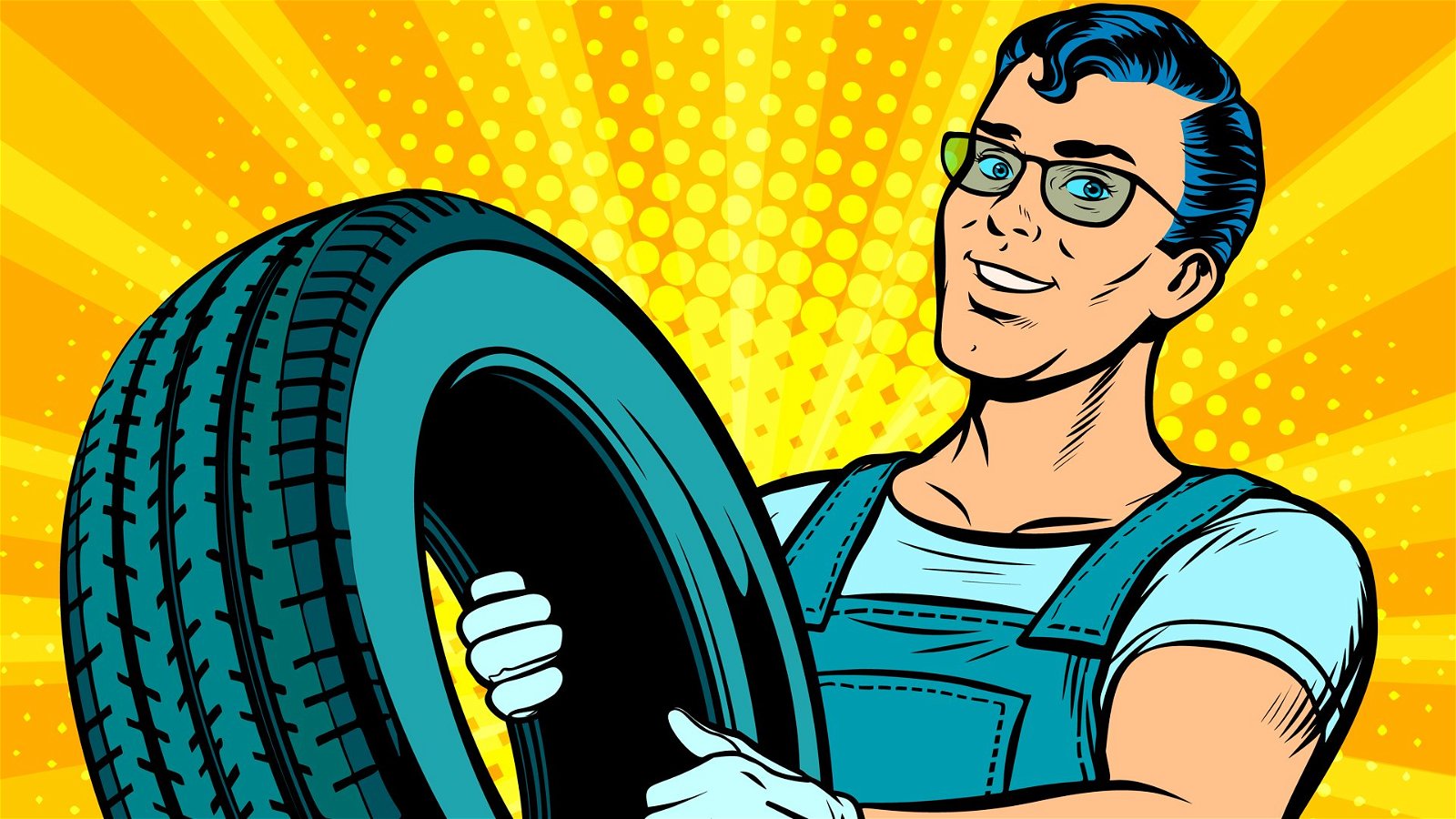Formaban una pareja extraña, de esas por las que nadie daría un duro. No es que fueran diferentes, es que estaban a millones de años luz uno de otro. Pero, fuera por la razón que fuera, la cosa funcionaba.
Ella era refinada, coqueta, amante del buen comer y del buen beber, cuidadosa en el vestir y en su aspecto físico. Él no salía de sus vaqueros, sus camisetas con agujeros y sus deportivas. Prefería el calimocho al Vega Sicilia y disfrutaba más un bocata de calamares en cualquier bar del centro que un menú degustación en Diverxo.
Ella había ido a la universidad, se había doctorado y hablaba varios idiomas. Él era mecánico jefe en un taller de coches de lujo y no conocía mejor doctorado que el de la vida en uno de los barrios más humildes de la ciudad.
Ella estiraba el dedo meñique cuando bebía café. Él disfrutaba con un buen carajillo quemado en vaso pequeño y prefería beber a morro de la botella de cerveza antes que servirla en una copa.
Los domingos que tocaba comer en la casa familiar de ella, él hacía un esfuerzo por agradar a sus suegros. Se había comprado unos pantalones de pinzas que usaba única y exclusivamente para aquellos encuentros con su familia política y una camisa con cuello mao, que era lo más elegante que soportaba su cuerpo. Una vez intentó ponerse una corbata, pero le resultó una experiencia tan desagradable que incluso le salió un sarpullido alrededor del cuello.
Los suegros le trataban con cortesía, procurando pasar por alto sus maneras poco refinadas aunque educadas, pero reconocían en el novio de su hija una simpatía y cierto encanto que hacía más comprensible -o eso intentaban- la atracción que sentía la niña por aquel individuo. Y él trataba de corresponder a la distante amabilidad de sus suegros con frases de halago hacia las viandas que poblaban la mesa.
«¡Hay que joderse, suegra, cómo te curras los menuses!», le soltaba a la anfitriona, que notaba cómo se le rizaban los pelillos de la nuca por debajo del cardado cuando escuchaba semejantes halagos.
«Hija, no sé qué has visto en este chico», le decía con disgusto cuando se encontraban a solas en la cocina preparando los postres. «Ni siquiera es guapo».
Y ella solo sonreía dirigiendo una mirada nada disimulada de lujuria hacia su novio. «Digamos, mamá, que engrasa muy bien mi motor. Ya sabes lo difícil que resulta encontrar un buen mecánico hoy en día».
El amor es extraño y caprichoso, ya se sabe, como también son caprichosos algunos plurales en español. El de menú es uno de ellos. Por eso habrá chirriado a la mayoría de lectores ese *«menuses» del muchacho, que es más incorrecto que eructar delante de tu suegra.
Los únicos plurales admitidos para la palabreja en cuestión son menús (para todo el ámbito del español) y menúes, pero solo en el uso culto de la zona rioplatense y algunas áreas andinas y caribeñas.
Lo cierto es que los sustantivos acabados en –í y en –ú, por lo general, admiten dos plurales. Uno más culto acabado en –es y otro más popular acabado en –s. Por eso podemos decir colibrí o colibríes y bambú o bambúes dependiendo de cómo de eruditos nos hayamos levantado esa mañana.
Pero no toda palabra con esas terminaciones admite ese doble plural. Es el caso de champú, interviú, tutú y vermú, que solo forman su plural en –s.
¿Y qué pasa con las palabras que acaban en –a, –é y –ó? Lo normal es que formen su plural con –s, salvo albalá y faralá, que son muy divas y prefieren albalaes y faralaes.
No caigáis en la tentación de formar los plurales con –es en este tipo de terminaciones, porque ya ni siquiera la norma culta los acepta. *Papaes, *rajaes o *platoes son insorportablemente antiguos. Pero de eso ya estamos muchos vacunados.