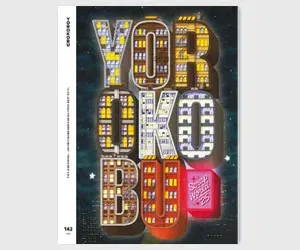Syriza ha ganado en grecia. Esos radicales rojos, locos de remate, que quieren acabar con todo. «O nosotros o el caos», que publicó en su día Hermano lobo. «¡El caos, el caos!», han respondido los griegos en las urnas, casi por mayoría absoluta. «Da igual, el caos también somos nosotros», se dice Europa por lo ‘bajini’. Las instituciones continentales van de injerencia en injerencia y de mala gestión en mala gestión hacia una derrota final que, curiosamente, la victoria de la coalición de Alexis Tsipras podría ayudar a remediar.
Grecia es un país al borde de todo que en ocho años ha vivido cuatro elecciones presidenciales, que ha descubierto que un partido de Gobierno falseó sus cuentas para entrar en Europa y que, curiosamente, ha decidido castigar hasta la irrelevancia al otro partido que era de Gobierno y ahora tiene el 10 % de los votos que tenía cuando empezó la pesadilla. Por el camino, un rescate, la sombra de la salida del euro y de Europa, paro, hambre, y los ultras de ambos extremos despuntando: Syriza, a la izquierda, rozando la mayoría absoluta y los neonazis, como tercera fuerza política.
Lecturas de todo esto hay miles y análisis, uno para cada gusto. Pero al fondo de todo subyace una idea: la Unión Europea no ha sabido manejar convenientemente una situación que se le ha ido de las manos. Primero, por haber permitido que uno de sus socios llegue a los extremos de destrucción interna que ha llegado mientras miraba para otro lado; segundo, porque ahora tiene un problema en forma de gobierno cuyas medidas estrella van justo en contra de lo que ha hecho Europa hasta ahora con Grecia.
Pero lo más grave es que lo de Grecia no es, ni mucho menos, el único ejemplo. Europa es un problema de gestión con patas, y está dando alas no ya a partidos más o menos radicales, sino a una enorme desconfianza cuando no directamente a un fuerte sentimiento antieuropeo, al resurgimiento del ultranacionalismo, de la xenofobia y a los discursos que cuestionan precisamente lo único que Europa es: una unión de diferentes.
La excusa del dinero
Publicaba el diario The Guardian estos días un llamativo reportaje comparando lo que los ciudadanos británicos reciben de los Estados europeos y lo que los ciudadanos británicos reciben de Reino Unido. La conclusión era que, a pesar del mensaje que se lanza desde el Gobierno conservador de Cameron, sale ganando el ciudadano británico, y con mucho.
España es, por ejemplo, uno de esos países ‘sorprendentes’: en nuestro país hay 2.973 británicos cobrando el paro, por los 3.870 españoles haciendo lo propio en Reino Unido. Vale, ganamos (por poco), pero el paro español es muchísimo más generoso que el británico. Y, además, el ‘agujero’ a nuestras arcas públicas no viene por la parte del paro: la colonia británica en España vive regularmente en la costa mediterránea, y vienen a pasar su jubilación, cobrando pensiones británicas en la mucho más barata España.
En España, a día 1 de julio de 2014, había 310.074 británicos residentes, por los 81.519 españoles residentes allí. Es decir, con crisis y todo, hay casi cuatro veces más británicos en España que españoles en Reino Unido, cuando su población es menos de un 50 % mayor (46 millones por 64). Son la tercera comunidad extranjera más numerosa, sólo por debajo de rumanos y marroquíes, y por encima de ecuatorianos o chinos, y la tendencia sigue ese camino: durante la primera mitad del año pasado, 4.802 españoles emigraron a Reino Unido, por 7.336 británicos que vinieron a vivir a España, casi el doble.
El artículo de The Guardian (diario más próximo a los laboristas) responde a los últimos movimientos de Cameron hacia postulados más conservadores y euroescépticos, seguramente para intentar frenar la sangría de votos que está sufriendo por ese flanco gracias al auge de los euroescépticos de UKIP, con presencia en el Parlamento Europeo y cada vez más pujantes en la Cámara británica.
Ese es el contexto, pero el significado muestra la percepción de un profundo desequilibrio que no es tal: los ricos, obviamente, se quejan de dar más de lo que reciben (sirva como ejemplo el nacionalismo en España), aunque luego la realidad no sea tal porque se aprovechan de mucho de los demás (el caso de los británicos viviendo aquí, usando en ocasiones recursos de la Seguridad Social).
Al final, lo de obtener ayudas, como muestra el reportaje de The Guardian, tiene sus trampas: dependerá de los requisitos (por ejemplo, tener ciudadanía o no), y de los importes de esas ayudas.
El discurso racista
Esta lectura, aunque real, no debería tener mucho sentido en una Europa realmente unida, en la que existe libertad de circulación y residencia. Pero no es el caso. El problema es que se trata como extranjeros lo que son ciudadanos europeos. Extranjeros, sí, pero poco.
El ejemplo ‘interno’ de los europeos contra los europeos no es el único. En países como España, Francia o Italia, con una gran tasa de inmigración extracomunitaria, se ha desaprovechado la oportunidad en esta última década de integrar a comunidades diferentes. Pero no se ha hecho ni con los inmigrantes originales (de origen extranjero, aunque en algunos casos ya con ciudadanía) ni tampoco con sus hijos (ciudadanos nacionales de nacimiento).
Ejemplos de esto hay muchos: sucedió en los suburbios de París hace años, o en los de Estocolmo más recientemente. Ante esa falta de integración, unos pocos de esos ciudadanos han sido usados como carne de cañón por los terroristas: para qué intentar hacer a uno de los míos superar estrictos controles fronterizos cuando tengo a ciudadanos nacionales suyos, con pasaportes en regla, criados en un caldo de cultivo de odio contra un país que les trata como extraños.
La problemática del terrorismo ‘patrio’ tampoco es nueva: en España sucedió el 11M, y las miradas se dirigieron desde entonces a las ciudades autónomas al norte de África. En Francia el ataque a la revista Charlie Hebdo es otro caso de atentado terrorista hecho por jóvenes islamistas radicales… franceses.
El tiro en el pie de Schengen
La inmigración se ha tratado en Europa como un problema desde el principio, y se ha puesto por encima de una de las bases más importantes de la propia UE -quizá la más importante-: el espacio Schengen. La posibilidad de que los ciudadanos puedan moverse libremente en el territorio europeo supuso el fin de las aduanas, el nacimiento de las instituciones supranacionales y, con el tiempo, la adopción de una moneda única.
La reacción de Europa replanteándose la vigencia de Schengen tras los atentados de París no es una excepción tampoco. Hace años, estando en el gobierno italiano la última coalición de Berlusconi con el xenófobo Maroni como ministro del Interior, su país y Francia protagonizaron una escaramuza diplomática a cuenta de la inmigración: los galos temieron que se facilitara el paso a su país de los llegados en embarcaciones desde África y decidieron bloquear los trenes en los que viajaban. El propio Maroni invitó a los gitanos a los que comenzó a perseguir a irse a la «más permisiva» España de Zapatero.
España tampoco es una excepción en esto: esa España supuestamente más permisiva suspendió la libertad de circulación y residencia de rumanos y búlgaros con una moratoria tras la entrada de sus países en la UE, con la crisis y el paro en nuestro país como excusa. Dos años de más tardaron en poder hacer lo que cualquier otro europeo podía.
La zanahoria y el palo de los fondos de cohesión
Igual que los gobiernos perciben (o pretenden) que hay una desigual distribución en Europa y que los más pobres se favorecen de los más ricos, lo mismo les sucede a los ciudadanos. Los ciudadanos de muchos países sienten, con lo peligroso por irracional que tiene ese término en política, que Europa no les aporta más que problemas. Pero eso no fue siempre así.
En el caso español, tras la travesía en el desierto de la dictadura que congeló al país en el tiempo, la aventura de ser europeos parecía una bendición de modernidad. Sólo hay que echar un ojo a la participación en las primeras citas electorales comunitarias… que fue disminuyendo a plomo hasta la última cita.
En el caso británico la percepción negativa acerca de Europa es de corte cultural, ya que el país siempre se ha sentido (o se ha querido sentir) más cercano al otro lado del charco que a este. En España hay dos cuestiones mucho más terrenales que influyen decisivamente: la austeridad como receta a la crisis y el sentimiento de falta de apoyo económico.
Lo primero, aunque coyuntural por la situación económica, ha calado hondo: igual que en Grecia se han sentido abandonados, muchos ciudadanos de la periferia europea hubieran preferido unas políticas menos agresivas como medicamento a la enfermedad económica. Sin entrar en si era más o menos necesario, o en si ha servido o no, parece lógico intentar gastar menos cuando no hay… La cuestión es cuánto menos.
Lo segundo está marcado a fuego en nuestro país. Con nuestra entrada en la UE pasamos a ser del grupo menos favorecido económicamente, por lo que empezamos a nutrirnos de cuantiosas sumas de dinero comunitario. Eran los famosos ‘fondos de cohesión’ que tan bien le vinieron a la España de los 80 y 90, que permitieron que nuestra economía empezara a aliviarse y, gracias a su pésima gestión por parte de políticos y ciudadanos, acabó haciéndonos creer que éramos ricos y encaminándonos a la brutal crisis que padecemos ahora.
El precio de dichos fondos fue alto: la ‘cohesión’ no sólo era intentar equiparar en lo económico, sino también en lo productivo. Pregunten a los altos hornos, a la industria o a los campos de olivos. Quizá la capacidad de recuperación del país sería otra si no hubiéramos tenido que revisar nuestros recursos a cambio de ese flujo de dinero.
Pero mientras el coche va, hace ruido. El problema vino cuando se paró. Con la entrada de otros países en la UE, España dejó de ser ‘de los pobres’ y pasó a ser ‘de los normales’, incluso ‘de los ricos’. Y, claro, el dinero se redujo y empezó a fluir hacia otros lugares. España, ya prácticamente sin industria y con poca capacidad exportadora, ya no recibía tanto dinero como antes. Y, justo después, llegó la crisis. Y la política de austeridad. Y Europa dejó de ser solución para ser problema (salvo para el sector turístico, claro)
Un enorme problema de comunicación
Las cosas no son lo que son, sino lo que se hacen de ellas. Así, y a pesar de discursos políticos y resultados económicos, la gente crea imágenes en su cabeza complicadas de modificar. Europa es un proyecto inmensamente beneficioso en muchos términos, con muchos problemas adheridos, pero está lejos de ser un gigante inútil, o un lastre. Lo que sí es: un problema de comunicación con patas.
Los ciudadanos no sienten Europa como una necesidad, sino como un gasto. No comprende el complejo y lejano funcionamiento de las tres ramas políticas que tiene, ni sabe exactamente a qué vota porque no vota a un candidato a presidente, sino a un ‘enviado’ del partido de turno que luego será una especie de ‘ministro’. El ciudadano siente que no necesita una enorme nómina de funcionarios internacionales haciendo cosas que sienten lejanísimas. Lo que hacen rara vez aparece en los medios de comunicación, y eso tampoco ayuda a variar esa percepción de que ‘no hacen nada’.
El resultado de todo esto unido es devastador: si hay líderes políticos cuestionando los cimientos de Europa, los medios sólo reflejan la problemática, la inmigración se convierte en un arma arrojadiza para cuestionar el proyecto europeo y el terrorismo y la crisis aprovechan las rendijas del discurso para colarse en nuestras vidas, sólo una potente comunicación en sentido contrario podría generar una percepción positiva. Y no existe.
Por eso cae la participación y, ante el desinterés y el sentimiento negativo, crecen posturas ultraconservadoras, nacionalistas y euroescépticas. Por eso en las instituciones europeas hay xenófobos orquestando contra ellas mismas desde dentro. Al final las elecciones europeas sólo sirven para dirimir tensiones nacionales, y eso tiene sus consecuencias.
Las injerencias
Para rematar el pastel, Europa ha querido hacer la casa por el tejado y se ha pasado de la raya cuando debería haber arrimado el hombro. Es el caso de la fracasada Constitución Europea que se intentó promover hace unos años y que fracasó como proyecto unitario. El hecho de que hubiera países que empezaran a rebelarse contra lo que hasta el momento era una plácida travesía europea evidenció el problema: si la gente no siente necesidad de Europa, no entiende qué hace Europa y cree que no saca nada bueno de ella -aunque no sea cierto-, ¿por qué ampliar sus competencias?
La Constitución es el último punto, no el primero. No es la forma de cohesionar más, sino la consecuencia de una cohesión y un deseo existente. Las autoridades europeas no supieron verlo, y desde entonces Europa vive en un permanente debate sobre su crisis de identidad.
Para complicar las cosas, la gestión de aquellos días no pudo ser peor. Francia y Holanda rechazaron el proyecto y, su sustituto, una copia venida a menos (especialmente en el nombre, que pasó de ser «Constitución Europea» a «Tratado de Lisboa»), también fue puesto en entredicho. Irlanda sometió su aprobación a referéndum y triunfó el ‘no’. No contentos con el resultado, se impulsó una segunda consulta en la que definitivamente sí salió adelante el proyecto. Pero el daño ya estaba hecho: la campaña por el ‘no’ evidenció el problema de la UE con su «no means no», «no significa no».
Fue una de las grandes injerencias de la UE en las decisiones de sus miembros, pero no la última. La influencia en las políticas económicas o la postura comunitaria en bloque contra un gobierno de Syriza en Grecia, que ha hecho campaña prometiendo romper los acuerdos económicos con Bruselas, son los últimos ejemplos de mala gestión que podrían poner en jaque, por enésima vez, el proyecto comunitario.
Otra cosa será que Europa deje su postura frontal y acuerde una solución con Syriza para la situación griega, a modo de primer paso hacia una política más constructiva en un momento tan delicado. El gobierno de Syriza puede ser para Europa una oportunidad… o un nuevo frente abierto que cuestiones su propio futuro.
Seis cosas que Europa debería hacerse mirar