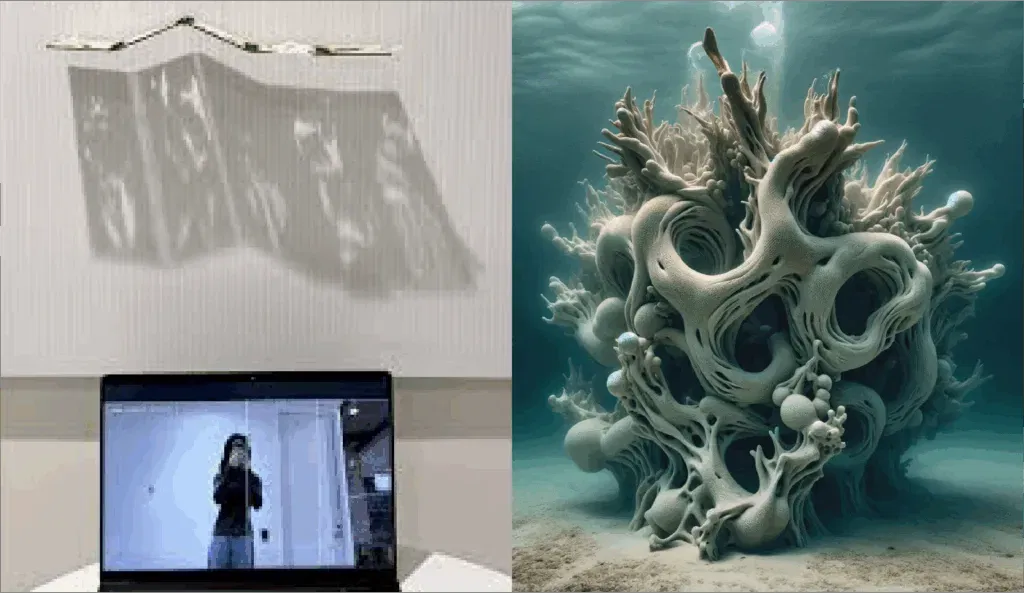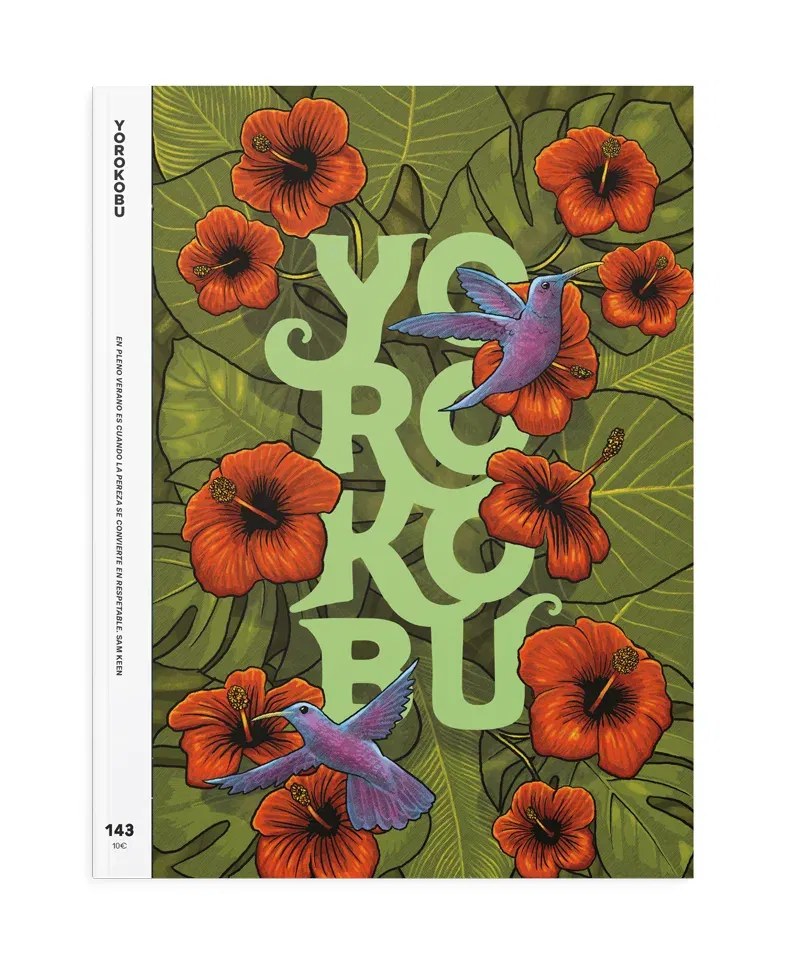En un país donde el bloqueo económico impuesto por Estado Unidos es más viejo que la mayoría de sus habitantes y el gobierno local es el único administrador de lo que acaba en manos de los ciudadanos, ciertos sucesos inocuos para un español, un holandés o un mexicano se pueden convertir en un desafío digno de ser documentado. ¿Cuánto tiempo se le puede alargar la vida a una bici cuyo cuadro cumplió 65 años? ¿Es fácil hacer girar un velocípedo con zona de carga instalada en la parte delantera? ¿Puede una llave inglesa convertirse en un pedal cubano?
El estudio de producción Kauri Multimedia, compuesto por el inglés Ian Clark y el español Diego Vivanco acaba de ser seleccionado para participar en el prestigioso festival neoyorquino Bike Shorts Film Festival gracias a su trabajo en Havana Bikes y su manera, como ellos dicen, de «contar historias simples de una manera elegante y positiva».
El documental que encontramos en Devour enfoca, más allá de la playa y el malecón y tratando de «alejarse de enfoques políticos», la situación que vive la sociedad cubana en relación a las bicicletas, unos vehículos que invadieron la isla durante los peores momentos de escasez de combustible y cuya renovación ahora es impagable para un ciudadano medio. Lo mismo ocurre con las piezas de repuesto, la mayoría de veces inexistentes. Un hecho que ha provocado que los ciclomecánicos cubanos ahora sean capaces de todo.
«La gente siempre ha hablado de la voluntad y la inventiva de los mecánicos de automóviles en Cuba, pero nos pareció que nadie había tocado la cultura de la bicicleta del país y la importancia de la mecánica de bicis allí», relatan estos contadores de historia en entrevista a Yorokobu.
En el reportaje que acompaña el corto, escrito por Vivanco -publicado en Bicycle Times Magazine-, Igor y José Humberto, dos reconocidos mecánicos de bicis, cuentan desde su no-taller instalado en la parte estrecha de un callejón de la Habana, al aire libre, como todos los demás talleres, cuáles son las adversidades a las que se enfrentan en su rutina diaria, en la que a veces llegan a arreglar hasta 50 velocípedos por jornada.
«Yo tengo licencia para reparar bicicletas», cuenta Humberto en el reportaje, «pero hay otra para vender partes de bicicletas, que yo no lo tengo. Cuando un cliente viene con una que necesita ser arreglada, le digo que se requieren partes, así que tiene que ir a comprar la pieza él mismo. Al final el precio se queda entre cinco y 120 CUC (pesos cubanos convertibles) como máximo, si la reparación es completa (entre 4 y 90 euros)».
Ellos son supervivientes de una revolución de las dos ruedas que vivó la isla en los años 90 y que se ahogó en apenas dos décadas. En aquella época, a consecuencia de la caída del bloque socialista en el mundo, Cuba trataba de llevar como podía la falta de combustible a la que se enfrentaba. El gobierno de Castro recibió entonces un lote de un millón de modelos Flying Pigeon que costaban al estado cerca de 70 euros por unidad y se vendían a los ciudadanos por una fracción de ese precio. Acto seguido, empezaron a surgir numerosas fábricas en la isla y llegaron a alcanzar una tasa de producción anual de cien mil unidades para 1995.
Así fue cómo, en un país donde antes de esa época la posesión de una bici era casi un síntoma de lujo, la necesidad de luchar contra el razonamiento de combustible hacía germinar una sólida cultura de la bicicleta.



Llegaron los tiempos de las ciclovías, los ciclobuses, los ciclotaxis, las ciclocarretillas, los almacenes, los mecánicos, unos arregladores de ruedas callejeros llamados poncheros y los estacionamientos masivos para las chóferes de las dos ruedas. A finales de década se calculaba que setecientos mil habaneros la usaban y cerca de dos millones de sus compatriotas se habían tomado del mismo modo el concepto movimiento. Un estilo de vida que, sorpresivamente, de pronto se vio radicalmente truncado.
«Un aumento en las importaciones de petróleo causado por la llegada de turistas y la inversión empresarial extranjera, junto con la introducción de las monedas fuertes (primero el dólar y ahora el peso convertible cubano) impulsó el regreso de los vehículos motorizados y el transporte público», explica Vivanco. «Las fábricas de bicicletas públicas cerraron, y con eso llegó el período escasez, donde no había ni nuevas bicis ni nuevas piezas de repuesto, una situación que todavía hoy continua».
Por los precios, por la falta elementos, por el óxido del tiempo… muchos tuvieron que abandonar sus velocípedos y abrazar de nuevo el combustible. Sin embargo, otros muchos, ya estaban demasiado enrolados en el eje social y económico que había creado la llegada de este vehículo. «Los niños que van a la escuela, los vendedores ambulantes, o los del mercado, los bicitaxis…», enumera Humberto las razones por las que aún nunca ha abandonado este trabajo que aprendió hace 20 años cuando tuvo que arreglar su propia moto. Sabe que la vida cotidiana de muchas personas depende en gran medida de las habilidades y conocimientos que él tiene, cada vez más escasos entre los manitas de la flaca del Caribe. «Solo los mejores han sido capaces de evitar el desafío».
El documental de Kauri hace un recorrido visual por testimonios como el de Ángel, del popular barrio de Cuatro Caminos, donde el gremio de reparadores de bicicletas está aún bien presente, y donde auténticos innovadores de la mecánica han sabido mantener conectadas a la vida a bicicletas que en ocasiones superan los 60 años de edad. «Algunos cuadros son de bicicletas de los años 50 (antes de la revolución), pero claro, el cuadro puede resistir, pero todo lo demás es nuevo, hay que conseguir piezas que no hay e inventarse otras. Son cosas innovadas», dice el reparador. «La principal dificultad para los cubanos son los neumáticos, que pueden costar más de veinticinco dólares, y son de mala calidad, solo sirven los modelos chinos y MTB», aporta otro chapuzas anónimo en el reportaje de Vivanco, «así que la gente los compra en la calle. ¿De dónde vienen?, no preguntes, yo solo los cambio».
Alexei, otro experto con las tuercas que se encontró con Vivancos y Clark, aporta a la concepción de la situación ejemplos de todo tipo de híbridos que han surgido a raíz de andar montando y desmontando bicis por todos sus engranajes. «Se les han puesto motores soviéticos a bicis chinas, asientos frontales para niños en las partes delanteras, carros raseros para bicitaxis…». Asegura que la inventiva de la gente ha producido híbridos inconcebibles, «yo lo llamo alternativas nacionales», esgrime.
La esperanza de los ciclistas cubanos, según los documentalistas, está ahora puesta en la promesa gubernamental de reintroducción del uso de la bicicleta en la isla. La primera idea que se está evaluando es la venta libre de impuestos de los componentes de repuesto, «aunque se necesitarían muchas más medidas para garantizar el futuro de este vehículo», escribe Vivanco.
Mientras esa promesa se hace cierta en ese país de compás dilatado, Ángel sigue en su taller callejero mirando detenidamente qué objetos le podrían servir para dejar una bici prehistórica como nueva. En su opinión, «en Cuba, todo se arregla».









En Cuba, una red de mecánicos brillantes mantienen con vida las bicis de la isla