A Pirjo, ¡mamma Roma!
1.
Siempre me he visto gordo. Me gusta pensar que esta impresión nunca me ha llevado a comer menos de lo que debía, aunque sé que no es del todo cierto.
La primera decisión de envergadura que hice al dejar la casa de mis padres fue decidir cuánto comería en adelante. Tenía 18 recién cumplidos y me había marchado a estudiar a Pamplona. Durante los dos siguientes años de residencia no desayuné entre semana y limité mis comidas y cenas a un plato y postre.
Había días que repetía o comía dos platos, como los demás. A veces cogía pan; otras, un yogur con fondo de mermelada en vez de fruta. Siempre vigilaba con sospecha lo que me llevaba a la boca; cuando cedía a las ganas de comer y comía más de lo que me había marcado, volvían mis viejos fantasmas del colegio, siempre tranquilos, constantes y, por lo general, poco agresivos.
Pasé el primer verano de carrera en Estados Unidos. No quería engordar; todos alrededor tenían sobrepeso y la oferta de comida estaba sacada de la basura. Así que durante ese maravilloso verano de 2008, mientras Obama recorría el país con su Yes, We Can y faltaban escasas semanas para el pistoletazo de salida de la crisis de las subprime, yo desayunaba un par de sándwiches de pavo y cenaba un par de sándwiches de pavo. Entre una comida y otra, ocho o nueve horas bajo el sol de Waukegan, Illinois, donde trabajé junio, julio y agosto en un parque de atracciones.
Regresé a España con acento guiri y 63 kilos. Desde entonces, mi peso siempre ha oscilado entre los 63 y los 66.
No recuerdo cuándo empecé a notar que pesaba más de lo quería. Tampoco, cuándo ese sobrepeso, ficticio o real, supuso un problema. Supongo que cuando entré en la Secundaria Obligatoria, con doce años. Desde entonces, mis focos de especial obsesión no han variado: son las piernas y la tripa.
La impresión de verme gordo no ha ejercido nunca una presión inaguantable sobre mi vida. Nunca he dejado de comer por ella ni tampoco me he llevado los dedos a la garganta para forzar un vómito después de un almuerzo o comilona. Jamás. Por las razones que sean, en mi caso la impresión no ha llegado nunca al trastorno. De momento.
A veces, eso sí, he comido mucho menos de lo que debía por su culpa. Por lo general, no hay comida que este susurro –«Estás gordo»– no atraviese.

2.
¿Lo estoy? Todos me dicen que no. «Piensa que con diez kilos más estarías igual de bien», me decía hace poco una amiga. A día de hoy, peso 65 y mido metro ochenta. Mi índice de masa corporal es de 20.06: ni peso insuficiente ni rastro de sobrepeso. Peso lo que debería. Es decir: no, no estoy gordo.
Sin embargo, la impresión persiste. A pesar de todo, sigo gordo.
No sé con qué comparar esto que llamo impresión; tal vez con una falsa conciencia que genera escrúpulos y comportamientos que no vienen al caso. Una vocecilla que persiste. Como cuando alguien a quien se le ha educado en que el sexo fuera del matrimonio está mal se siente mal si se va a la cama con alguien con quien no se ha casado, vaya a hacerlo o no.
Tal comparación, por útil que resulte, se deja fuera lo más problemático de la situación. A fin de cuentas, basta con cambiar la conciencia para borrar el escrúpulo: ahí están los éxitos de la revolución sexual. Sin embargo, no puedo cambiar el verme gordo. No lo puedo cambiar, como no puedo cambiar que el agua moje o que el cielo sea azul. Es una percepción más, igual de inmediata, absoluta e incontestable que cualquiera otra.
Este es el punto que muchos no entienden o se resisten a entender: verte gordo cuando no lo estás no es una decisión ni un capricho. Es algo que percibes y que no puedes dejar de percibir por delgado que estés. Cada vez estoy más convencido de que esta percepción no cambia, por mucho que uno pueda cambiar.
Frente a esta impresión hay dos opciones. Primera: seguirla hasta el final. Dejar de comer. Vomitar. Perder las riendas. (O sujetarlas con fuerza: no se debe perder de vista que la gente que se decide por este camino actúa en función de una percepción incontestable de sí misma, en donde no entra nadie más.) Segunda: no darla por buena. Si la percepción va a acabar contigo, mejor acabar con la percepción.
Suena fácil en la teoría. En la práctica es terrible. Supone ponerte en duda constantemente y no creer jamás que la forma en que te ves es cómo eres realmente. No fiarte de ti mismo frente al espejo ni de tu reflejo. Dudar de quién aparece y de cómo aparece. En definitiva, no abandonarte a aquello que ves.
Que nadie se engañe. Valoro la duda y el escepticismo. La incertidumbre a la que me refiero es de otra naturaleza. Uno debe dudar de la percepción que tiene de su yo más objetivo y seguramente directo, su cuerpo. Uno debe dudar de su misma percepción de lo físico más cotidiano. No hablo de una supernova o micropartícula, cuya percepción está sujeta a la precisión del instrumento que permite verlas, sino del cuerpo que soy y con el que convivo, que alimento a diario, que limpio regularmente, en el que descanso, con quien amo. Del cuerpo que soy.
Lo terrible, en definitiva, es que para sobrevivir uno debe dudar de sí mismo: del cuerpo que es y de cómo lo percibe.
Esta percepción falsa te divorcia de quién eres. Te pone en tu contra. Te susurra que estás gordo y que no debería ser así; en realidad, ni lo estás ni a nadie le importa. Esta percepción te aleja de cómo eres realmente. Por desgracia, la conciencia de su falsedad solo aumenta la distancia. ¿De qué sirve saber que no te debes fiar lo más mínimo de aquello que percibes más claramente?
El asunto es grave. Si la percepción que uno tiene de sí mismo puede llegar a ser tan errónea, ¿qué hay de todas aquellas cosas que conocemos de una forma más mediada o indirecta? ¿Qué hay del resto de percepciones, sobre las que articular una forma de vivir y de pensar? ¿Por qué darlas por buenas?

Lo que distingue todas estas dudas que nacen de una impresión absoluta y falsa de un sano escepticismo intelectual es que no son sanas ni intelectuales. Mienten descaradamente sobre lo físico y, de ser vividas a fondo o tomadas en serio, pueden desembocar en una pérdida de contacto con la realidad más palpable. Porque, repito, poseen el mismo carácter absoluto que tiene saber que el agua moja.
Relativizar lo que uno piensa tal vez sea maduro; verte obligado a rechazar cómo te percibes es peligroso. De repente, uno pasa de verse gordo a estar loco.
Normalmente, por supuesto, no vivo atormentado por la conciencia de que «estoy loco porque veo que estoy gordo, cuando en realidad se me caen los pantalones». Para bien o para mal, verse gordo es protagonista: loco o no, lo único importante es no estarlo. A pesar de lo delgado que llegue a estar, la percepción falsa de mi aspecto no me abandona jamás. Todo lo demás pasa a un segundo plano. Locuras y dudas metafísicas, también.
Dicho esto, sí he tenido momentos en que pensaba que debía de estar loco, sobre todo tras comparar mi percepción con la de los demás. Momentos en que miras al infinito y sencillamente piensas que todo lo que crees saber o percibir se reduce a lo que otros han decidido, que no descansa en tu percepción directa de las cosas ni en las cosas mismas. No me ha pasado muchas veces, pero me ha pasado. Por culpa de percibir el error como real –«estoy gordo cuando en realidad no lo estoy»– he llegado a pensar que estaba loco y que nada tenía demasiado sentido.
3.
Jamás he llegado a vomitar por verme gordo y jamás he dejado de hacer vida normal por pensar que estaba mal de la cabeza. Después de todo, tampoco lo pensaba tan a menudo.
Frente a esto, la pregunta: ¿Hay alguna forma de volver a la realidad aunque sepas que la percibes falsamente? ¿Dejar de comer porque te ves gordo o no comer y pensar que estás loco son las dos únicas alternativas posibles para alguien que no dejará jamás de verse gordo a pesar de no estarlo?
Me encantaría decir que sí, pero, como ya he dicho, esta percepción no te abandona jamás. A mí, al menos, no me ha abandonado. He crecido a su lado: niñez, adolescencia y lo que le siga. Da igual lo bien o mal que me encuentre. El reto, por tanto, no está en descubrir cómo abolirla o superarla.
Tampoco en someterla a una crítica psicoanalítica que persiga erradicar su causa al dar con trauma infantil no resuelto, aunque muchas veces piense que esto debe ser consecuencia de un trauma infantil no resuelto. Para mí, el reto está en cómo convivir con ella sin ser un pobre desgraciado. Incluso, en cómo jugar con ella a tu favor.
Mi opción ha sido contrastarla. Meter a los demás en la ecuación: ajustarse a la realidad a través del otro. Nunca podré relativizar una impresión sensible absoluta; sí soy capaz, en cambio, de confiar en la mirada de otra persona.
Un día en Roma, después de más de un año de convivencia diaria con Pirjo, mi casera finlandesa, me atreví a decirle que a veces me veía gordo. Me prestó atención sin darle más importancia. Ella no me veía gordo. Le respondí que ya lo sabía, pero que eso no impedía que yo mismo me viera así.
No recuerdo qué respondió a ese comentario. Interpreto este olvido como una buena señal. Al final, le pedí que siempre que le preguntara si estaba gordo, se tomase en serio la pregunta, me mirara a la cara y me dijera la verdad y nada más que la verdad. Así lo hizo. Y es lo único que me ha funcionado.
Por supuesto, la voz de mi Pirjo no era mágica. Pese a lo que dijera ella, yo seguía viéndome igual. Lo distinto es que me fiaba de ella. Decidí fiarme de ella porque éramos amigos, me quería bien y me lo demostraba a diario. Cada vez que le preguntaba si estaba gordo o no, una vez cada dos meses, concentraba todas mis dudas en esa pregunta y toda mi expectación en su respuesta, como si de hecho estuviera frente al espejo. Ella respondía siempre e invariablemente con el mismo monosílabo: «No». Entonces yo me obligaba a no darle más vueltas, me viera como me viese: había dicho que no.
Al principio me asaltaban dudas: Pirjo me miente. Con el tiempo, confiar en mi casera trajo bastante paz a mis relaciones con la comida. Me decía la verdad y esa verdad, como cualquier otra, era buena. En Roma he comido y bebido a gusto.
Todo esto es fácil de decir y también fácil de hacer. Hasta cierto punto. De lo que debes estar seguro es de que la persona que tienes delante no tiene ningún interés en mentirte ni en que estés gordo. Siempre será difícil, aun así, para cualquier persona acostumbrada a darse su propia medida.

4.
Lo ideal es que cada cual decida cómo quiere estar según lo que ve; en lo físico como en todos los demás aspectos de su vida. Esto presupone que cada cual tenga una percepción medianamente ajustada a la realidad de las cosas; o que, si carece de ella, posea herramientas o recursos con que corregirla o ajustarla.
Sin embargo, una persona que siempre se ve gorda por defecto, lo esté o no realmente, no posee esa percepción adecuada de su cuerpo y posiblemente no la posea jamás. (Tal vez sí, si se aplica; a día de hoy, yo no la tengo.) Como no la tiene, se la deben dar. No la decisión, claro, que siempre será suya, sino la percepción sobre la que decidir.
La única solución que he encontrado es sencilla, pero no pequeña. Supone delegar la mirada. Se requiere cierto realismo con uno mismo y confianza en el otro.
Fácil de hacer, duro de aceptar. Significa aplicar la máxima del evangelio, que recomienda arrancarse un ojo si te conduce a pecar. Si no te puedes fiar de tu mirada cuando se posa sobre ti mismo, renuncia a ella y búscate otra que sí se adecue a la realidad. A la realidad, no a aquello que te conviene creer. Con esa otra percepción ya podrás decidir libremente qué quieres hacer.
En mi caso, siempre decidí comer. Cada vez que mi casera romana me miraba a la cara sonriente y me decía que estaba delgado, yo decidía acallar el escrúpulo, la vocecita que no abandona, y disfrutar de una buena comida a su lado.
No todos tienen que tomar la misma decisión. Es violento imponer una decisión propia a cualquier persona, independientemente de lo buena que sea para uno mismo. Sí al menos deben ser capaces de decidir libremente. En su caso, antes de decidir si comen o dejan de comer, deben delegar en otra mirada. Alguien que se deja llevar por lo que ve –«Estás gordo»– no decidirá nunca. No, al menos, en este plano. Será esclavo de un imagen que no existe.
La réplica a este planteamiento, que se me puede hacer ahora y que yo me hago siempre, es directa y terrible. Si esta imagen no existe, ¿por qué la veo? Me encojo de hombros. Solo sé que en mi caso es mejor no guiarse por ella. Eso sí, estoy muy abierto a que alguien con una opción distinta, si no directamente contraria, me abra los ojos si estoy equivocado.
5.
Me parece importante subrayar un último punto. Decidí fiarme de Pirjo porque éramos amigos. Me sacaba 30 años y estaba en otro punto de su vida. A golpe de cenar juntos a diario, de compartir lecturas, experiencias, reflexiones y bastantes botellas de vino, nos hicimos íntimos. Pocas veces me ha ocurrido que en tan poco tiempo un desconocido resulte tan importante.
Ocurrió y doy gracias. Al ser mi amiga, sabía que quería lo mejor para mí; al ser una desconocida, sabía que no tenía ningún interés extraordinario en que ese bien que me deseaba fuera de una manera determinada. Al ser consciente de que quería mi bien, pero que no tenía ningún bien concreto que desearme, decidí delegar en ella sin ninguna solemnidad ni dramatismo.

No solo delegué en una amiga, sino en una amiga muy concreta. No basta con la amistad, sino que la amistad debe ser bastante desinteresada. Si en algún momento hubiera notado que mi casera no tenía interés en decirme la verdad, sino en que engordase a toda costa, me habría vuelto a encerrar en mí mismo.
Habría sido legítimo que lo deseara, si de verdad estaba tan delgado como decía que estaba. Nunca lo deseó. Tampoco se lo pedí. Tan solo quería la verdad para poder decidir sobre mí mismo y la verdad es lo que –me gusta pensar– la buena de mi casera me ofrecía siempre desinteresadamente. Vio que era importante y se limitó a lo que le pedía. Que, repito, no era nada pequeño: cederle mi mirada sobre mí mismo.
El primer gran resultado fue comprobar que fiarme me daba paz. Acallaba las voces y no le daba más vueltas. Pasadas entre cuatro y ocho semanas, la percepción volvía inmaculada y llegaba el momento de preguntar de nuevo.
Con el tiempo, me di cuenta de que, efectivamente, esta percepción no estaba igual de presente siempre. A fuerza de no atenderla, disminuía a diario para reaparecer tras un tiempo. A veces porque sí; otras, coincidía con que estaba nervioso o intranquilo por cualquier otro motivo. Así fue como descubrí que podía preguntarme por el sentido de esta percepción falsa y empezar a tratarla como un síntoma.
Ahora sé que si en un periodo de tiempo no dejo de verme gordo, seguramente esté mal, inseguro o falto de autoestima en algún otro ámbito. También puede ser que no me pase nada de nada, aunque últimamente me veo así cuando dudo de mí mismo.
Será una perogrullada, pero gracias a localizar la falsedad de esta percepción absoluta he descubierto que la mente, entendida como conciencia y corazón, luz y libertad, juega un papel decisivo en cómo percibo todo el mundo.
6.
Los buenos resultados que me dio contrastar mi percepción con la de una amiga me empujó a probar con más amigos. Ahora, casi todo mi círculo sabe cómo me veo de mal y me ayuda a quitarle hierro. Unos bromean con que me pegarán si les pregunto de nuevo si estoy gordo.
Otros me han dado buenas sugerencias. Un ex, por ejemplo, me dijo: «Si te ves gordo, haz algo al respecto. ¿Por qué no vas al gimnasio?». Gracias a eso, he descubierto que puedo usar el deporte para ventilar la cabeza y que cuanto más ventilada esté, más despejada tendré la mirada. No suena como un grandísimo descubrimiento, pero para alguien que odia el deporte supuso un fogonazo.
Supongo que siempre será pertinente preguntarse por qué hay personas que se ven gordas sí o sí, lo estén o no, a quienes además les va la vida en no estarlo. Tal vez haya interesados en psicoanalizar esta actitud y sacar a la luz traumas y conflictos infantiles. Pertinente o no, lo importante es que nadie deje de vivir todo lo bien que pueda por culpa de una realidad inexistente.

7.
Casi todos estamos obsesionados con nuestra imagen y peso. Me da la sensación de que el peso siempre está sobre la mesa, pero no de la forma correcta: se defiende el sobrepeso con orgullo, se tacha de narcisista cualquier preocupación sobre la propia apariencia, se critica la cultura de la imagen sin hacer el esfuerzo de darle un marco humano, sin hacerla comprensible y, por tanto, manejable, etc.
En definitiva, me da la impresión de que en lo que se refiere a nuestro peso y a nuestra forma de entenderlo, tendemos a decir a una cosa y a hacer otra.
Sin caer en psicoanálisis, sí que es cierto que los adultos bombardean a niños y adolescentes con imágenes de cuerpos perfectos. Además, hoy más que nunca, niños y adolescentes están especialmente expuestos a todo lo que digan los demás sobre su propio aspecto. Todos, por lo general, tienen un móvil con cámara con el que fotografiarse desde cualquier ángulo y varias plataformas en la red en las que publicar aquellos autorretratos en los que salen mejor. ¿Es inofensivo el selfi?
Como siempre, reciben unas imágenes estereotipadas que no suman. Nada nuevo. Ahora, además, producen sus propias imágenes, autorretratos en gran medida, sometidas a juicio de todos sus amigos y seguidores. Demasiada tensión para un adolescente. Demasiada responsabilidad para cualquier persona. No, no creo que el selfi sea inofensivo.
Hoy más que nunca debe de ser difícil tener 13 o 15 años. No quiero ni imaginar qué debe sentir un niño que se mira a sí mismo con culpa porque se ve gordo. Lo esté o no. Tiene a su disposición un arsenal inmenso con el que multiplicar hasta el infinito esta culpa y reafirmarse en ella. Tiene al alcance de la mano, en definitiva, la capacidad de volverla real.
8.
He escrito estas líneas por si hay alguien más en mi situación. Soy de los piensa que poner mierda en común siempre ayuda. Mi testimonio carece de grandes titulares porque no sufro ningún trastorno alimenticio. Al mismo tiempo, seguramente habrá más personas que, sin sufrirlo, combatan a diario una imagen propia errónea. Me encantaría escucharles. Solo por eso he querido alzar la voz primero.
Mi experiencia está inconclusa. No hablo desde ningún Olimpo: cada día es una batalla. Convivo con la conciencia de que, si me abandono, cualquier día puedo dejar de comer. Tranquilamente.
Aun así, lo vivido hasta ahora me da algunas pautas que pueden ayudar a aquellas personas que no tienen una percepción falsa de sí mismas y que, en cambio, deben convivir con alguien que sí la padece. Juegan un papel muy importante.
Lo fundamental es que cualquier persona con una imagen distorsionada de sí misma pueda expresarlo sin miedo. Para eso, necesitará estar rodeado de una atmósfera en donde lo normal sea hablar las cosas con seguridad y desinterés.
En general, creo que deberíamos ser capaces de hablar con paz de todo: de qué nos gusta hacer en la cama, de cómo nos gustaría morir, de si Podemos es un partido marxista-leninista de libro o solo uno que sigue la dinámica de cualquier otro en el panorama político español, o de si Cristo habría condenado de verdad el yoga. Hablar es humano y nos hace humanos.
También deberíamos ser capaces de hablar de por qué comemos lo que comemos y de qué valores ponemos en juego cuando juzgamos nuestra apariencia física y la de los demás. Este tipo de diálogo debería alejarse de cualquier tabú o prejuicio y encarnarse al máximo. Incido en que sea una comunicación encarnada, cara a cara, porque dudo de nuestra sinceridad en redes sociales, sobre todo en lo relativo a nosotros mismos y a nuestra apariencia.
Pienso que los mejores ámbitos de discusión tranquila y real son los amigos y la familia. Es importante que estos círculos sean ambientes en donde se pueda hablar de lo divino y lo profano, de lo propio y lo ajeno, sin miedo a nada.
Me encantaría señalar también a los medios de comunicación y a la política como centros de debate, pero suena utópico y hasta cierto punto innecesario. Dudo de que el tema del peso sea un problema público, como sí lo es la violencia de género. Por lo demás, no se les debe reprochar a nuestras noticias y Parlamentos que compartan la superficialidad instalada en la calle. Si queremos que el debate sea público, empecemos por lo privado.
Carriazo, 8 de noviembre, 2017

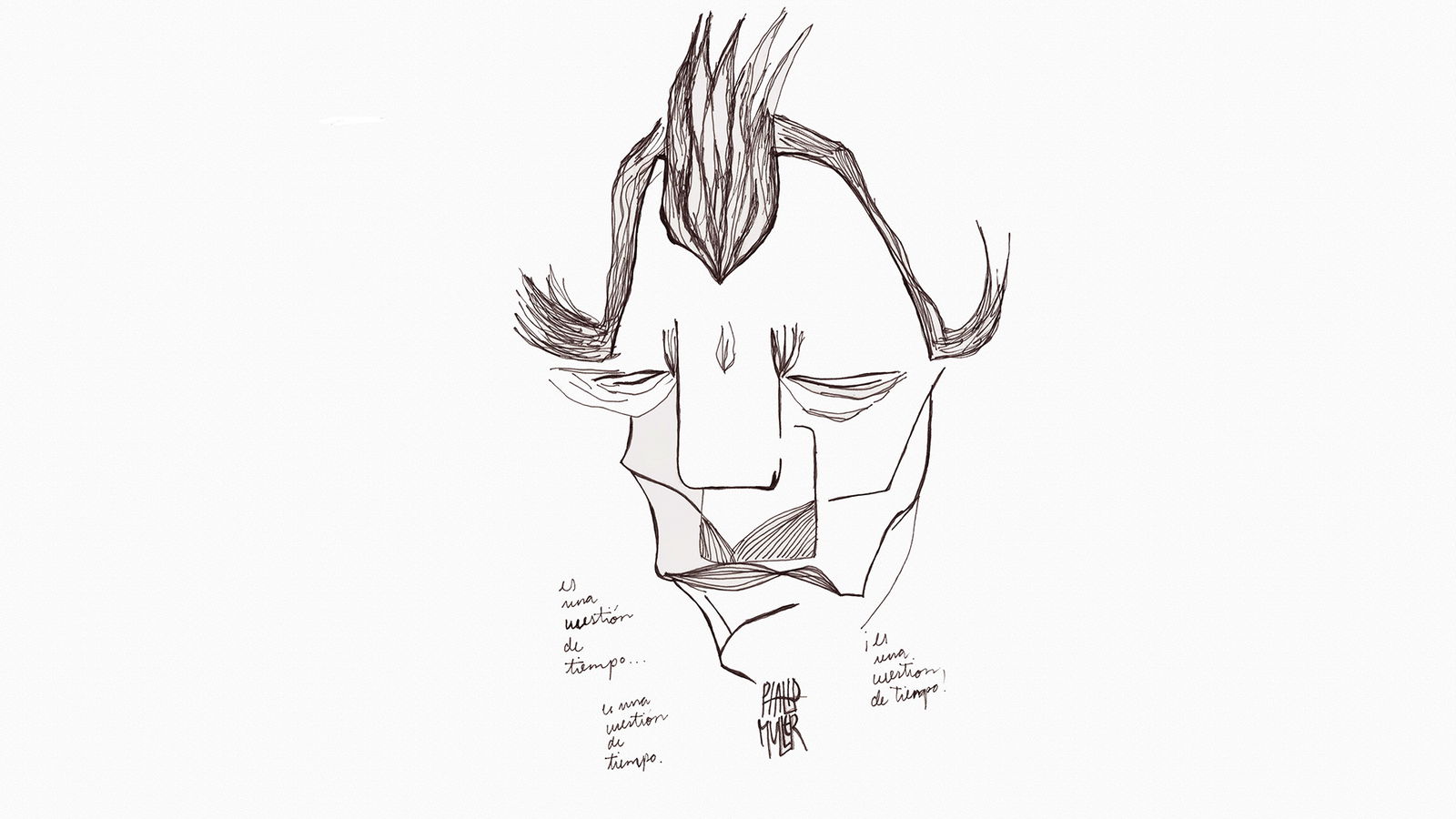













Estupendo artículo. Muy interesantes reflexiones.
Gracias por esto. Es la primera vez que veo escrito algo por lo que (supongo) pasamos más de uno. Acabo de darme cuenta de que quizá, al fin y al cabo, no estamos tan locos. O sí.