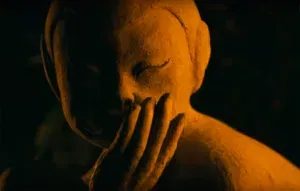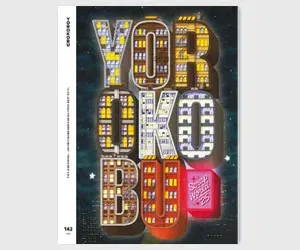Barrio Sésamo, Sesame Street en el original, ostenta varias marcas. Emitido en 140 países, muchas veces con adaptaciones propias, ha ganado más premios Emmy que ningún otro programa infantil, con 108 galardones de 268 nominaciones. Además, según publicitan en su web, los chavales que han crecido con esta combinación de diversión y educación sacan notas un 16% más altas que sus compañeros. A todos estos méritos habría que añadirle uno nuevo: es el programa más recordado por las generaciones españolas que fueron infantes entre 1983 y 2003.
Ese es el periodo de parrillas televisivas que la investigadora viguesa Mirian Raposeiras ha analizado en su tesis Análisis de la programación televisiva infantil española. El motivo de esa constricción es usar el estreno de la versión española de Barrio Sésamo con Espinete y Don Pimpón como inicio y el de los Lunnis, otro programa que marcó una época, como final. En su trabajo, además de ver la evolución de la programación a lo largo de dos décadas significativas para la televisión nacional con la aparición de las cadenas privadas y autonómicas, realiza una encuesta a cerca de 400 televidentes nacidos entre 1970 y 1997.
Entre las múltiples preguntas, incluye una sobre cuál era el programa favorito. Barrio Sésamo gana por goleada, con un 41%, seguido de Los payasos de la tele (9%), La bola de cristal (9%), Xabarín Club (8,5%), Dragon Ball (5%) o Heidi (4,6%). «Barrio Sésamo tenía la fórmula de conjugar entretenimiento y gags que funcionaban con partes de formación, con enseñar cosas nuevas a los niños, que son como esponjas, que siempre quieren aprender algo nuevo», explica por teléfono Raposeiras. «Luego también el horario, ya que al emitirse justo a la hora de llegada del colegio, encendías la televisión y no había prácticamente nada más que ver».
Justamente el horario y su cambio en las dos décadas de estudio es uno de los aspectos más interesantes de la tesis. «Durante la primera década, los programas infantiles se emiten en la franja de tarde, cosa que es bastante lógica ya que es el momento en que llegan del cole y la tele emitía contenidos apropiados para ellos», continúa. «Pero en la segunda, pasan a horarios de las 7 a las 8 de mañana, que es cuando los niños no están en contacto con la televisión, por lo que daba la sensación de que no había programación, a pesar de que las horas de emisión se habían multiplicado con la llegada de las cadenas privadas».
[full_background_video videoId=»3bo7Rjmyer8″]
Raposeiras opina que se debe a estrategias de programación de las cadenas para sacar dinero, ya que los niños, como espectadores, no son rentables, sobre todo comparados con Sálvame y otros magazines de tarde. Esta experta en medios de comunicación critica principalmente a TVE, ya que como ente público debería prestar un servicio para el que existe demanda: la encuesta de su tesis señala que el 89% ve la tarde como la franja horaria más adecuada.
Es cierto que la forma de ver televisión ha cambiado, con Internet y los vídeos en línea como nueva técnica de consumo, pero las leyes de los horarios protegidos parecen no cumplirse. Según la Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales de Cataluña, la programación inadecuada para menores, que incluye violencia, sexo implícito, drogas o actitudes poco edificantes ocupa el 57% del tiempo de la franja de especial protección en los canales temáticos infantiles y juveniles. Cuando analizaron las cadenas generalistas, el porcentual subió al 80%.
«Ahora mismo, muchas cadenas se escudan en los canales temáticas para decir que están cumpliendo, que siempre están emitiendo contenido infantil», concluye Raposeiras. «Como madre espectadora, encender hoy la televisión es un poco decepcionante». Aclara acto seguido que no busca demonizar el medio, que la televisión es «súper buena y positiva» pero hay que saber verla y aprender cómo funciona. Su estudio también detecta una preocupación constante de los padres por el impacto, siempre negativo, de la televisión en sus hijos, pero también que el 80% de los progrenitores reconocen involucrarse poco o muy poco en la relación de sus retoños con la caja tonta.
«Lo que tienen que hacer los padres es acompañar a los hijos cuando ven la televisión, aunque se aburran con los programas, ya que ven imágenes y no las entienden, creen que forma parte de la realidad», advierte. «Hay investigaciones que apuntan a que si de niño se ve la televisión acompañado, con los padres ayudando a reflexionar, de mayor se es más selectivo a la hora de elegir los programas». Y eso lo agradeceremos todos y lo lamentará el Sálvame.
Bonus track: Cómo ven los niños la tele
Los infantes, con su cerebro y personalidad en desarrollo, no ven los programas de televisión de la misma manera que los adultos. A la hora de escoger un programa o analizar que es más correcto para ellos, quizá sea buena idea tener en cuenta las etapas por las que pasa su relación con Bob Esponja y Dora la Exploradora.
3 años, Etapa de materialidad de la imagen. A esta edad, el niño ve la televisión como una ventana. Todo lo que sucede ahí dentro es realidad y funciona en las dos direcciones. Es decir, el niño cree que el personaje de dentro de la pantalla puede verle e interactuar con él.
4 años, Etapa de verosimilitud realista. Aquí, aunque los niños son capaces de distinguir lo que ocurre en la pantalla de lo que pasa en la realidad, todavía creen que lo que le muestran es realidad. Por ello, no son capaces por ejemplo de entender la noción de personaje, creyendo que el Terminator y Schwarzenegger son la misma persona.
5 -10 años, Etapa de realismo y verosimilitud diegética: A lo largo de esta etapa, el chaval va construyendo su noción de verosimilitud y se da cuenta de que algunos programas son más reales que otros, como los documentales, y otros menos que otros, como los dibujos animados. Además, van aprendiendo a distinguir entre personaje y actor.