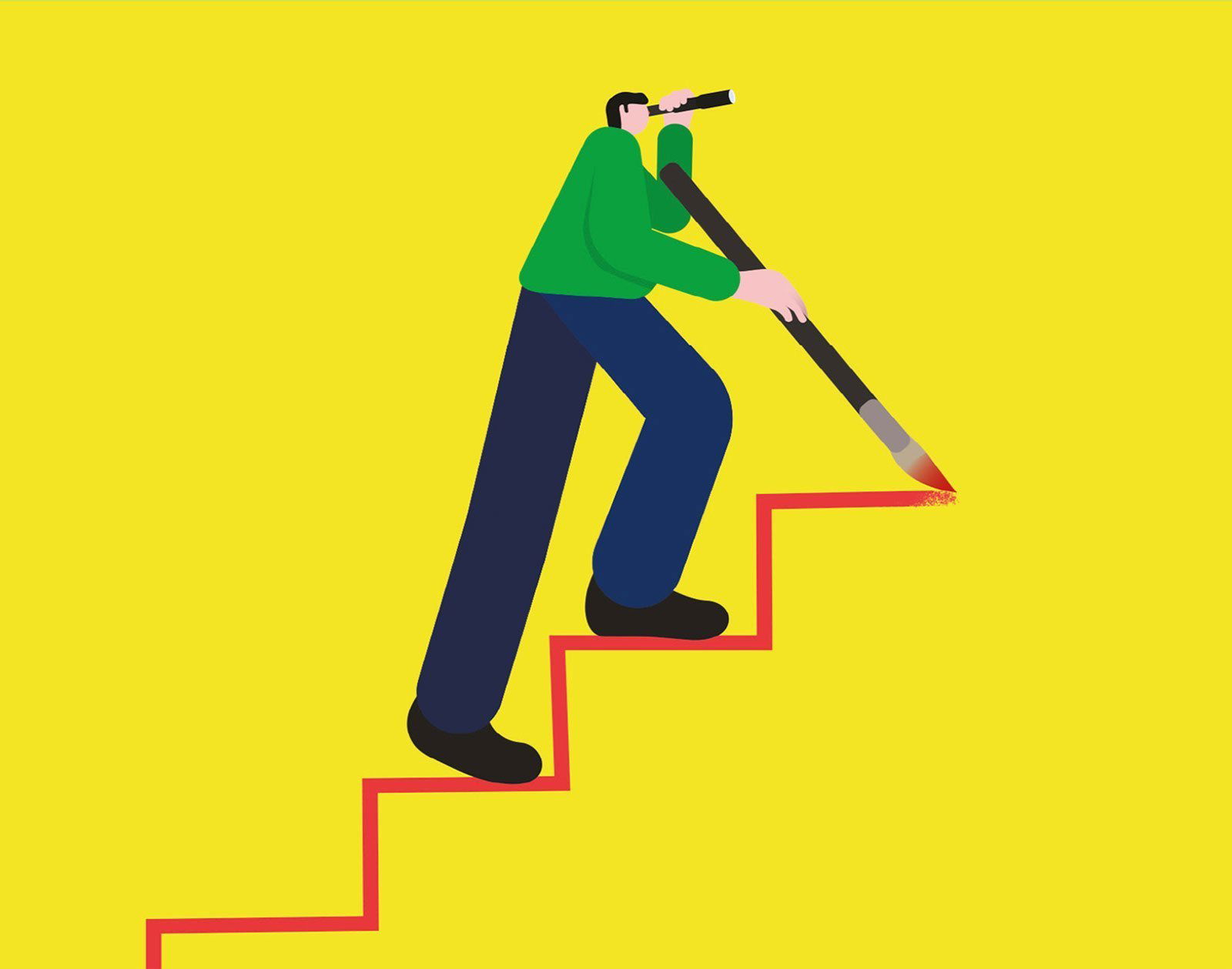Es misteriosa, la memoria: hay cosas que pasaron anteayer que soy incapaz de recordar y hay cosas que no pasaron hace veinte años que soy incapaz de olvidar.
La frustración de todo aquello que deseé, que tuve al alcance de mis manos, que llegué casi a oler, a saborear… pero que, al final, no logré alcanzar, es implacablemente pegajosa. Queda grabada de maneras poliédricas y profundas en la memoria.
Pueden pasar años sin que su recuerdo aparezca. Puedes sentir que aquello no pesa ya, que aligeras. Entonces, alguien abre una puerta. Aparece un olor, una mirada, una camisa, un sonido… Y, con toda la naturalidad del mundo, regresa la losa. El preciso instante en el cual algo que podría haber sido no fue:
Tengo catorce años. Ella, no más de quince. Llevo semanas soñando con sus ojos enormes, dedicando más de dos horas diarias a pasear mi perro para coincidir con ella —y el suyo—, buscando cualquier posibilidad de contacto. Aparece cuando estoy a punto de irme. Consigo esconder el temblor de voz cuando le digo que no llevo mucho rato ahí, esperando. Perdemos algunas tardes juntos. Mi timidez extrema lo embarra todo. Soy especialista en esconder lo que siento. Desafortunadamente, ella no se atreve a dar el paso. Tampoco yo lo hago. No intento besarla al despedirnos. No le propongo ir a comer un helado. Al fin, ella se marcha. Y un universo desaparece cuando estaba a un mero beso, a un pequeñísimo «sí» de distancia.
Tengo dieciocho años. Recuerdo mi corazón latiendo, una carta de la universidad y unas notas de corte. Es definitivo, no seré arquitecto. Cuatro centésimas me han dejado fuera. Cuatro centésimas arrasan un año entero de mi vida repitiendo la selectividad para subir nota. Tanto esfuerzo para nada. Cuatro centésimas. No seré arquitecto. Tengo treinta y nueve años. Está cerrado el acuerdo. Solo falta que manden el contrato definitivo para que una hilera de reacciones en cadena —cambio de casa, de vida, de barrio— se ponga en movimiento. Asoma en mi futuro una nueva etapa laboral que se promete preciosa.

He podido conocer ya a todo el equipo. Hemos tomado cafés y cervezas juntos. Hemos trazado un plan de acción que me apasiona. Irá bien. Será bonito. Hasta que, en vez de mandarme el contrato, me anuncian que se ha desmoronado todo. Que no irá ni bien ni mal, porque no será.
¿Cómo habría cambiado mi vida si hubiese dado aquel primer beso?
¿Qué habría sido de mí si hubiese estudiado arquitectura?
¿Qué otra vida tendría si no se hubiera malogrado aquel proyecto?
A la luz de todos los potenciales perdidos, ¿cómo de peor —o menos buena— es mi vida, hoy?
Esta sensación de pérdida es incomparable. Muchos artistas, poetas y filósofos han reflexionado sobre ella. Pablo Neruda dejó escrito aquello de:
«Es tan corto el amor
y tan largo el olvido.»
También hay enfoques más luminosos. Jorge Drexler, fantástico artista uruguayo, nos canta que:
«Todo tiempo pasado es peor,
no hay tiempo perdido peor
que el perdido en añorar».
Miel existencial.
Por mi parte, no pretendo engañar a nadie: he perdido cantidades ingentes de energía añorando universos posibles que no fueron. Incluso ahora, mientras escribo estas líneas, viejas emociones escapan del desván. Me miran desde los ojos de todos aquellos otros «yos» que pudieron ser. Me recuerdan sus deseos, la ilusión, el golpe seco y la herida.
Es suficiente.
Me harté de tanta nostalgia.
Tomemos un poco de aire.
Démonos una página (una pausa) en blanco.
Nota: esta es una página para ti. Haz con ella lo que te plazca. Te espero en la página siguiente.
Son tan profundas algunas heridas que la única forma de librarse de ellas es zambulléndose dentro, nadando hasta lo más profundo de su rabia, tocando el fondo del estanque y, una vez allí, dándoles la vuelta. Como si fuesen un calcetín.
Esa ha sido, al menos, mi terapia. Mi giro inesperado de guion.
Como anunciaba en el «Axioma de Arkady», es complicado, pero al final llegamos a lo sinshillo.
Al final, llegamos a la «Ley del Calcetín».

LA SORPRENDENTE LEY DEL CALCETÍN
Aceptar el enorme dolor
que produce ver evaporarse
un universo posible
es tan sencillo
como darle la vuelta a un calcetín.
Porque en el mismo instante
en que un universo de posibilidades no nace,
otro universo de posibilidades florece,
con incontables nuevos caminos en su interior.
El potencial de todo lo que pierdes,
al darle la vuelta,
se convierte en la realidad de todo lo que ganas.
Gracias a no haberla besado a «Ella» cuando paseábamos juntos a nuestros perros, se activó un potencial de otras «ellas» que aparecieron más tarde en mi camino.
Gracias a no ser arquitecto acabé siendo físico.
Y todo lo positivo que trajo a mi vida ese inesperado desenlace se lo debo a las mismas cuatro centésimas que tanto dolor me produjeron.
Gracias a haberse desvanecido aquel proyecto que tanto anhelaba, se encarrilaron otros sin los cuales algunas cosas muy preciadas no habrían podido existir.
Cuando percibo la inercia de lo triste o la nostalgia incipiente, me siento, respiro y miro hacia mi interior.
Cuento hasta cinco:
Uno,
dos,
tres,
cuatro…
¡Hop!
Le doy la vuelta al calcetín.
Regreso al lado bueno.
Lo que acabas de leer es un capítulo del libro Teoría optimista del fracaso. Un relato sobre el arte de saber tropezar, de Ignasi Giró, que presentará los próximos día 18 y 19 de noviembre en Madrid y Barcelona.