Existe una curiosa palabra en el Diccionario de Oxford. Se escribe catfight y, para desgracia de los amantes de videos felinos en Youtube, no tiene nada que ver con la idea de dos gatos subidos a un ring.
Según la definición, catfight significa «una pelea entre mujeres». Una pelea de gatas, que diríamos en España. La diferencia es que en Oxford han elevado el cliché a la categoría de entrada de diccionario.
Siempre ha sido así. Desde el principio de los tiempos, tradición y religiones se han encargado de asignar a las mujeres lo mejorcito del mundo animal (víboras, zorras, arpías, gatas rabiosas), sobre todo para describir las relaciones entre ellas.
Ya lo advirtió Schopenhauer: «La mujer es enemiga de la mujer». Porque, como otros hombres de su tiempo, consideraba a sus compañeras «un sujeto intermedio entre el niño y el hombre».
Hoy la idea de que las mujeres no pueden ser amigas, que lo peor para una mujer es otra mujer, todavía sigue aferrada al inconsciente colectivo. Como el estribillo pegadizo de una mala canción del verano. Pero si la envidia y la rivalidad no tienen género; si la bilis se produce en el hígado y no en los genitales, ¿de dónde viene el mito de la rivalidad femenina?
En el año 2002, la ex ministra de cultura Carmen Alborch publicó el libro Malas: rivalidad y complicidad entre las mujeres, en el que disecciona las relaciones históricas entre ellas, empezando por algunas enemigas de relumbrón como las actrices Bette Davis y Joan Crawford o las soprano María Callas y Renata Tebaldi.
«Nos hicieron creer que éramos enemigas por naturaleza de la misma manera que quisieron que creyéramos en nuestra inferioridad natural», defiende este ensayo.
Una vez descartada la existencia de un extraño fallo congénito que programa a las mujeres para odiarse entre sí, es fácil entender que se trata de una rivalidad aprendida. Inducida por «un sistema patriarcal que subordina a las mujeres, las divide y las enfrenta entre sí». Alborch escribe: «Vivimos inmersas en la comparación, midiéndonos constantemente. Aprendemos a competir para sobrevivir, siempre desde la escasez».
Y todo empieza mucho antes de que nos salgan los dientes. «Forma parte de los roles tradicionales de género», explica la psicóloga Irene Solbes, especializada en el estudio de los prejuicios y actitudes sociales en la infancia. «Desde niñas, los productos culturales reproducen el esquema de mujeres cosificadas por su belleza o atractivo, que pelean por seducir al príncipe azul. Desde el prisma de princesa se entiende mejor esa competencia».
Al final resulta que el cuento de la rivalidad femenina nos lo han ido contando noche tras noche antes de dormir. Si lo analizamos fríamente, Blancanieves no deja de ser la historia de cómo una mujer es capaz de matar a otra por el simple hecho de ser más bella. Visto así es normal que la muchacha prefiriese quedarse con un grupo de enanos desconocidos antes que fiarse de otra mujer.
«Así es cómo el machismo se nos mete en la piel casi sin darnos cuenta», señala Gema Otero, experta en género e igualdad y colaboradora del Instituto Andaluz para la Mujer. «Los niños son socializados para tener éxito y poder social. Las niñas, en cambio, son socializadas para tener éxito en el amor; deben competir para ser más bellas y deseadas. La rivalidad masculina invita al crecimiento personal y colectivo; la rivalidad femenina invita a la individualidad y la crítica destructiva».
¿Por qué Pitufina nunca tuvo amigas?
Si eres mujer, hazte esta pregunta: ¿alguna vez has dicho eso de «me llevo mejor con los hombres»? Como si fuera un signo de distinción, como si no tuvieras nada que ver con aquellas que comparten tus mismas hormonas.
Estos son algunos resultados de un sondeo informal entre varias amigas y compañeras:
«Sí lo he dicho. Supongo que con ellos me siento más cómoda, sin juicios».
«Me siento más comprendida por los chicos; me parecen mucho más sencillos y honestos».
«La mujer suele ser muy crítica con otras mujeres».
No pretende ser nada representativo. Solo son respuestas sinceras respecto a un tema sobre el que casi siempre nos duele reflexionar. Tampoco se trata de cuestionar las relaciones de amistad entre hombres y mujeres.
Como sostiene Carmen Alborch, el problema es la idea general de que las mujeres «son más malas, críticas y retorcidas. Es una barbaridad del sistema patriarcal que nos dice indirectamente que ellos son mejores, que ellos van de frente y nosotras no». El estigma bíblico de la primera Eva repetido millones de veces hasta nuestros días.
María Luisa Posada Kubissa, filósofa y teórica feminista, lo explica de esta otra forma: «El mundo masculino es el que tiene la autoridad y el que da el reconocimiento. Por eso cuando una mujer busca reconocimiento lo busca en ese ámbito simbólico».
En el cine lo llaman el síndrome de la Pitufina. Un concepto creado en 1991 por la ensayista norteamericana Katha Pollit para describir cómo en la mayoría de ficciones infantiles y juveniles, los protagonistas suelen ser grupos de amigos masculinos entre los que se incluye la figura de la chica. Así, en singular.
Lo ejemplifica con esa mujercilla azul, con falda y tacones. La única mujer dentro de un poblado cargado de testosterona. Lo mismo ocurre en Las Tortugas Ninja, Los Teleñecos, Doraemon o en Big Bang Theory (al menos hasta la tercera temporada).
«Es como un sistema por cuotas. Tenemos grupos de chicos a los que les pasan cosas, luchan contra el malo, viven aventuras… Cuando solo tienes una chica, es imposible ver cómo se relaciona con las demás», apunta María Castejón, especialista en representaciones de género en el audiovisual y editora del blog Las princesas también friegan.
«El mensaje es claro. Los chicos son la norma, las chicas la excepción; los niños son centrales, las niñas periféricas; los chicos definen el grupo, su historia y su código de valores. Las chicas existen solo en relación con los niños», decía hace ya 27 años Katha Pollit.
Un cuento distinto: la sororidad
En los años 70, feministas de Estados Unidos acostumbraban a firmar sus cartas con una expresión: «In sisterhood». Años después, la antropóloga mexicana Marcela Lagarde la tradujo al castellano como sororidad, del latín soror, que quiere decir hermana. La sororidad es hermandad entre mujeres, el equivalente femenino de la fraternidad.
Hasta hace poco se trataba de un concepto solo utilizado en manuales feministas, pero durante el último año –sobre todo a raíz del movimiento #Metoo en apoyo a las víctimas de abuso sexual en Hollywood– se ha filtrado al lenguaje popular. En 2017 la palabra sororidad fue googleada tres veces más que el año anterior. En el 90% de los casos, para buscar lo que significa. La Fundación del Español Urgente la define como una «relación de solidaridad entre mujeres».
La RAE, de momento, no la incluye en su diccionario de uso. Por eso el año pasado un grupo de mujeres de Cabanillas del Campo, en Guadalajara, inició una campaña de firmas para pedir a la Real Academia que abra sus puertas a esta nueva palabra. Si ya lo ha hecho con postureo, ¿por qué no con sororidad? «Es algo simbólico. Para que la realidad de las mujeres sea visible, hay que incorporar esa realidad al lenguaje», defiende Ana Rosa Escribano, del Consejo de Mujeres de Cabanillas.
Según la propia Lagarde, la sororidad es sobre todo un pacto político entre mujeres para reivindicar la igualdad de todas, con indiferencia de clase social, nacionalidad, minoría o religión. «Qué sería de las mujeres sin el aliento y el apoyo de otras tantas», mantiene la antropóloga mexicana.
Un cuento distinto que, poco a poco, también se cuela en la ficción, donde hemos pasado de la rivalidad por Harrison Ford en Armas de mujer a la alianza por la supervivencia en El cuento de la criada. «Cada vez prima más la representación positiva de la amistad entre mujeres. Es el camino que ya abrió Thelma y Louise. Se ha convertido en un tema reconocido por el público», reflexiona María Castejón.
Tal y como recuerda la teórica feminista María Luisa Posada, «sororidad es praxis en común, es aprender a dar autoridad a otras mujeres, pero no ser idénticas». Es decir, la hermandad no implica que todas las mujeres deban pensar igual; ni si quiera tienen por qué caerse bien. Como dice el libro Malas, «ni amigas ni enemigas por naturaleza».
Más bien se trata de desprogramar viejos prejuicios; de asumir que los celos y la envidia no vienen de serie como la menstruación; de ser conscientes de que el peor enemigo de una mujer no es otra mujer, sino esos estereotipos machistas que también calan en nosotras.







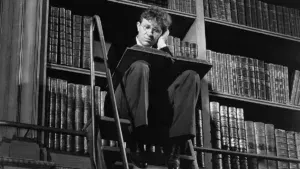


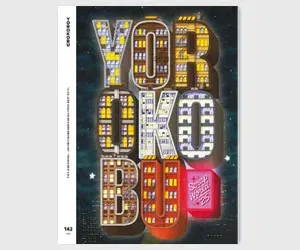




«Blancanieves no deja de ser la historia de cómo una mujer es capaz de matar a otra por el simple hecho de ser más bella.»..emm y a los hombres no para ser el mas….fuerte y mejor proveedor? :/
Me encanta tu manera de contárnoslo y que se vaya asociando al sisterhood también.Gracias!
Es una idea muy bonita… si fuese realista. La «sororidad», esa palabra tan maravillosa que tanto gusta a tantas feministas, solo la usan para aquellas mujeres QUE PIENSAN COMO ELLAS. O si no, que se lo digan a Margaret Atwood, autora de El cuento de la criada, que por criticar el movimiento #MeToo recibió un aluvión de insultos, mofas y acusaciones de que era «una mala feminista» (solo por pensar diferente dentro del movimiento, OJO).
No, no me creo ese «espíritu de unión» que tanto publicitáis para que las demás mujeres nos unamos a vuestra causa. Y no solo no me lo creo, sino que me hace hasta gracia. Se da sororidad solo a quien siga vuestra línea doctrinal, y quien no lo hace recibe todo tipo de persecuciones y vejaciones públicas.
Y sí, las mujeres rivalizan mucho, se insultan, se tienen envidia y se pisan unas a otras, en un nivel muy superior a la rivalidad que los hombres tienen entre sí, por mucho que pretendáis esconderlo, siguiendo vuestra agenda y la firme creencia de que todas las féminas son «seres de luz incapaces de hacer mal a nadie» (ni de maltratar a la pareja, ni de matar a sus hijos, ni de denunciar falsamente, etc.). La prueba: solo hay que mirar a nuestro alrededor. No cuela echar la culpa al patriarcado cada vez que una mujer hace algo mal, enseñándola a eximirse de cualquier responsabilidad. Eso se hace con los niños, por eso se llama «infantilizar».
Además, yo, como mujer, no necesito que ningún hombre, ni ningún grupo de mujeres me de «sororidad», porque eso significaría que mis opiniones deben siempre recibir vuestra «aprobación», no en la teoría, pero sí en la práctica. Saludos.
De @feminisciencia La narrativa feminista hegemónica encuentra que las mujeres son víctimas de una socialización que les dice que tienen que competir entre sí para obtener el amor de un hombre, cosificando su belleza al pelear para seducir al príncipe azul, mientras ellos son cómodamente educados para el éxito social. Se les escapa que también los hombres compiten por el éxito social, y que esta lucha es tan o más encarnizada que la de mostrarse joven y hermosa, rivalidad que contribuye sobremanera a que las cardiopatías sean la primera causa de muerte masculina, y a la generación de estresores que probablemente contribuyan al incremento de los suicidios masculinos, ya que los hombres de menor estatus, además de reproducirse menos (ver » Why do men seek status?», Von Rueden y otros, 2010), se suicidan 10 veces más (Evans y otros, 2016).
El artículo «De Blancanieves a Marcela Lagarde: así acaba el ‘cuento’ de la rivalidad femenina», publicado por el sitio yorokobu.es sin firma, sostiene que «el patriarcado» es el responsable de propagar la idea de que las mujeres compiten y no pueden ser amigas entre sí. El mito de la obstrucción de la amistad femenina es un tópico común en la literatura feminista ¿Cuál es la «evidencia» que ofrecen? La primera es una lectura conspirativa de «Blancanieves y los siete enanitos», ya que Blancanieves mata a otra mujer porque la encuentra más bella y prefiere irse a vivir con siete enanos desconocidos antes que confiar en otra mujer. Una vez más lo que toman por «causa» (la socialización a través del cuento) no es evaluado en calidad de hipótesis como posible «consecuencia», es decir, que dado que la rivalidad femenina para seducir hombres existe, un cuento la refleja.
La segunda «evidencia» que ofrece el artículo, reproducido hoy por los sitios «Economía Feminista» y la «Barbie Científica», es «un sondeo informal entre amigas y compañeras», es decir, una falacia de la evidencia adecdótica, ya que no podemos predecir ni generalizar basándonos en contados casos particulares. Esos testimonios declaran: «La mujer suele ser muy crítica con otras mujeres», o «Me siento más comprendida por los chicos; me parecen mucho más sencillos y honestos». Luego admiten que esas declaraciones no pretenden ser representativas, solo un testimonio «sincero» que habla de la necesidad de ser más «sorora» (conectada a otras mujeres). ¿Muestran algún estudio experimental que evidencie la existencia de un mito que perjudica a las mujeres considerando que deben rivalizar y no ser amigas entre sí? Nada de eso, ahora ya no recurren a la evidencia anecdótica ni al análisis de cuentos infantiles sino al testimonio de una filósofa y teórica feminista, María Luisa Posada Kubissa, que dice lo mismo que las amigas sinceras de arriba pero más rebuscado: «El mundo masculino es el que tiene la autoridad y el que da el reconocimiento. Por eso cuando una mujer busca reconocimiento lo busca en ese ámbito simbólico». Con análisis como éstos, no es raro que los científicos hace rato hayan dejado de tomar en serio lo que dicen los filósofos.
Un problema del feminismo hegemónico es que no admite que las mujeres podamos hacer algo mal. La idea es que somos angelicales, y que si algo no funciona bien, el «patriarcado» es el responsable.
Veamos otra hipótesis completamente distinta sobre la rivalidad femenina. Proviene de la teoría de la evolución y no presupone desconsiderar la influencia de la cultura, ni sostener que las cosas no puedan ser de otra manera. El psicólogo evolucionista David Buss mostró en los años ochenta que la competencia intrasexual (entre personas de un mismo sexo) adopta dos estrategias: autopromoción y humillación del competidor. No llegó a ese esquema por analizar cuentos infantiles, recopilar anédotas entre sus amigos ni opiniones de filósofos, sino mediante cuatro estudios empíricos publicados en 1988 con el título «The evolution of human intrasexual competition: Tactics of mate attraction». («La evolución de la competencia intrasexual humana: tácticas para la atracción de pareja»). Sus estudios mostraron que los hombres suelen competir para promover sus capacidades físicas y su estatus social (rasgos preferidos por las mujeres), y las mujeres tienden a competir y promover su juventud y atractivo físico (rasgos preferidos por los hombres). Ellos con frecuencia intentan humillar a sus rivales despreciando sus capacidades físicas, económicas y su estatus, mientras que las mujeres a menudo suelen criticar la apariencia de sus competidoras, su edad y su carácter.
En este punto la feminista del reduccionismo sociológico diría que aún cuando fuera así, esto es culpa de la socialización y del «patriarcado». No obstante, se vería en dificultades a la hora de explicar por qué numerosas especies animales presentan estrategias parecidas (Trivers, 1972) y por qué los hombres con menos estatus (sea dinero o estatus entendido como cualquier bien apreciado por cada grupo, algo que permite acceder a recursos) tienen menos hijos en virtud de que no son los preferidos por las mujeres (ni por otras hembras animales que realizan una mayor inversión parental). Incluso entre los económicamente más desfavorecidos, se reproducen más los que gozan de más estatus o recursos (por comparación con los pobres que están peor), y en todo nivel social tienen más hijos (con más mujeres) los hombres de mayor estatus. Esto fue así entre comunidades ancestrales ( Karmin et al.,Genoma Research) y es actualmente así en las sociedades más desarrolladas (Statistics Norway, 1985- 2012).
De modo que no parece haber una conspiración destinada a que las mujeres no seamos amigas y compitamos entre nosotras, como sostiene el feminismo hegemónico, sino estrategias que ancestralemente desarrollaron hombres y mujeres y todavía parecen estar presentes. La cultura, no obstante, ofrece a los sexos estrategias más diversas que para nuestros antepasados: el asesino ya no suele ser atractivo (entre los Yanomami lo es) y el valor de apareamiento de hombres y mujeres puede incrementarse con otras formas de estatus, entendiendo por estatus todo lo que resulta valorado por un grupo. Por ejemplo, una buena conversación, el sentido del humor, tocar un instrumento musical, desarrollar con talento un oficio, el gusto por la lectura y tantas otras destrezas, por no mencionar las virtudes éticas, valoradas por hombres y mujeres en relaciones a largo plazo.
Las mujeres tienen en promedio más amigas mujeres que amigos varones los hombres (Walen & Lachman,2000), lo que probablemente genere numerosos problemas en los que se divorcian o son despedidos de su trabajo. Pero no conformes con esto, o ignorándolo, el feminismo hegemónico habla de conspiraciones destinadas a que las mujeres no sean amigas y compitan entre sí.
Con las lentes del «patriarcado», todo parece perjudicar a la mujer. Al que con hambre porta un cuchillo, todos los cilindros le parecen salamines. Que una teórica feminista consulte estudios experimentales y no más teoría feminista, lamentablemente hoy es una empresa privativa de la literatura fantástica. La verdad empírica es reemplazada por la «verdad» ideológica, publicidad, cursos y retweets, y a fuerza de repetición, «algo queda». ¿No me creen? Pregúntenle a mis amigas, a una filósofa posmoderna y lean Caperucita Roja.
He identificado un montón de patrones de rivalidad inducida a través del artículo. Para mi eran invisibles hasta ahora. Muy interesante
He aprendido con el tiempo que tambien tenemos hermanas de la vida,y la solidaridad el acompañarse el reconocerse y poders3 dar apoyo si es posible entre mujeres!!!
Me gusta más «acuerpandonos» desde el feminismo comunitario. Pero si muy buena reflexión. Saludos
Genial. La tendencia a decir «yo es que con las chicas no me llevo bien, todos mis amigos son hombres.» como si eso te diera superioridad por encima de un colectivo del cual formar parte te hace menos respetable.
Bueno, es Neurobiología. Hay una parte de la corteza prefrontal que en las chicas adolescentes, al no poder luchar, como la respuesta está ahi por activación neuronal las hace desarrollar competición no física sino social. Eso es así co.o los pimientos son asaos
Muy interesante, felicidades y gracias. Un favor, Podrías pasarme la referencia bibliográfica de Kubisa a la qué haces referencia?
Extraordinaria reflexión.
Casi con total seguridad no eres mujer, porque tu manera de expresarte es la de los nuevos machistas y el lenguaje te delata. De cualquier manera, dado tu desconocimiento flagrante acerca de lo que es el feminismo, te invito a que leas, te informes y después puedas dialogar con conocimiento de causa. En el artículo no se niega que haya existido rivalidad femenina, de hecho se admite y se analizan las causas de que esto suceda. Si desde niña se te adoctrina para que veas a las demás mujeres como enemigas ¿es tu responsabilidad individual o eres un producto del sistema? «Yo soy yo y mis circunstancias» como afirmó Ortega y Gasset. En este caso, se trata de entender qué nos ha llevado a las mujeres en general a comportarnos de esta manera, tomar conciencia de estos comportamientos y cambiarlos. Y por supuesto en educar de otra manera para que esto no suceda. De ninguna manera se puede catalogar a definir una problemática e indagar en sus orígenes de «infantilizar»
Nos encontramos aquí con otro comentario de una supuesta mujer que…no parece serlo, sino más bien un hombre machista que se disfraza de mujer. Solo algunos apuntes sobre tu comentario. Los seres humanos evidentemente somos animales pero…estamos influenciados de manera fuerte por la educación y cultura recibidas. De modo que intentar desacreditar los contenidos de este artículo basándote en dos estudios súúúúper recientes de biología de los años 1972 y 1980…se cae por su propio peso. Te aclaro que el sexo es una distinción biológica entre machos y hembras, pero ¡oh sorpresa! también existen las diferencias de género, que es una expresión culturalmente creada, y que asigna a las personas un papel en función de su sexo. Nos asignan un papel predeterminado de forma social y cultural, y en este papel se basa el enfoque del artículo.
Por otra parte, es muy extraño que una mujer comente en un artículo que trata sobre comportamientos femeninos lo siguiente: «Se les escapa que también los hombres compiten por el éxito social, y que esta lucha es tan o más encarnizada…»
No, no se les ha escapado nada. Este artículo trata sobre rivalidad femenina y por tanto no tienen que decir nada sobre la rivalidad masculina porque sencillamente no es el tema del artículo.
Como científica que soy (área de matemáticas) he de decirte que es radicalmente falso que los científicos no tomen en serio a los filósofos. De hecho muchos de los grandes matemáticos son también filósofos. Existe una rama de la filosofía que se denomina Filosofía de la Ciencia. Como ejemplos tenemos a René Descartes, Bertrand Russell, Kurt Gödel, Isaac Newton (al menos este te sonará), Gotfried Leibnitz, Henri Poincaré, Gottlob Frege…
Antes de intentar tirar por tierra una disciplina como la Filosofía deberías informarte más para no decir falsedades.
Primera noticia que tengo de que las mujeres estamos incapacitadas para la lucha debido a razones neurobiológicas . Alguien se lo debería decir a cualquier mujer que practique artes marciales o boxeo. ¡Por favor, que se informe con rapidez a las mujeres soldados! Jajajaaaa
Muy bueno. Muchas gracias
Solo comentar que el concepto «sororidad» es muy antiguo y proviene de «sor» = hermana y tiene un significado identico al de Frater = hermano.
Yo lo utilizo desde que en los 60 – 70 lei a Unamuno quien lo utiliza de forma normal y cuyo concepto queda explicado en su obra.
Estoy hablando de forma rapida y sin contrastar, espero no errar en algo, pues hablo de recuerdo muy lejanos. Saludos a tod@s