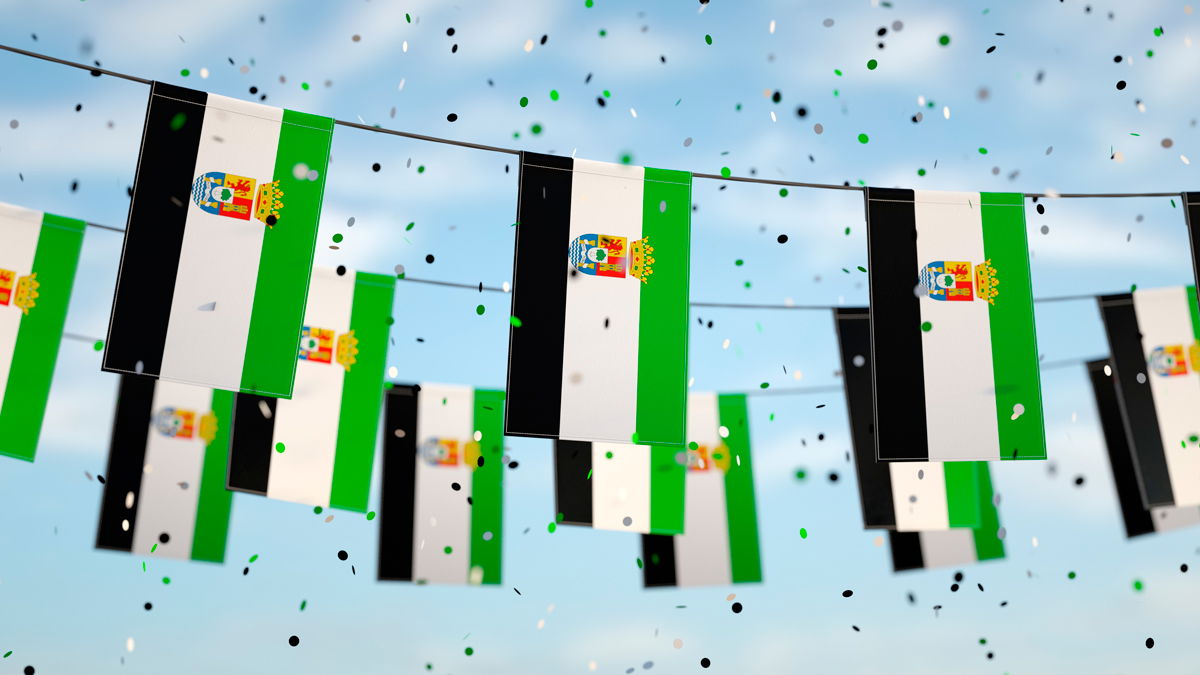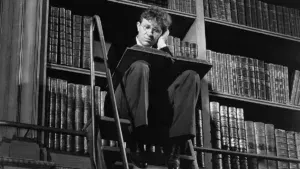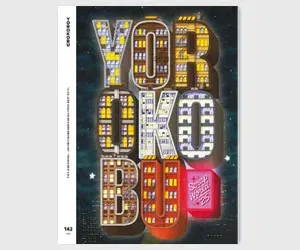Aníbal Martín habla castellano. Un castellano con deje extremeño, eso sí, porque de ahí procede este traductor, poeta y divulgador. Pero cuando va a su pueblo en Las Hurdes, cambia de modalidad lingüística. Y empieza a decir cosas como «Esti ombri solu izi verdadis» o «Assina quedó la tardi pala Vera». Poco rastro del castellano y sí del extremeño o castúo, como lo denominan algunas personas. Una de las lenguas minoritarias que se hablan en España y una de las tres que se pueden escuchar en Extremadura.
Según explica Martín, en la parte fronteriza con Portugal se hablan varias modalidades de portugués rayano o hablas rayanas, de procedencia galaicoportuguesa. En tres pueblos del noroeste de la comunidad autónoma se habla la fala, cada uno con su modalidad, también de base galaicoportuguesa, «pero ya está más diferenciada, se considera como una lengua independiente», aclara el traductor y divulgador. «Tiene muchos vínculos en común con el galaicoportugués, alguna cosita en común con el asturleonés, y por estar donde está, también muchas relaciones con el extremeño, con el asturleonés de Extremadura».
Ver esta publicación en Instagram
Y, por último, un conjunto de hablas que se agrupan actualmente bajo el nombre de extremeño, aunque hasta hace unos años había quien lo llamaba castúo. «Muchas personas lo siguen llamando por el nombre de su pueblo o de su comarca, por ejemplo. Si tú vas a Las Hurdes y preguntas que qué hablan, no te van a decir “hablamos extremeño”, te van a decir “hablamos hurdano”, porque ha primado más la identificación comarcal o local que el nombre genérico que le estamos dando ahora. Filológicamente no hay diferencias sustanciales, hay unas poquitas diferencias en el vocabulario».
DIGLOSIA Y ESTIGMATIZACIÓN
El problema de todas estas lenguas minoritarias es que han sido tan estigmatizadas durante décadas que hoy solo se mantienen vivas en boca de los más mayores. De ahí que su estado, hoy en día, sea «absolutamente ruinoso», en palabras de Aníbal Martín, aunque la tragedia va por barrios.
En el caso del portugués rayano y del extremeño, la estigmatización social y cultural les ha hecho mucho daño. En el primero, porque se consideraba una lengua de pobres, aunque se sabe que en los años 20 del siglo pasado era más quienes lo hablaban que quienes no. Al extremeño, además, se le ve como una corrupción del castellano al estar más próximo a él. «En muchos hablantes caló la idea de que lo que hablaban era un castellano mal hablado», explica Martín.
«En algunos pueblos con mucha identidad ha subsistido, pero de una manera muy folclórica. En un festival, alguien lee una poesía en la modalidad de su pueblo, una canción…, pero en el día a día, cada vez va quedando más relegada a las personas mayores».
Martín habla aquí de sustitución lingüística, que se inició a través de la estigmatización social introducida en las escuelas de principios del siglo XX. «Hubo una especie de campaña civilizadora, por decirlo así, donde la comparaban todo el rato con el colonialismo de Marruecos. Si queréis salir de ahí, tenéis que abandonar vuestras costumbres, vuestra cultura, y entre ello, también tenéis que abandonar vuestro “rudo y tosco dialecto”, vuestra lengua que no se entiende, vuestra jerga…».
Ver esta publicación en Instagram
A pesar de ser lenguas reducidas al ámbito familiar y a la oralidad, existe literatura escrita en ellas. Aníbal Martín, autor del libro Yo hablo, ellas cantorin. Las aventuras de un extremeño por los caminos de la diversidad lingüística (Pie de Página), lleva dos años y medio recopilando textos escritos en lenguas extremeñas. «Hay dos autores fundamentales, que son José María Gabriel y Galán y Luis Chamizo. Digamos que fueron los que desarrollaron la literatura en extremeño. Pero yo quería saber si había más, porque no me podía creer que hubiera tan poco. Creé un blog simplemente por irlos colgando, que se llama La vereína del fragüín, y ahí hay unos doscientos y pico textos subidos, pero tengo muchísimos más», aclara Martín.
«Hay muchísimos autores que escribieron en las modalidades locales de Extremadura; en extremeño, un montón. Y en fala también hay expresión escrita y literatura. Evidentemente, como solo son tres pueblos [donde se habla], hay menos literatura. En cambio, en portugués rayano creo que hay muy poco, o casi nada, escrito en estas modalidades». Los textos recopilados por el traductor y divulgador fueron escritos entre 1900 y 1940
Hoy es la fala la que es más activa en cuanto a publicaciones, porque sus hablantes están reivindicando el orgullo de hablarla y la apoyan de manera mucho más intensa. Tanto, que vuelve a enseñarse en algunas escuelas. Pero también encontramos publicaciones en extremeño más modernas.
«Javier Feijóo, por ejemplo, es un escritor vivo que ha escrito mucho en extremeño. Juan José Camisón también escribió muchas poesías en extremeño… Nunca se ha dejado de escribir», incluso en el franquismo, aunque es cierto que supuso un parón para todo lo que no oliera a castellano. Eso sí, eran libros de poesía en su mayoría, «porque es, digamos, lo menos agresivo contra una cultura nacional. A la poesía sí que se le permiten ciertas licencias. Puedes escribir poemas en catalán, en gallego, en extremeño… pero no puedes hablarlo en público porque es una lengua de campesinos».
APOYO INSTITUCIONAL
Y no deja de llamar la atención que, en una época de nacionalismos y regionalismos como la nuestra, donde se protegen lenguas mayoritarias como el catalán, el gallego o el euskera, se desatienda a las minoritarias que, igual que las otras, representan la idiosincrasia cultural de sus hablantes, por pocos que sean.
«Yo creo que hay una combinación de razones», se aventura a explicar Aníbal Martín. «Una de ellas es que Extremadura, políticamente —y esto afecta mucho—, nunca se ha desligado de la idea de nación española. Como está tan mezclada siempre la cultura con la política, cualquier defensa de la cultura parece un atentado contra la política; entonces, son muy tímidos los políticos, siempre lo han sido, y la población también. A ver si por defender mucho mi lengua van a pensar que soy un separatista».
Ver esta publicación en Instagram
«Otra de las razones es la falta de conciencia lingüística y la autoestima lingüística», continúa. «Si es una lengua que no tienes libros en casa, no la ves en la tele, no la escuchas en la radio, no te la enseñan en el colegio, tú la sensación que tienes, que es la que yo tenía de pequeño, es que eso era una cosa cateta de mis abuelos, algo que no tenía valor. La falta de autoestima lingüística hace que tú no se la trasmitas a tus hijos. Tú quieres que tus hijos hablen bien, y bien es en castellano normativo. La diglosia, al fin y al cabo…».
A la preservación y al impulso de estas lenguas minoritarias ayuda y mucho el apoyo institucional, y en ese sentido, ya se han dado algunos pasos. La Diputación de Badajoz, por ejemplo, desarrolló el programa ASSINA: Recuperando la lengua extremeña junto con OSCEC Extremaúra (Órgano de las Lenguas de Extremadura), que, entre sus actividades, recorrió los pueblos de la provincia dando charlas sobre la importancia del extremeño. Son también muchos los municipios que organizan jornadas dedicadas a su habla local.
Existe, por otro lado, el Día de la Lengua de Extremadura y se ha declarado la fala como BIC (bien de interés cultural), lo que la convierte en la única lengua extremeña protegida. Además, el estatuto de autonomía de Extremadura ya otorga las competencias de estas modalidades lingüísticas a la Junta. Solo haría falta desarrollarlas, comenta Aníbal Martín.
¿COOFICIALIDAD?
«Antes de la cooficialidad habría que dar tantísimos pasos previos que ni siquiera estamos en el punto de debatir eso», plantea el divulgador. «Lo primero aquí es quitar el estigma, que todavía existe, y bastante. Enseñarla, desarrollar materiales pedagógicos, que la gente la quiera aprender; y luego ya veremos lo que la gente quiere hacer, que al final esto es decisión suya. Pero que esté informada, que sepa que es su cultura y su valor y que pierda ese estigma. Este es el primer paso, y estamos en este paso todavía».
Porque una lengua que no se habla, no evoluciona y muere. «Una de las cosas que les pasa a estas lenguas es que tienen muchísimo vocabulario del tema en el que se han desarrollado, que es el campo, lo rural. Pero les falta vocabulario de temas actuales», corrobora Martín. «A mí me gusta jugar a buscar palabras para conceptos actuales como superávit. Pero luego me sorprende que salen de forma natural».
Al fin y al cabo, ese poso lingüístico está en los hablantes extremeños, aunque no hablen las lenguas de sus abuelos. Y hay conceptos que, sin ser conscientes de ello, solo son capaces de expresar en esas lenguas. «Tú te desarrollas en un entorno lingüístico y muchas ideas, muchas expresiones, se te vienen en esa lengua. Yo, que me gusta mucho escribir poesía, me he visto muchas veces escribiendo poemas intentando traducir esas palabras que se me venían de forma natural, por ejemplo, serano. Serano es en mi pueblo la tertulia nocturna, que puede ser tanto salirte al fresco como quedarte por la noche al calor del brasero charlando con una vecina que se viene a casa. Yo no encontraba ningún equivalente para esa idea. Y como esa, mil palabras más. Por ejemplo, podía poner buhardilla, desván, pero es que mi primer beso me lo di en un sobrao».
«Hablamos siempre de las lenguas como en tercera persona, pero están dentro de la gente, si no, estarían muertas», enfatiza Aníbal Martín. «A quien dignificas dándoles valor es al hablante vivo que tiene esa memoria lingüística, que se expresa en esa lengua. Yo me he dado cuenta muchas veces de que este complejo lingüístico hace que luego tenga baja autoestima en otros campos. Quizá no hablas en público en otros contextos, quizás vas a otro lugar e intentas cambiar tu forma de hablar porque piensas que te van a hacer más caso porque vas a sonar más culto… Tiene, al final, otras derivadas. Así que yo creo que dignificarla es dignificar a personas, y esa es la parte esencial por la que yo lucho».