«No hay un único y fundamental problema en la universidad española, porque como en cualquier institución humana, vive en crisis permanente desde hace siglos». Lo dice Miguel Carvajal, profesor de la Universidad Miguel Hernández. El suyo, como el de centenares de docentes universitarios, es quizá uno de los roles más cuestionados en los últimos años en el convulso panorama educativo y profesional patrio, muy revuelto entre cambios de normativas, cambios sociales y la omnipresente crisis económica.
En general, no son pocas las voces que atisban una importante crisis en el modelo universitario actual. Las causas enumeradas suelen ser diversas, desde las estructurales —como la aplicación de uno u otro modelo educativo y la falta de inversión—, hasta las internas, algo más heterogéneas. Se habla por ejemplo de la endogamia en los centros, del ‘mal del funcionario’ como gestor o del alejamiento respecto al mundo profesional en muchas ramas. Y si esas son las causas, las consecuencias son fácilmente previsibles: se plantean aspectos como si la institución tiene o no parte de culpa por el aumento del paro juvenil o si no se paga lo suficiente como para atraer talento docente.
El problema no es exclusivo de España, pero sí es cierto que aquí hay ciertas peculiaridades que lo agravan. Por ejemplo, el bum de estudios universitarios en las últimas generaciones: ahora mismo hay más de 50 universidades públicas en España, a las que habría que añadir la treintena de hermanas privadas. En total, casi un centenar de centros oficiales de educación superior, graduando año tras año a promociones enteras de estudiantes en ramas diversas del conocimiento.
La progresión desde el primer centro allá por el siglo XIII no solo ha sido numérica, sino también de concepto: si antaño la educación superior era un privilegio al alcance de unos pocos, ahora se emplea a miles de docentes e investigadores que forman a un importante porcentaje de la población. Ser universitario parece casi ya la norma de todo ciudadano nacido en las últimas décadas.
Sin embargo, ese éxito en volumen no se traduce en la buena salud del organismo. En el ámbito organizativo es común hablar de la mala aplicación del plan de estudios vigente a nivel europeo, el conocido Plan Bolonia, pero los problemas que han ido socavando la imagen de una institución casi intachable durante siglos van más allá de la forma de organizar las titulaciones: disputas por estructuras de poder, acusaciones de censura o perpetuación de viejas estructuras alejadas de la sociedad son solo algunos de los campos de batalla que más resuenan. El problema es que ni siquiera esos problemas son los únicos.
El problema de la inserción laboral
El más recurrente, dado el contexto económico actual, es seguramente el que tiene que ver con que se culpa a la docencia universitaria de no preparar a los estudiantes de una forma adecuada para encajar en el mercado laboral actual. Situaciones como la de miles de licenciados o graduados emigrando para buscarse la vida, o como las de ver a personal sobrecualificado desempeñando labores de servicios, han hecho que el debate llegue a los medios y a la sociedad —no necesariamente en ese orden—.
Y eso a pesar de que en realidad tener estudios universitarios sí ayuda a encontrar trabajo, aunque quizá no lo suficiente, o quizá no el trabajo esperado. Según los datos del INE de cierre de 2016, los jóvenes entre 22 y 29 años con educación superior tienen una tasa de paro menor que todos sus coetáneos con menor nivel de formación, aunque la diferencia es casi insignificante para el esfuerzo, el tiempo y el dinero que exige.
Hay casos paradigmáticos, como el ámbito del Derecho: tiene multitud de salidas posibles —casi todas vía oposición—, pero aun así se consigue a duras penas colocarse tras acabar los estudios. El motivo es sencillo: durante mucho tiempo ha bastado con aprobar las pruebas de acceso para encontrar plaza en la universidad. Una fábrica de graduados expulsados a un mercado que no les acoge.
¿Deben, por tanto, limitarse las plazas que se ofertan para encajar con las necesidades del mercado y evitar esas bolsas de estudiantes en el limbo? Manuel Martínez Nicolás, de la Universidad Rey Juan Carlos, señala a una cuestión específica española más allá de la crisis, la aplicación del llamado Decreto Wert. Él lo ve como responsable «del deterioro de las condiciones laborales del profesorado», pero otros van más allá, culpando a la reforma de buscar una progresiva privatización del ámbito académico a través de acercar a las universidades a la empresa privada con el pretexto de mejorar el engranaje del mercado laboral.
«La universidad no debe convertirse en una agencia de trabajo», considera Carvajal. «Es relevante firmar convenios con empresas, acuerdos de prácticas y acercarse a la industria, pero si la universidad se obceca con el empleo y la empresa se empequeñece, pierde perspectiva y dilapida su caudal clave: el conocimiento».
Profesores sin experiencia
Pero hay una doble desconexión con el mercado: la de los alumnos sin salida… y la de los docentes sin experiencia laboral. «El alejamiento del mundo profesional se produce cuando hay profesores que jamás han trabajado fuera de la universidad. Nunca han sabido lo que es trabajar para la empresa privada, y eso se nota, y mucho», asegura un profesor de la Universidad de Málaga que prefiere no ser identificado.
Porque igual que hay un bum de la universidad desde el lado de los estudiantes, también hay un bum del lado de las tesis: el cambio de plan educativo ha provocado que haya centenares de nuevos doctores en los últimos meses. Y ser doctor casi siempre persigue un único fin, porque en el sector profesional apenas tiene importancia ese grado: es el primer paso de la carrera universitaria.
«Mucha gente llega a la universidad como un lugar de trabajo estable, no porque les guste la docencia», explica el docente de la Universidad de Málaga. «La figura del profesor asociado, por ejemplo, se ha pervertido: siempre ha sido la del profesional que, estando trabajando en la calle, quiere impartir unas pocas horas de clase a la semana y estar en contacto con las nuevas generaciones, pero ahora solo es una vía más entrar para luego seguir ascendiendo, perdiendo así todo su sentido original», critica.
«Luego está el sector del que está en la universidad para hacer carrera política o sindical, y tampoco estos son de los más preocupados por la calidad de su docencia, ya que les lleva mucho tiempo medrar en los pasillos adecuados para conseguir sus objetivos». Pero esa es ya otra guerra; no menos frecuente, pero distinta.
España, mal parada en los rankings
Más allá del grado de inserción laboral de los alumnos y la experiencia profesional de los docentes, el parámetro utilizado en los últimos años para constatar el mal estado de la universidad española se constata en lo mal parada que sale en las clasificaciones continentales. En este último año apenas tres universidades patrias aparecen en el top 100, y eso que se ha mejorado sustancialmente respecto a otros años. Y en eso tiene mucho que ver la forma en que se organiza el profesorado.

Además del citado Decreto Wert, Martínez Nicolás denuncia cierta «presión internacional por la introducción de prácticas gerencialistas en las universidades, a lo que responde la atención que se presta a estos rankings en los que que no aparecemos bien situados». Algo más optimista se muestra al respecto Carvajal: «Si tuviera que explicar el mal posicionamiento de la universidad española en esos listados, en las distancias largas, la media de la universidad española es pobre; pero en las batallas inmediatas, descubrimos equipos, investigadores, postgrados y carreras donde se hacen las cosas a la altura de los mejores», comenta.
Según explica el profesor de la Miguel Hernández, también en ese problema hay causas comunes: «Empobrece nuestro prestigio cierta endogamia en las universidades y la precariedad del profesorado», reconoce, «pero si tiras del hilo, siempre acabas tocando los mismos problemas: falta de inversión pública, sistemas de acreditación del profesorado que perpetúan ciertas estructuras de poder y nula incentivación del profesorado para su progreso personal». Además, según añade, «los sueldos son de los más bajos de Europa; los profesores cargamos con múltiples tareas, perfectamente razonables, pero luego ninguneadas en las evaluaciones para progresar en la institución».
Profesor investigador, profesor docente
A esa duplicidad —lo que se pide a los docentes y lo que se les valora— se refiere también Argelia Queralt, profesora de la Universitat de Barcelona: «Más allá de tasas de reposición, presupuestos para universidades e investigación insuficientes, destacan otros aspectos que impactan directamente en la ‘excelencia’, ‘internacionalización’ y competitividad. A nivel estatal, los proyectos de investigación pasaron a tratar al personal laboral no permanente —el 49% del profesorado de mi universidad, por ejemplo— como investigadores sin entidad propia, lo que las convocatorias denominan ‘miembros del grupo de trabajo’. Así, doctores, con 15 años de experiencia docente e investigadora y con acreditaciones varias fuimos eliminados del personal investigador: lo que cuenta es ser investigador principal o investigador, pero no miembro del equipo de trabajo», lamenta.
«Existe el planteamiento de que el profesor ha de ser docente e investigador al mismo tiempo, y eso en algunas áreas de conocimiento puede ser interesante y necesario, pero en otras no tanto», señalan desde la Universidad de Málaga. «En España todo el mundo tiene que publicar papers, y muchos profesores están más pendientes de acudir a congresos y acumular publicaciones que de sus clases, a las que apenas pueden dedicar tiempo», comenta. «El sistema de educación estadounidense, con todas sus carencias, lo tiene mejor solucionado: permite al profesor primar la vía investigadora o la docente, sin que ello suponga un perjuicio en su promoción».

Esa dualidad no resuelta tiene manifestaciones importantes en la vida del docente en España. Según recogía un artículo al respecto, de los puntos que otorga ANECA —el organismo oficial encargado de las acreditaciones académicas— para convertirse en catedrático, un 55% corresponde a investigación y un máximo del 35% a la docencia. Y de cara a situarse en una posición favorable a la hora de hacer carrera como docente, tres cuartos de lo mismo.
«Empecé siendo becaria en formación de mi universidad en mayo de 1999 —explica Queralt—, luego fui becaria FPI de la Generalitat, profesora titular de escuela universitaria interina, profesora lectora (el equivalente estatal de ayudante doctor) y actualmente soy profesora agregada interina (el equivalente contractual en Cataluña a un profesor contratado doctor en el resto de España)», continúa. «Estoy acreditada como titular de universidad desde 2011, pero mis expectativas de llegar a ser funcionaria son muy bajas. Y lo cierto es que, después de 17 años de carrera universitaria, a día de hoy solo pienso en estabilizarme —esto es, optar a un contrato indefinido y dejar de sufrir durante dos o tres meses cada primavera sobre mi continuidad o estabilización profesional—», explica.
«Yo sería partidario de un sistema de renovación del profesorado más profesionalizante: no me incomodaría que estuviéramos sometidos a ciertas fases de evaluación, siempre y cuando vinieran de la mano de mejoras sustanciales del salario», asegura Carvajal. «Hay una obsesión por lo cuantitativo que perjudica a la universidad: debe tender a la especialización, de acuerdo, pero no puede prescindir de los fundamentos de las ciencias y de las humanidades, sobre las que giran algunos de los intangibles más valiosos de una sociedad», considera.
Investigación y becas
El último espejo en el que mirarse a la hora de calificar la calidad universitaria de un país, al menos en lo que se refiere a la investigación científica, es el número de becados a nivel oficial. Y ahí España vuelve a salir mal parada: es el sexto país europeo en la actualidad, con tres veces menos que Alemania y la mitad que Reino Unido, Francia o Italia.
https://giphy.com/gifs/research-europe-researcher-3o6gb0dVEoq4MYtFza
«Pese a que los interinajes han sido muy utilizados durante estos años de crisis para procurar que la gente no se fuera a la calle, las normativas de becas para investigación y para estancias en el extranjero no prevén que los interinos a tiempo completo podamos solicitarlas», explica la profesora de la Universitat de Barcelona. «Así, con casi dos décadas de profesión, puede ocurrirte que pese a haber sido aceptada por un prestigiosísimo centro de investigación extranjero, tu universidad de origen o la Administración convocante impidan tu acceso, no por falta de méritos académicos, sino por la situación estatutaria en la que te encuentras», lamenta.
La lista de problemas es larga: críticas a los sistemas de validación, dicotomía docencia-investigación, sobrepoblación universitaria y males propios de la función pública —cuitas políticas, burocracia, abusos de poder y endogamia—. Con todos esos mimbres se teje la cara más oscura de la universidad actual.
Paradójicamente, se trata de una de las más caras de toda Europa en lo que a tasas académicas se refiere, y eso sin que se garantice un mejor acceso al trabajo ni una preparación para el mercado laboral de los alumnos. Si es que esa es la función de la universidad, porque quizá nunca lo fue y se empezó a exigir algo que nunca tuvo como objetivo perseguir.


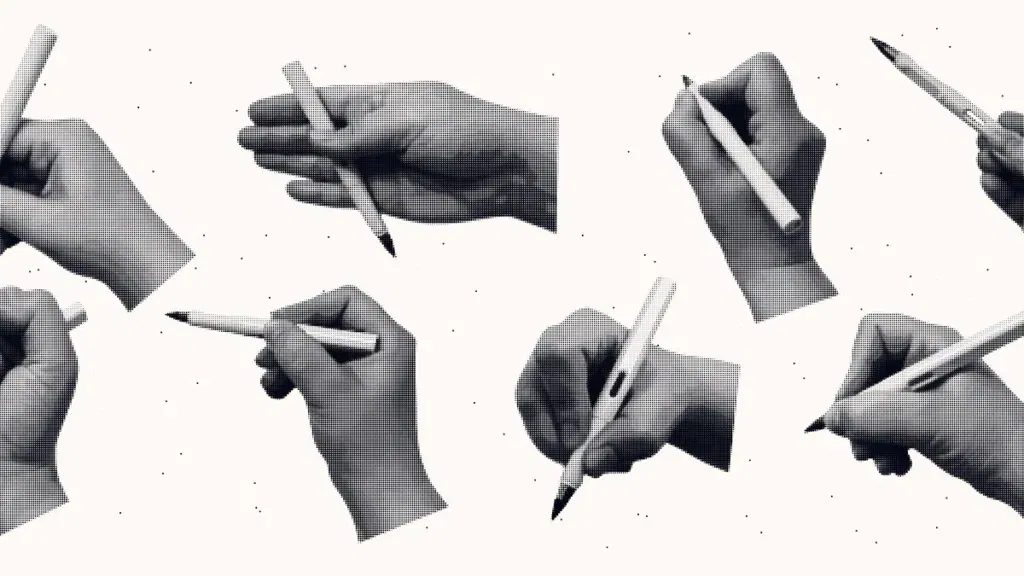
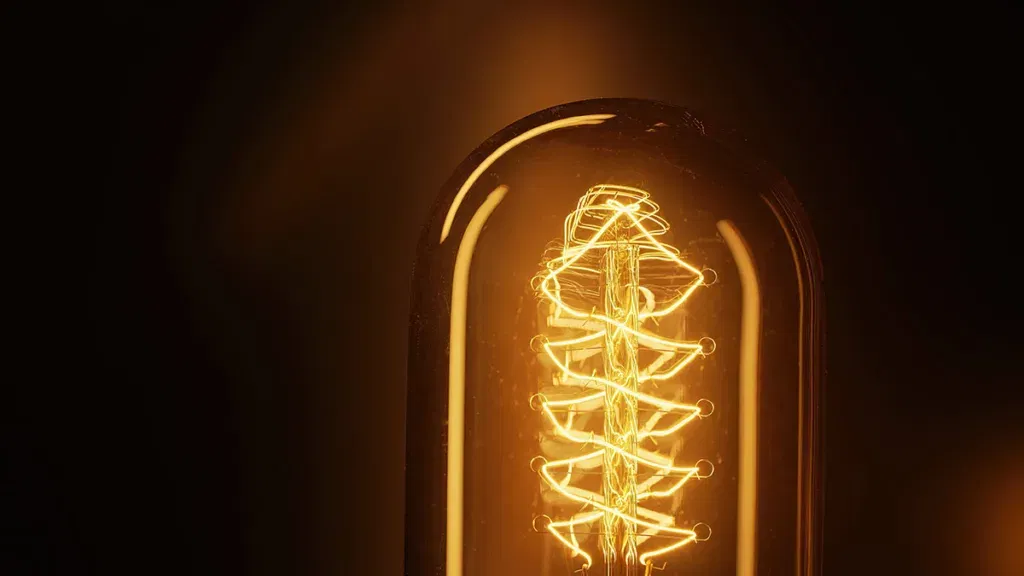






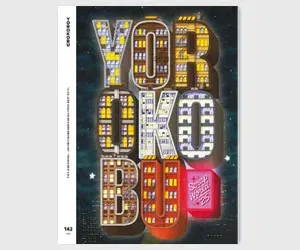




Seguid mirándoos el ombligo. Vosotros (los docentes y compañía) sois como una enfermedad metastásica para el sistema universitario. Sería más fácil destruirlo todo y empezar que arreglarlo.
Un saludo y cuídate ese ego.
Borra el comentario, no se vayan a ofender los muy soplapollas.
Diferentes aspectos docentes pueden ser la causa, como la mal entendida libertad de catedra, el reciclaje, el ajuste de los contenidos y un larguísimo etc que no ha sido descrito. El profesorado como docente sigue anclado en el pasado utilizando metodos antiguos apoyandose minimamamente por las nuevas tecnologías. A pesar de que se han creado numerosas universidades con medios modernos, aulas, laboratorios la inversión de la sociedad ha seguido creciendo y los resultados obtenidos han sido digamos no los esperados. La universidad como último eslabón formativo de nuestra sociedad adolece de una cantidad de medios economicos, sociales y jurídicos que ya quisieran para sí los centros infantiles, institutos y demás. Los principales responsables de los males que aquejan a nuestra sociedad son sin duda alguna los creadores de las élites que nos dirigen; es decir el profesorado universitario, que inculca en nuestros jovenes los males que les fueron a ellos a su vez impresos en su propio ADN y que no son capaces de transmitir todas las bondades de nuestra sociedad. ¿Cómo es posible que profesores con menos recursos economicos, medios materiales consigan mejores objetivos que los universitarios?
Desde mi punto de vista la educación universitaria ha sido sobrevalorada y excesivamente alentada en detrimiento de la base fundamental de nuestro querido sistema educativo que son los centros de primaria y los institutos. La proliferación de universidades por toda España debe de parase cuanto antes, se debe de controlar la gestión opaca de las mismas y devolver el beneficio obtenido de ellas a al sociedad. Si queremos estar entre las mejores universidades estas deberían ser las que hay y no más, pues el problema cada vez es mayor, mejor las que hay y con los medios actuales que no muchas dispersas en cuanto a medios y dirigidas como pequeños reinos. No intentemos justificarnos con determinado cambio de Ley, o si la actual es peor que la anterior. Lo cierto es que el profesorado aletargado en la comodidad de su que hacer diario , amparandose en la libertad de catedra, en asimilar la nueva ley de turno es culpable sin la menor duda de muchos de los males que aquejan a la más alta institución docente La Universidad. La docencia implica vocación en la enseñanza en la transmisión de conocimientos, valores morales, éticos etc. El mayor problema es que hay pocos docentes de verdad en la Universidad. La mayoría se dedican o están centrados en otros menesteres. La docencia actual se ha convertido en un modo relativamente cómodo de asegurarse una cierta estabilidad económica de un alto reconocimiento social
Estoy totalmente de acuerdo con todo lo expuesto. Pero yo añadiría también, la presión de la sociedad. De muchos padres, que a pesar de que sus hijos sean unos ineptos, tengan que ingresar en esta institución a toda costa.
No es verdad que el problema de que haya malos docentes es porque haya muchos que se dediquen a investigar (o «escribir papers») descuidando la docencia. Puede que haya casos puntuales, pero la regla es que muy pocos se dedican a invesigar. De ahía que sólo dos tercios tengan sexenios. Y dado que el sexenio representa una exigencia investigaodra mínima, lo investigadores serios en la universidad pueden ser como mucho el 10 % del profesorado. Así la gran mayoría de malos profesores, son también malos investigadores. La regla es más bien que los buenos investigadores lo son también como profesores. Este mito de que no se enseña bien porque se investiga, es el que propalan quienes no investigan, no son buenos docentes y poco hacen por la Universidad.
Tampoco es del todo verdad que falten medios. Siempre sería mejor que hubiese más, claro está, como en el resto de la Universidades Europeas. Pero mucho más grave es el mal uso que se hace delos medios disponibles. De nuevo, la falta de medios es la excusa usual de una gran parte del personal , para comprometerse más con sus obligaciones. Obviamente, sí hay gente muy comprometida y de gran calidad entre el profesorado, pero es claramente una minoría. Y esto es lo que dificulta cualquier cambio.