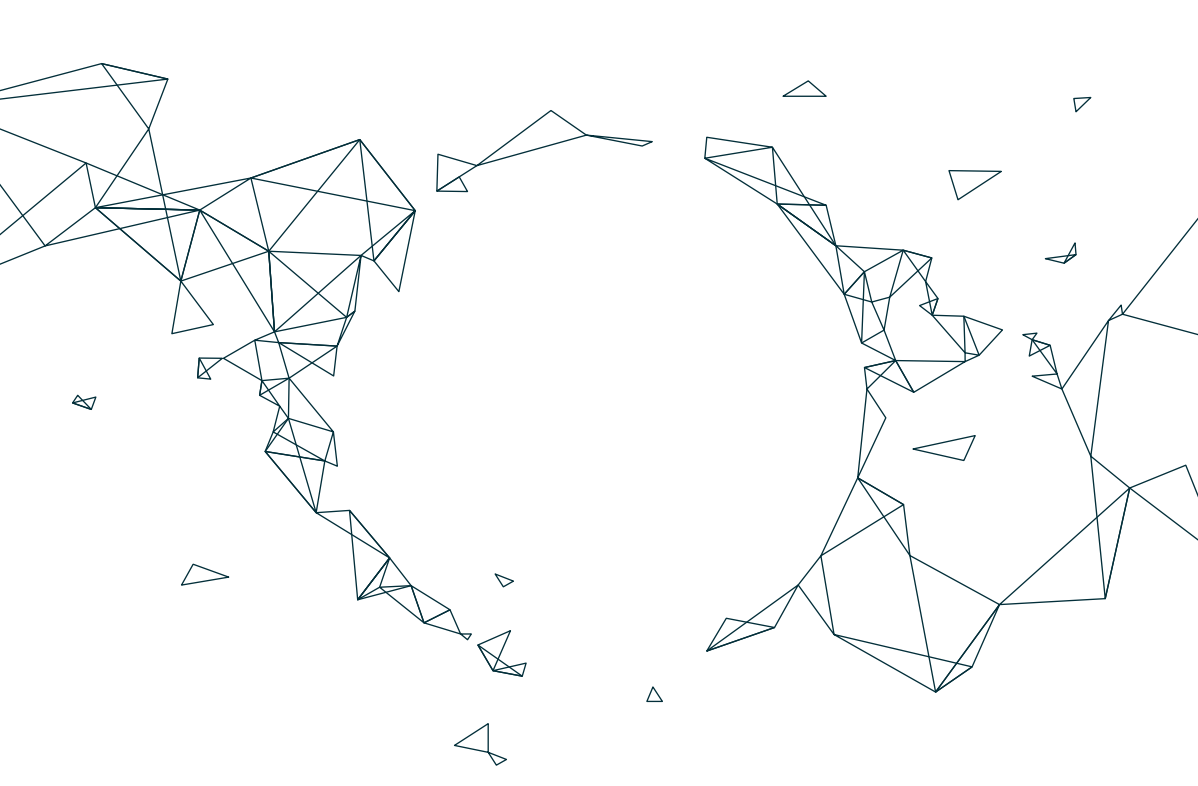El futuro ya no es lo que era, ya no está necesariamente cargado de esperanza, ni destino, ni voluntad, sino de incertidumbres de magnitudes descomunales. El futuro ya no tiene el grado de predecibilidad para las personas que tenía apenas hace unas décadas. El futuro era una línea de vida hacia el horizonte, lo que permitía llevar a cabo proyectos a largo plazo. Simplemente el futuro ya no volverá a ser eso.
Ni siquiera las estaciones parecen someterse ya al clima. El futuro está abierto por completo a lo imposible, algo que comienza a ser cada vez más probable. Y aquello que debería ser el porvenir se solapa con el presente súbito. El mensaje de nuestro tiempo es que la velocidad es el único mensaje estable.
Predecir el futuro hoy ya no es un trabajo para visionarios, sino de simples charlatanes. El futuro es ruido hoy gracias a un presente donde han desaparecido, anonimizados por la multitud opinante, los que de verdad conocen algo. El futuro, incluso el más inmediato, se escapa a la racionalidad de las proyecciones algorítmicas y a la prospectiva científica que ha demostrado que ni los expertos se aproximan a predicciones sensatas del futuro. Los algoritmos que controlan los millones de transacciones financieras diarias tienen como horizonte futuro solo el instante siguiente a cada transacción.
En las últimas décadas los acontecimientos que cambiaron nuestro futuro no han sido previstos. Ni la caída del Muro de Berlín, ni el 11S, ni internet, ni la victoria de Trump o del Brexit, ni tan siquiera los teléfonos móviles fueron anticipados. Tampoco están sometidos a la previsibilidad futura los riesgos externos a nosotros como tsunamis, accidentes nucleares, cambio climático, crisis económicas o pandemias. Simplemente suceden. Cada día lo improbable sucede a escala planetaria, local y particular. La consecuencia es que a esta velocidad de escape tenemos grandes dificultades para comprender el presente y, con esta entropía dominante, ¿quién cree saber ocuparse de entender el futuro?
Nuevas profecías secularizadas, como el big data, prometen, gracias a los datos, reducir nuestra ansiedad común ante lo imprevisible. Esto es, la solución al exceso de datos que ya sufrimos pasa paradójicamente por mayores cantidades de datos.
La ingenuidad subyacente es simple: se asume, sin más, que el futuro está contenido en los datos del pasado. Los científicos sociales sabemos que el futuro nunca es una prolongación lineal del pasado si hay humanos de por medio. Lo que nunca conseguirán incluso las mejores técnicas de big data es diferenciar lo imposible de lo altamente improbable en lo humano. Lo imposible y lo inimaginado ya no es lo excepcional, sucede ante nuestros ojos como espectadores globales perplejos a toda velocidad, cada día, cada instante.
[pullquote]Cada día lo improbable sucede a escala planetaria, local y particular. La consecuencia es que a esta velocidad de escape tenemos grandes dificultades para comprender el presente[/pullquote]
Basta con ver pasar el timeline de Twitter o Facebook o la televisión, la velocidad de lo imposible resulta ser, cada vez más, la parte normal de lo real. Es muy posible que por esta razón haya vuelto a proliferar el entretenimiento alrededor de superhéroes infalibles y visiones distópicas o apocalípticas en bucle.
En nuestro presente más inmediato nos enfrentamos como especie a un futuro de riesgos que ningún actor o país puede solventar ya por sí mismo de forma decisiva individualmente. La reacción sapiens a esta evidencia no es la de un movimiento cosmopolita en busca de la solución global. La respuesta más común es el delirio identitario o el fundamentalismo, contracciones tribales y locales aupadas a la velocidad de salvación. Lo que tienen en común es la voluntad de crear fronteras –imaginarias o reales– frente a los otros que destruyen la idea de lo que siempre se proyectó, al menos en el imaginario, como lo común. El futuro amenaza con que en el siguiente instante se desencadenen batallas identitarias, guerras de libertad de expresión, victimizaciones competitivas y conflictos partisanos sin fin.
Estos movimientos de velocidad de liberación persiguen un paraíso perdido pequeño, un pasado identitario que se enraíza en la velocidad de imaginación. La nostalgia de un pasado, que nunca existió, es el cemento mítico que amasa el sapiens del siglo XXI para un futuro ingenuo lleno de confort sin riesgo. La nostalgia por lo completamente diferente del presente es algo imposible de satisfacer. No hay consuelo futuro posible para la velocidad de nostalgia de un pasado que nunca existió.
Si algo diferencia al ser humano del resto de especies es nuestra capacidad de creer en narraciones inventadas e identidades imaginadas que nos movilizan en masa. Ante tal huida del presente las tradiciones del pasado hay que inventarlas, también, hoy a toda velocidad. Urge la velocidad de invención de la tradición cuando nuestras certezas antropológicas se tambalean.
El signo de nuestro tiempo es la velocidad sin propósito, la velocidad de la velocidad. Es el disolvente de la seguridad de nuestro poder sobre nuestro propio destino. Nos deja solos para recorrer un desierto de instantes sin brújulas. El tiempo real se ha superpuesto al espacio donde estamos o habitamos. Hemos dejado de fantasear con el futuro para protegernos de él, con la ficción de poder domesticarlo. La velocidad es la nueva dimensión del presente que nos desborda, que pospone el futuro sine díe y nos aboca a la firma de un contrato ciego con el azar.
Lo único que parece importar es el presente extendido al siguiente relámpago. La voluntad de lo que deseamos es también velocidad: ahora, en este momento, estemos donde estemos, lo queremos y lo queremos ya, aunque no sepamos qué, lo importante es que sea ya. Somos seres de velocidad, del ya. Así es como nos hemos hechos dueños del instante y negadores del futuro. La velocidad es lo que nos permite escapar de las leyes de la gravedad de lo humano. El mensaje es la velocidad y mañana solo es un futuro del que escapar a toda velocidad.